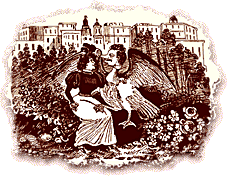 Dchit dchit, dijiste.
Dchit dchit, dijiste.
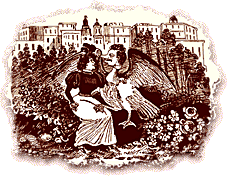 Dchit dchit, dijiste.
Dchit dchit, dijiste.
No es la escritura más correcta, pero yo no sabría escribir los fonemas de un sonido así. Palatal oclusivo o qué sé yo, era el sonido de una lengua que se despega del paladar como ventosa húmeda. En el resto del mundo les dicen gecos, también por razones onomatopéyicas. Yo no sabía qué era aquello, las primeras noches pensaba que era un pájaro y me llamaba la atención que fuera nocturno su canto. Juan Carlos y Aníbal trataron de explicarme que se trataba de un perrozompopo y me burlé de su ingenuidad. Pero me hizo dudar la coincidencia de sus versiones.
Entonces me puse una noche a observar y al rato me sorprendió la silueta traslúcida, del otro lado de la ventana, de un pequeño y repugnante reptil. Te observé más de cerca, con más detenimiento y pude apreciar dos cosas; uno, eras efectivamente un perrozompopo, con tu pancita explayada, tu característica anchura, tu asquerosa transparencia. Dos, hacías un leve movimiento con la boca, que coincidía con el sonido redundante del dchit dchit.
-Está cantando -aventuré incrédula.
Conocía a los perrozompopos de toda mi vida. Había oído historias de veneno y agresividad que entonces no recordé, pero que me dejaron una pertinaz sensación de inseguridad. Los asociaba al basilisco y a la maldad. Pero nunca había visto a uno cantar.
-Si canta, no puede ser tan malo- intuí, sin percatarme del absurdo de esa asociación.
Las noches que siguieron te me fuiste volviendo necesario, te buscaba aún antes de escucharte, te esperaba, y ya no sólo tu voz sino tu silueta en mi ventana me eran familiares y reconfortantes. El ritual, supe poco después, era compartido: me di cuenta cuando una tarde entró mi hermana en el cuarto y saliste corriendo y te perdiste detrás de la pared, o más bien cuando al irse mi hermana, regresaste. Entonces conocí que tu canto era para mí.
Pasó algún tiempo para que me cayera en el cerebro, como un mango maduro, la idea de que tu canto era descifrable. No tenía referencias rítmicas sino más bien tonales, por eso no lo había advertido antes: por mi irremediable sordera musical. Sin embargo, hasta una sorda como yo terminaba dándose cuenta de que había un cierto matiz reiterado en tu estribillo. Busqué a Toño, que además de músico, era la única persona viva que me iba a creer. Era una cuestión no sólo de credibilidad sino de obligación, de reciprocidad: yo había creído en sus canciones, en sus fantasmas y hasta en sus hormigas. Toño me cumplió, no sé si por su inagotable afán de magia, o por pura responsabilidad, pero me creyó. Después de creerme comenzó a escucharte y entonces ya no sólo me creyó sino que me envidió, porque "el animalito" me amaba, o por lo menos eso fue lo que él entendió.
Nos había costado mucho trabajo descifrar la clave, especialmente porque no era tanto una clave como un simple mensaje repetido, pero repetido con variantes, que eran el obstáculo. A veces pensaba que Toño se burlaba de mí porque mi sordera me impedía oír lo que oía, y distinguir. Aprendí a escuchar, a abrir mis orejas como flores y darle paso en mis oídos a las sutilezas de dos lenguajes ignotos: el de la música y el de mi geco. Al fin pude, después de semanas de esfuerzo, discernir apenas tu devoto mensaje.
Toño se dio cuenta antes que yo de lo que me sucedía, me lo dejó caer suavemente para evitar mi escándalo y con su voz de pozo, profunda y reposada me dijo, mientras te mirábamos acercarte a la ventana:
-Ahí viene tu amor.
¡Cómo más llamar aquella ansiedad! El desasosiego, mis inquietas lecturas de libros sobre reptiles, la necesidad de saber qué comías, interesarme nuevamente por los dinosaurios. El colmo era que tu piel ya no me parecía asquerosa y tu pancita de gelatina ya no me era repugnante.
-Dale un beso y veamos qué pasa- me dijo, aún antes de que hubiera terminado de reaccionar al primer empellón.
Eso sí me dio un poco de asco, lo que me reconfortó porque revelaba que todavía estaba de este lado, que no me había confundido otra vez en los túneles míticos de mi demencia. De asqueada pasé a ofendida y después como siempre me tuve que calmar para admitir que Toño, como siempre, no podía estar del todo equivocado. Admitírmelo a mi misma, no a Toño, como siempre.
Reconocí martirizada y en silencio que aquel animalito se me había metido en la geografía y en la historia y en los sentidos y que no recordaba ni quería recordar mi vida antes de él, Toño tuvo la gentileza de no verme la cara durante mi silencio y yo tuve la audacia de echarme a llorar para darle remordimientos y así pasar mejor mi vergüenza.
Excepto que Toño sabe cuando estoy haciendo teatro y esta vez no me creyó, pero como sabía que me hubiera muerto del bochorno si me tira su mirada acusadora, tuvo la segunda gentileza de permanecer callado viendo a la ventana, donde vos permanecías mudo para oírme llorar mejor. De repente se me ocurrió que aquello era un complot entre mi amigo y este cada vez más repugnante reptilito, me sequé la cara y con lenta torpeza abrí la ventana. No era tarea fácil porque el cedazo estaba podrido y quitarlo era romperlo, para después forzar la manigueta de la persiana.
Mi decisión pareció no sorprender a nadie, pero continué: tomé a la inmunda salamanqueja de la cola y me la coloqué serpenteando en la mano izquierda. Asombrosamente y a pesar de que llamé con todas mis tripas al asco ya no lo sentí. En las tripas lo que se me derramó fue una tranquila cascada de ternura, como el sonido de un bambú llama lluvia, como la humedad de un temporal nostálgico, como la lágrima blanca que estabas vertiendo en mi mano.
--Está llorando -murmuré-. Él sabe todo.
Pero no podía perdonarte. Por ser reptil. Si hubieras sido un pájaro, una ardilla, hasta un sapo era más digno. No un reptil, orden squamata, culebras y garrobos de todo tipo agrupándose insolentes en la confederación grosera y vergonzante de los falos vertebrados. ¿Cómo podía justificar sublimemente mi amor, si tenías la forma exacta de un pene, con tu cabecita levantada? Y para mayor calamidad ahora estabas llorando tus lágrimas de semen. Era demasiado.
Anhelaba intensamente sentir asco y el asco lo sentía por mí misma, porque el deseo de besarte era intenso, besarte y lamerte la piel que no era en verdad gelatinosa, sino lisa y estirada, como debía ser, pero eras tan pequeñito que se me estremecían las entrañas con una ternura culposa y remordida.
Los sentimientos vertiginosos se encontraban, desbordándome la razón, y el horror y la furia me estaban llevando, me alejaban de mi misma en un vértigo nauseabundo, cuando sin darme cuenta ya te había arrancado la cabeza de un mordisco feroz que Toño no pudo impedir. Al volverme el entendimiento fue peor. El sabor amargo de tus fluidos y algún residuo pegajoso de tu piel estaban vivos en mi boca, mientras mi mano sangraba el pedacito de palma que se me enredó en los dientes. Sentí la bilis subiendo por mi esófago y vomité suicidios rezagados con tuquitos rancios de tu cara.
Toño lo vio todo. Lo supo en el momento de verlo, pero sin necesidad de verlo: el mordisco fatal era lo que vos pedías, aprisionado desde cuándo en ese cuerpo ingrato. Mordiscobeso que te devolvió la realidad de aquella pequeña carita de príncipe, tus cejas espesas deformadas y confundidas por el vómito. Tu cuerpo, tirado en el piso, seguía siendo el de un perrozompopo, humedecido en el charquito de sanguasa que supurabas inerte.
Tu rostro, era tu rostro, el mismo que tenías antes, cuando inadvertido galán me declarabas tu amor, sin miedo a los hechizos.
Patricia Belli, Nicaragua © 1996
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)