Regresar a la portada
El consejero
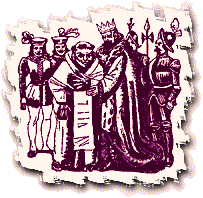 De todos los reinos llegan hasta mí para solicitar consejo: amos y criados, doncellas y amantes desdichados, padres e hijos ofendidos, hombres grises y solitarios y algún que otro ladrón arrepentido; todos vienen suplicándome un minuto para ser escuchados, alguna palabra que les ayude, que les aclare la mente y les permita continuar libres de su condición de verdugos o víctimas. Evidentemente desconfían de cualquier otro, sea el rey o los sacerdotes, pues es sabido que éstos también acuden hasta mí de manera subrepticia cuando los conflictos les afligen. Al principio me halagaban sus requerimientos, pero al poco tiempo descubrí que los problemas de las personas siempre se repiten y sólo cambian los nombres y los grados de aprensión. Desconozco cómo gané fama de paciente, de hombre generoso, incapaz de decir no a un pedido aún cuando este ocurra en momentos inapropiados.
De todos los reinos llegan hasta mí para solicitar consejo: amos y criados, doncellas y amantes desdichados, padres e hijos ofendidos, hombres grises y solitarios y algún que otro ladrón arrepentido; todos vienen suplicándome un minuto para ser escuchados, alguna palabra que les ayude, que les aclare la mente y les permita continuar libres de su condición de verdugos o víctimas. Evidentemente desconfían de cualquier otro, sea el rey o los sacerdotes, pues es sabido que éstos también acuden hasta mí de manera subrepticia cuando los conflictos les afligen. Al principio me halagaban sus requerimientos, pero al poco tiempo descubrí que los problemas de las personas siempre se repiten y sólo cambian los nombres y los grados de aprensión. Desconozco cómo gané fama de paciente, de hombre generoso, incapaz de decir no a un pedido aún cuando este ocurra en momentos inapropiados.
Años atrás, harto de mi tarea, desaparecí. Me escapé a otras tierras para intentar convertirme en un simple vasallo o comerciante. Pero es increíble cómo la gente advierte en las caras la mirada calma, los gestos tolerantes. Todos parecen estar al acecho de alguien que esté a la altura de sus problemas, que esté dispuesto a escucharlos y que con sus palabras o silencio los redima. Así, ni bien di seis pasos en la ciudad a la cual había llegado, me abordaron y me llenaron de consultas, de asuntos de los cuales poco me importaba y menos aún entendía. Cansado, decidí volver, y preferí escuchar a la gente en mi casa donde al menos me resulta más soportable mi labor.
Alguna vez supe de la existencia de otro consejero. Me enteré que vivía a varias millas de aquí, y que por su sabiduría era celebrado como un santo. A cada uno de mis visitantes les advertía: te escucharé siempre y cuando el martes por la tarde me acompañes a buscar al consejero del Monte Blanco. La desesperación les hacía aceptar mi pedido sin pensar en la distancia ni en el largo peregrinaje que les esperaba. Sin embargo, un día antes de mi partida un rumor de voces llegó desde lo más bajo de la montaña. Presintiendo lo peor, salí a observar. El frío intenso que descendía desde lo más alto de la cima, me hizo entrecerrar los ojos y tiritar. Empero, no tardé en divisar a un viejo de rostro amarillo, de caminar lento y lastimoso, de ojos increíblemente amables. El anciano encabezaba un grupo heterogéneo de nobles, doncellas y caballeros solitarios, lazarillos y ciegos, sacerdotes y comerciantes; en otras palabras, distintas encarnaciones de la querella y la angustia. Cuando aquél mar de gente estuvo cerca de mi casa, el anciano que encabezaba al grupo salió al frente y preguntó a la gran fila formada a la puerta, “¿es cierto que aquí vive el hombre más sabio y noble de todo los reinos? Díganme, ¡oh, gentes!, ¿a quién llaman ustedes el santo consejero del Monte Gris?”. Todos, evidentemente impresionados por el aspecto familiar de los forasteros, me señalaron. En el acto, el viejo se me acercó y se arrodilló a mis pies. Luego de besar mis manos y el borde de mi túnica, me pidió consejo. Me suplicó que hiciera entender a las gentes que lo acompañaba lo difícil de su papel, que les explicara cuánto los odia por aniquilarle el ánimo de la vida, que les dijera por una bendita vez que ya no quería escuchar a nadie, que para la mayoría de las cosas no hay consejos y solo vanas palabras de consuelo, que les explicara eso y el infinito cansancio que le aquejaba. Luego me confesó, con profunda pena, su duda entre arrancarse las orejas y la lengua o matarse. Conmovido, lo abracé y sollocé con él y le dije que lo mejor era que acabara con su vida y se ahorrara así más malestares, pues donde fuese lo reconocerían y jamás encontraría paz. Le conté mi experiencia, cómo la gente lo descubriría, cómo no entendería nada y se sentiría peor. A la hora me abandonó, diciéndome que estaba agradecido y resuelto a cumplir con mi consejo en cuanto llegase a su casa y dejara en orden sus asuntos.
Por eso, ahora sé que soy el único consejero de estas tierras. Yo heredé a los visitantes de aquél pobre hombre. Desde el inicio de la mañana hasta el fin de la tarde escucho los problemas más dispares: soledades, líos de amor, disputas comerciales, problemas de fe; diversos intentos de ataque y maltratos me son confesados y sollozados por las gentes. Al principio no creí resistir mucho tiempo esta nueva situación. Sin embargo, conforme iban pasando los años me fui volviendo cada vez más sordo. El silencio vino a mi socorro como un milagro tardío, pero igual de necesario y divino. Aún así recibo a todo aquél que lo solicita. Luego de escucharlos, elijo al azar alguna frase ya prevista, pero igual de efectiva. Entre mis favoritas están: “lo que sientes no tiene ni pies ni cabeza”, “debes escuchar lo que dice su alma”, “cuidado con la soledad”, “tu actitud es dañina”, “tu falta de fe es el origen de tus males”, “en la ambición está la fórmula de la grandeza”, “declara la guerra solo cuando veas a tu pueblo unido”, “es mejor que en esos casos rías y pruebes un poco de la vida mundana”, “trata de olvidar esos maltratos para que no causes dolor a los tuyos” y otras cosas obvias que, bien vistas, poco dicen y, más aún, no ayudan a entender nada. Nunca dejo de sorprenderme cuando al terminar mis frases los veo marcharse profundamente agradecidos, más apacibles, extrañamente tranquilos e imperturbables. Al caer la noche, cierro mi puerta, y miro la soledad de mi casa tan poblada de fantasmas de palabras y conflictos, pero tan vacía de amor y de gentes. Entonces me vuelven esas ganas de dejar caer el candil sobre la alfombra, mientras sentado en el sillón de mis visitas espero las lenguas de fuego, su calor de muerte, su sabia purificación. Todo es tan triste a esa hora de la noche donde es fácil comprobar que solo el silencio y las semillas del fuego son mi única esperanza de paz y redención.
Moisés Sánchez-Franco, España
dedalus_sf@yahoo.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Regresar a la portada
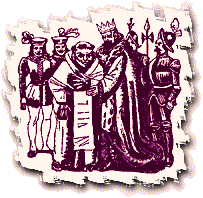 De todos los reinos llegan hasta mí para solicitar consejo: amos y criados, doncellas y amantes desdichados, padres e hijos ofendidos, hombres grises y solitarios y algún que otro ladrón arrepentido; todos vienen suplicándome un minuto para ser escuchados, alguna palabra que les ayude, que les aclare la mente y les permita continuar libres de su condición de verdugos o víctimas. Evidentemente desconfían de cualquier otro, sea el rey o los sacerdotes, pues es sabido que éstos también acuden hasta mí de manera subrepticia cuando los conflictos les afligen. Al principio me halagaban sus requerimientos, pero al poco tiempo descubrí que los problemas de las personas siempre se repiten y sólo cambian los nombres y los grados de aprensión. Desconozco cómo gané fama de paciente, de hombre generoso, incapaz de decir no a un pedido aún cuando este ocurra en momentos inapropiados.
De todos los reinos llegan hasta mí para solicitar consejo: amos y criados, doncellas y amantes desdichados, padres e hijos ofendidos, hombres grises y solitarios y algún que otro ladrón arrepentido; todos vienen suplicándome un minuto para ser escuchados, alguna palabra que les ayude, que les aclare la mente y les permita continuar libres de su condición de verdugos o víctimas. Evidentemente desconfían de cualquier otro, sea el rey o los sacerdotes, pues es sabido que éstos también acuden hasta mí de manera subrepticia cuando los conflictos les afligen. Al principio me halagaban sus requerimientos, pero al poco tiempo descubrí que los problemas de las personas siempre se repiten y sólo cambian los nombres y los grados de aprensión. Desconozco cómo gané fama de paciente, de hombre generoso, incapaz de decir no a un pedido aún cuando este ocurra en momentos inapropiados. ![[AQUI]](aqui.gif)