Regresar a
la portada
CUERNOS
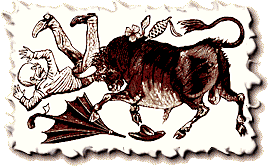 Entre las extrañas habilidades del veterinario, la más apreciada
en el pueblo entero era la de calmar a las vacas parturientas con un beso
en un lugar preciso entre los cuernos que sólo él, para cada animal, sabía
localizar. Una vez el doctor llegaba ante la paciente, le miraba la frente
y daba el ósculo en el lugar concreto. Los partos con ello no resultaron
ser más seguros, pero sí más tranquilos y una cosa, probablemente, trajo
la otra. Las vacas del lugar, quién sabe si todas las del mundo, tenían la
costumbre de romper aguas al entrar la noche dejando en vigilia al doctor
(así le llamaban) y a toda la familia del amo.
Entre las extrañas habilidades del veterinario, la más apreciada
en el pueblo entero era la de calmar a las vacas parturientas con un beso
en un lugar preciso entre los cuernos que sólo él, para cada animal, sabía
localizar. Una vez el doctor llegaba ante la paciente, le miraba la frente
y daba el ósculo en el lugar concreto. Los partos con ello no resultaron
ser más seguros, pero sí más tranquilos y una cosa, probablemente, trajo
la otra. Las vacas del lugar, quién sabe si todas las del mundo, tenían la
costumbre de romper aguas al entrar la noche dejando en vigilia al doctor
(así le llamaban) y a toda la familia del amo.
La única que agradecía los partos nocturnos era la mujer del veterinario,
Lola, que tenía de siempre la costumbre de acostarse con desconocidos.
Aprovechaba aquellas noches de ausencia de su marido para asomarse a la
ventana y atraer a alguno de los caminantes que iban para Santiago. Pocos,
cansados y ateridos de frío, rehusaban el ofrecimiento de entrar en la
casa; menos rechazaban un buen tazón de leche o de caldo, y ninguno los
favores de aquella hermosa mujer. Su atractivo no er a exuberante, quiere
decirse que ni sus pechos ni su caderas eran las de una diosa primitiva de
la fertilidad, sino el resultado del equilibrio entre una mirada triste y
azul y un cuerpo tan perfecto que los burdos peregrinos que lo poseían
acababan describiendo como "escurrido". A mi entender, que también fui
caminante de aquellas tierras, se trataba de una hermosísima mujer. Sus
pequeños pechos recordaban los de una muchacha y también su pelo rubio y
sedoso, que caía como una cascada de miel por su espalda. Me resultó
plácido pasar con ella unas horas de la noche y despedirla con un beso
calmo. No le hice una sola pregunta, me limité a tomar lo que me dio tan
generosamente. Todo lo que he sabido me lo contó posteriormente un arriero
de camino a Santiago.
Su marido, también resignado amante, fue conocedor de los gustos de su
mujer por lo ignoto, pues a los pocos meses de casarse ya le resultaba a
ella tan visto que comenzó a negarle los favores más íntimos. El creyó
enloquecer hasta que una noche que regresaba de un parto difícil
lamentándose de su desgracia cayó en una alberca por accidente y un vecino
del lugar le prestó ropas secas. Al llegar a su casa, su mujer, que no lo
reconoció con el nuevo atuendo y la poca luz, lo tomó por un caminante y
se le ofreció sin pudor, con la confianza que usaba. El moduló la voz para
no ser reconocido y apagó las luces. Disfrutó a oscuras de toda la pasión
que se le negaba desde hacía semanas.
Él comenzó a repetir el truco disfrazándose las noches de parto de
cualquier cosa, una vez incluso de cura, que fue una de las mejores
llegando a creer que ella se le derretía de gusto entre los brazos. El
buen veterinario tuvo que aprender artes de la c ama para disponer de un
repertorio variado y no despertar así las sospechas de su mujer. Pagaba a
las putas para que le contaran cosas y lo tomaron por una clase extraña de
depravado, aunque no nueva, porque ellas lo habían visto todo. Se le
fueron los años de la vida en leer libros de veterinaria, amañar falsos
partos, completar un ropero de disfraces y aprender de las putas que
encontraba a su paso. Comprendió pronto que el raro vicio de la mujer que
tanto amaba le había procurado el extraordinario bien de disfrutar años
enteros de una pasión que de otra manera hubiera muerto. Y cada vez que la
veía, en las mañanas tranquilas, después de una noche haciendo de amante
en huida y marido agotado, extendía una mano crispada para acariciar el
cabello lacio, limpio y desordenado de su puta. De él y todos sus yos.
Cuando él contaba 42 y ella 36, para el cumpleaños de ella, él se
preparó una ropa de salteador gitano de caminos y arregló un falso parto.
Mientras todas las vacas de la comarca roncaban calentando a becerros y
la casa entera de sus amos campesinos, el veterinario arrancó el fotingo
desvencijado y se perdió por el camino. Al cabo su mujer subió a la
ventana a esperar el amante que la suerte le trajera aquella noche. Y
apareció un flamante gitano, salteador de caminos solitario, con antifaz y
todo, y ella le invitó a pasar. Y él le preguntó si no le extrañaba ver
salteadores de caminos en aquel sitio, en aquella época. Ella le dijo que
sí que le extrañaba, y él le explicó que sí que era extraño, pero que
daba igual porque estaba enamorado.
"¿De quién?" Preguntó ella.
"De una señora de un veterinario que me han dicho que pasa las noches en
la ventana esperando amantes y que supongo que es usted".
"Sí, soy yo" dijo ella.
Y él apagó las luces y la echó en el suelo sobre una alfombra de piel de
oso, y notó más que nunca el pulso de su mujer.
"¿Es que nunca has yacido con un proscrito?"
"No"
"¿Y con un proscrito gitano?"
"Tampoco"
"¿Y con un proscrito gitano veterinario?"
Ella ya no le pudo contestar porque estaba arrebatada de placer.
Juan José Rodríguez Barrera, España © 1997
juanjorb@selene.siscom.es
Juan José Rodríguez Barrera nació en Las Palmas de Gran Canaria en agosto
de 1971. Escritor novel de historias cortas (porque no le salen más
largas) es la primera vez que publica para alguien que no sean sus amigos
de la lista de correo L-ectura, de Canarias. Cuando le faltaban unos años
para licenciarse en Administración y Dirección de Empresas en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, descubrió que prefería escribir
lo que fuera a tener que leer libros de contabilidad. A pesar de esto este
año logrará su título, y quizás disponga de tiempo para escribir y para
ordenar sus lecturas, hasta la fecha bastante anárquicas.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Regresar a
la portada
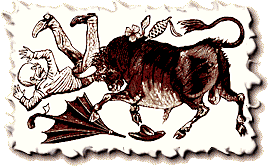 Entre las extrañas habilidades del veterinario, la más apreciada
en el pueblo entero era la de calmar a las vacas parturientas con un beso
en un lugar preciso entre los cuernos que sólo él, para cada animal, sabía
localizar. Una vez el doctor llegaba ante la paciente, le miraba la frente
y daba el ósculo en el lugar concreto. Los partos con ello no resultaron
ser más seguros, pero sí más tranquilos y una cosa, probablemente, trajo
la otra. Las vacas del lugar, quién sabe si todas las del mundo, tenían la
costumbre de romper aguas al entrar la noche dejando en vigilia al doctor
(así le llamaban) y a toda la familia del amo.
Entre las extrañas habilidades del veterinario, la más apreciada
en el pueblo entero era la de calmar a las vacas parturientas con un beso
en un lugar preciso entre los cuernos que sólo él, para cada animal, sabía
localizar. Una vez el doctor llegaba ante la paciente, le miraba la frente
y daba el ósculo en el lugar concreto. Los partos con ello no resultaron
ser más seguros, pero sí más tranquilos y una cosa, probablemente, trajo
la otra. Las vacas del lugar, quién sabe si todas las del mundo, tenían la
costumbre de romper aguas al entrar la noche dejando en vigilia al doctor
(así le llamaban) y a toda la familia del amo.![[AQUI]](aqui.gif)