![[AQUI]](aqui.gif)
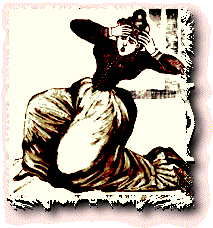 La magnitud de su hermosura sólo era comparable con su grado de estupidez. Ambas eran irremediablemente imponentes. Donesta fue bella desde el primer día de su existencia y fue su progenitora la primera en darse cuenta. "De segurito esta mentada chiquita va a estar más agraciada que yo" pensó la vanidosa y colérica madre. Doña Jacaranda Hilero, viuda mestiza de incomprensible hermosura actuó rápido para evitar su segura humillación. A los pocos días de nacida dejó caer a la criatura en el lavadero, pero la pronta aparición de la nana evitó su muerte.
La magnitud de su hermosura sólo era comparable con su grado de estupidez. Ambas eran irremediablemente imponentes. Donesta fue bella desde el primer día de su existencia y fue su progenitora la primera en darse cuenta. "De segurito esta mentada chiquita va a estar más agraciada que yo" pensó la vanidosa y colérica madre. Doña Jacaranda Hilero, viuda mestiza de incomprensible hermosura actuó rápido para evitar su segura humillación. A los pocos días de nacida dejó caer a la criatura en el lavadero, pero la pronta aparición de la nana evitó su muerte.-¡Virgen santa! - gritó desesperada la anciana - ¡se nos petatea la chamaquita!
Sacó de prisa al cuerpecito tembloroso, pero fue tanta la cantidad de agua helada que penetró en el cerebro de la cría, que se quedó boba.
Años después, durante un escandaloso mes de febrero, vinieron de la capital un montón de mujeres de blanco. Llegaron con el cansado propósito de vacunar a cuanto chiquito encontraran.
-¿Por qué siempre nos toca vacunar puro pueblo de indiada?- se cuestionaban enojadas las enfermeras.
Los habitantes de Acapetahua al principio se resistieron porque esas tres gotitas que caían en las bocas chimuelas de sus niños despertaban sospechas.
-Les digo que no dejen que les zambutan esa cosa agria a los chamacos- replicaba un anciano embriagado de alcohol y de coraje- no ven que poco a poco se les va a quitar el apetito hasta matarlos de hambre....si a mí no me ven la jeta de rependejo....ese mentado Presidente Constitucional de la República Mexicana sólo quiere acabar con esta bola pestilenta de indios que sólo le estorbamos...miren nomás como acarrean a los chamacos, pior que vacas....a mi no me vengan que con vacunitas ni que la fregada...mejor mándeme un costal de semilla de frijol pa´ que siembre...ay jijo de la guayaba....
Doña Jacaranda ese día escondió a su hija. Dos enfermeras tocaron insistentemente a la puerta y al no ver respuesta, se alejaron sin vacunar a la criatura. Un año más tarde, el resultado de la irresponsabilidad de la madre empezaba a ser notorio. Después de llevar a la niña con el único médico y con los cinco curanderos del pueblo, todos llegaron a la conclusión de que la polio la había desgraciado.
-¡Sólo esto me faltaba! -gritó la madre- ¡ahora la porquería ésta no sólo está tonta, sino chenca!.
-Cómo será de ingrata usté seño, mire que mi Donesta ni con una limpia se nos compone- intervino la resignada nana.
Pero ni el feo nombre que tenía, ni la pierna chueca que arrastraba, ni la baba que de a ratos se le escurría por la boca, le restaron belleza. Donesta era el ser más hermoso jamás visto en aquellos lugares olvidados del sur.
-Pa´ ser brutita la Donestita ¿verdad? ¡Ah pero que hermosura celestial la que se carga! -suspiró un joven.
-Es que Diosito se esmeró por hacerla bien por fuera pero por dentro la dejó pior que una mula -le contestó otro.
En cada misa de domingo postraban a la bella en el altar vestida con un atuendo guadalupano. Mientras ella se entretenía jugando con la cera de las veladoras, el pueblo entero distraía su atención y la contemplaba. Doña Jacaranda discretamente le acomodaba una canasta para recibir dadivosas ofrendas. No hubo quien no aceptara que Donesta era la auténtica imagen de la Virgen revelada a los mortales. A la bella le atribuían cada curación de males, cada lluvia en temporada y cada cosecha bien lograda. Fue tan grande la impresión de dos curas extranjeros que venían de visita, que después de verla decidieron rotundamente renunciar al celibato. Tanta hermosura los invitaba a olvidar la abstinencia.
Año tras año se celebraba la feria de San Luvio, un deprimente santo inventado por los feligreses acapetahueños. De tierras remotas llegaban los juchitecos con su alboroto. En su mayoría eran mujeres que venían a vender sus jobos y nances curtidos que llenaban de olor fermentado al pueblo entero.
-¡Ay vienen las puercas esas! ¡Ya se acerca la juchada! -gritaban emocionados los niños que admiraban la entrada triunfal de los juches por las polvorosas calles de Acapetahua.
El pueblo entero suspendía labores para arrimar sus cabezas por las ventanas y murmurar entre ellos:
-Si vieras vos que debajo de esas largas faldas floreadas no usan un su calzón. Cuando les vienen las ganas, nomás se agachan y sacan el chorro.
-¡Y lo pior es que sus porquerías adornan todo un mes las calles de nuestro Acapetahua!
-¡Pa´ su mecha...hieden tanto que el mosquero las persigue a todos lados!
Las juches eran tan vistosas como bulliciosas y borrachas. Sus grasientas cabezas las adornaban con trenzas, flores de papel y listones de colores, en sus pescuezos sabían cómo colgar y lucir kilos de oro viejo. Pero esas matronas olorosas querían mucho a Donesta. A su arribo por el pueblo iban directo a su casa para dejarle algunos presentes, en su mayoría joyas.
A medida que la niña crecía, su hermosura incrementaba y su cerebro se retraía. Cuando Donesta tuvo que usar sostenes, sólo aprendió a odiarlos. A mitad de cada comida, la joven comenzaba a meter sus manos por debajo de su ropa hasta desabrochar y sacar con pocos esfuerzos el apretado sostén que no le permitía tragar la sopa.
- Esta idiota ¿cuándo comerá como gente? - musitaba Doña Jacaranda.
Juan Sofonías, fotógrafo de origen incierto, masticaba todos los dialectos y siempre fue bien visto en aquellos rumbos. Arribaba a Acapetahua una vez al año dispuesto siempre a retratar a la bella.
-Idiaí Señito, vengo a tomarle unas fotos a su Donestita - dijo el fotógrafo.
La madre realizaba su negocio anual de cobrarle cinco pesos por cada fotografía que le tomaba a su hija. Cuando Juan Sofonías entraba en el cuarto oscuro siempre sucedía lo mismo: las placas pasaban por el revelador, luego el detenedor y por último el fijador, pero las imágenes de Donesta jamás aparecían. La primera vez culpó a su cámara y fue tanta su ira que de un zarpazo destrozó el aparato. Compró uno nuevo pero los resultados se repitieron. Se dio cuenta que la culpa no podía ser de las cámaras sino de la divinidad de la bella. El fotógrafo no se dio por vencido a pesar de los siete años que llevaba intentándolo. En la siguiente Semana Santa regresaría de nuevo.
Donesta hablaba poco y sus torpes palabras carecían de sentido.
-¡Me estoy huishando!- decía en voz alta sin importarle con quien estuviera. Su inquebrantable nana corría a buscarle la bacinica en donde se sentaba la bella que ya pisaba los veintiuno.
-¡Ya acabé! - le gritaba a la nana para que viniera a limpiarle.
Cada viernes por la tarde, Donesta se iba sola rumbo a las vías del tren. Tenía la costumbre de poner sobre las vías moneditas de a peso para esperar impaciente a que el tren las aplastara. Cuando no tenía monedas, utilizaba las joyas que le regalaban las juches. La joven gozaba al ver los collares y crucifijos destrozados.
-¡Nana, mamá! ¡Me quedaron bien apachurraditos! - gritaba contenta al
llegar a su casa.
-¿Cuándo se te irá a quitar esa tu maña me pregunto yo? -regañaba la
madre.
Con el transcurrir de los años doña Jacaranda Hilerio optó por aceptar la manía de la niña y vendía por costales los metales desfigurados.
Mientras que el pueblo se entretenía en la procesión de un Viernes Santo, Donesta se fue silenciosa rumbo a las vías. Esta vez llevaba consigo varios rosarios, escapularios y monedas, obsequios todos. Sus negros cabellos, que ya casi tocaban sus talones, se mecían como hamacas. Ese día los llevaba sueltos porque de la emoción de llegar a tiempo, había olvidado pedir a la nana que le hiciera sus trenzas. Su rostro perfecto resplandecía entre el verdor de las matas de café. Donesta acomodó con esmero cada una de sus piezas en ambas vías. El tren se aproximaba y la niña quiso ver más de cerca el momento en que aplastara las joyas. El viento sopló tan fuerte que sus largos cabellos se enredaron entre la máquina presurosa.
En ese Viernes Santo no sólo quedaron aplastadas las joyas, sino el cuerpo de la bella. Tardaron varias horas en juntar los desparramados restos de Donesta pero milagrosamente su rostro fue encontrado sin rasguño.
Vino gente de todos lados a llorar a la niña. Cada uno en su propia lengua proclamaba las deidades de la bella. La nana de la pena sufrió un ataque de histeria que terminaría en desmayo, pero nadie se preocupó por ella; todos estaban ocupados en la lloradera por la ausente. Ese día hasta la madre lamentó la pérdida.
En el velorio se comió tamal y se tomó aguardiente. Las juches hicieron viaje especial y entre gritos de dolor bailaron al son de la marimba. Pronto la concurrencia entera tuvo que ponerse en los ojos compresas frías de té de limón, tanta lágrima derramada les había causado tremenda hinchazón.
A tiempo llegó al entierro Juan Sofonías y quiso hacer el último intento de fotografiar a la bella ahora tendida en un féretro. Doña Jacaranda conmovida le cobró esta vez sólo una muy módica cantidad de dos pesos, pero el fotógrafo en su tormento sólo se atrevió a disparar una foto. Desganado y triste entró en su cuarto oscuro. La placa única pasó por el primer químico, el segundo y el tercero. El corazón de Juan Sofonías se revolcó cuando vio que un rostro empezó a aparecer. Desde ese día quedó grabado en el papel como testimonio de que algún día existió la mujer más tonta, pero más bella del mundo.
Dasha Horita, México © 1997
dhorita@campus.ruv.itesm.mx
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)