![[AQUI]](aqui.gif)
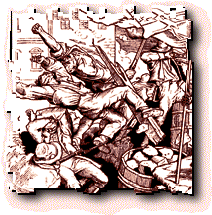 Cuando llega la brisa ya es de mañana. Ya amaneció y el alonso se sacude el cuerpecito marrón, agita las alas sin moverse del tronco, silba y aventa el plumaje como si quisiera asustar a la mañana recién nacida, salta de gajo en gajo mientras el caserío descuelga de lo alto el brillo manso del sol, abre puertas y ventanas, salen las mujeres a barrer, los hombres se encaminan a las faenas.
Cuando llega la brisa ya es de mañana. Ya amaneció y el alonso se sacude el cuerpecito marrón, agita las alas sin moverse del tronco, silba y aventa el plumaje como si quisiera asustar a la mañana recién nacida, salta de gajo en gajo mientras el caserío descuelga de lo alto el brillo manso del sol, abre puertas y ventanas, salen las mujeres a barrer, los hombres se encaminan a las faenas.
Te habías quedado dormida en la mecedora, vieja Rosario Ayala, bajo el alero que daba al sur lleno de vientos ásperos que se zambullían en la tierra, daban vueltas y vueltas levantando polvo y después desaparecían en el matorral. ¿Soñabas, vieja Rosario Ayala? ¿Apagaste la alcuza? ¿Seguías contándome aquella noche que nunca se te olvidó? Tu memoria es tenaz, mamá decía "si la vieja Rosario Ayala no se acuerda, es porque nunca sucedió", pero cuando te vi bajo el alero, junto a esa cicatriz del revoque descascarado en la pared, bajo las ramas arrugadas del catalco, supe que entresoñabas de nuevo esa noche perdida que siempre te encontraba en su camino; erraba la noche, la pesadilla, y siempre terminaba hallándote ensimismada, será que de tanto pensarla se te ha metido en la sangre, en los huesos, en las carnes tan entumecidas de estarse quietas, a sol y a sombras, quietas y envejecidas.
—¿Me contaría de nuevo esa historia, vieja Rosario Ayala?
—Vinieron apareciendo, el polvo sobre la línea de la tierra se alzaba a montones, el pasto seco retumbando, haciendo ese tucutún, tucutún que sabe hacer cuando las tropillas galopan sobre las gramillas, cuarenta caballos con cuarenta jinetes, con cuarenta tacuaras amenazando el cielo oscuro, iban a otro sitio, se les notaba en el modo de mirar sin ver todas las cosas."
—¿Era en abril, vieja Rosario?
—Era ese tiempo en el que las vacas mugen sordo, cuando van a echar terneros y se recuestan contra los postes del alambrado, me acuerdo porque la negra, esa vaquillona retinta que me había regalado comadre Vicenta y después se enfermó hasta morir, no dejaba de mugir contra el poste del potrero. Es un puro ruido sin ganancias porque ni leche tienen para dar. Ese tiempo.
Cada tarde íbamos al camposanto. Le dije al cura Aurelio: “quiero saber si las velas que enciendo para Lucía le servirán allá debajo de la tierra, donde todo debe ser oscuro”. Cuando dio el responso, abrió un libro inmenso con las tapas negras y yo miraba los ojos de Santa María Dolorosa y me fijaba en ese llanto de madre, en esa angustia que no se movía de su sitio, en esos ojos de la santa, en la boca apretada, en el llanto que brotaba sin caer, en todo eso sentíamos el mismo dolor, yo por Lucía, la Santa Dolorosa por las iniquidades que le hicieron a su Hijo siendo inocente como Lucía. En el fondo, era el mismo dolor, pero cuando el cura Aurelio abrió ese libro, me amargué. Las palabras de Dios siempre me asustaron, la vieja Rosario Ayala una siesta me dijo que Él no es como nosotros, que no sabe sufrir ni el mal le roza los pies, que no conoce dolor y me apensionó, sentí lástima de todos nosotros que sabemos sufrir y aprendimos a pisar el dolor y a caminar sobre él porque siempre está a la espera de hacernos resbalar y caer rendidos a sus pies.
—Hay que rezar con devoción, Remigia —me dijo el cura Aurelio—. Hasta que los ruegos sofoquen los malos pensamientos —me dijo.
Así están orando los ángeles y mueven el cielo con su fe. En ese libro negro que abre el cura Aurelio está todo entre las páginas ajadas, está la maldad y está la bondad, Lucía querida, está el día en que nacemos, el día en que la muerte nos encuentra mirando el cielo, está la edad de los muertos; pero el cura no deja que nadie lea el libro negro con la cruz de oro en la tapa.
Ese atardecer, cuando encontraron a Lucía, ella tenía los ojos abiertos mirando el cielo, ¿será que estaba mirando a los ángeles, entonces? ¿Será tan mala que hasta después de muerta siga mirando a Dios? Cada noche, en vísperas, el suindá rasaba el cielo oscuro con el graznido espantoso, yo cerraba las ventanas porque mamá decía que cuando entra en la casa ese grito del pájaro, alguien se muere, es anuncio de desgracias, decía.
—Mejor la penitencia, hija, —decía el cura Aurelio—; mejor sumirse uno en sus adentros y pedirle a Dios que nos ayude a sostenernos en las horas difíciles, sin la mano de Dios nos tambaleamos y caemos. Y abajo está el dolor.
—Ya sé eso, padre Aurelio. Si caemos, nos recibe el dolor.
La Virgen de los Dolores tiene una corona de plata, de doce estrellitas con piedras; entre las manos, la mayorala que ayuda al cura en el templo le pone un pañuelito de encajes y ese paño blanco entre las ropas negras del luto se ha vuelto amarillo, no sé por qué la mayorala no cambia la tela, con los manteles que cualquiera daría de regalo para Santa María sufriente, para aliviarle un minuto de tanto dolor que viene arrastrando hasta la cruz de su Hijo que está enfrente.
—¡Espante esa pesadilla, vieja Rosario!
Desde el marco de la ventana los cuarenta caballos se movían como uno solo, los cascos se levantaban y caían en el suelo al mismo tiempo, entre golpe y golpe quedaba un silencio y me saltaban las venas del cuello, resaltaba el pecho, ahí adentro, muy apretado, el corazón también hacía silencio cuando la tierra callaba.
Gaspar Barrios ni quiere ni tiene rabia ni sabe lo que busca. Pasa con el caballo al galope tendido, se desentiende de todo, ni saluda ni hace gestos, sigue algún camino que da vueltas, nunca llega donde quiere estar. Así es Gaspar Barrios, y Lucía lo seguía con los ojos, iba detrás, iba adelante, hasta que se cruzaron y ella cayó en el dolor y él sigue su camino. Querer a Gaspar significa querer a nada. Y con todo, la vieja Rosario le había adivinado:
—No hagas caso a tu sentimiento, no te conviene ese muchacho desamorado, desde que nació destroza todo lo que tiene, que se vaya lejos con su caballo, que no sepa más el camino para volver; total que de este pueblo es fácil perderse.
Y Lucía sueña que te sueña siempre con el mismo cariño que nunca tuvo, como rezando decía el nombre esperando que San Juan encendiera las lumbreras de su amor allá en el cielo, pero nada. Pasaba Gaspar y solamente quedaba el polvo del galope, siempre el ala del sombrero cubriéndole el miedo que se escapaba por los ojos.
—A fuerza de quererte me negué a mí misma, se fue cambiando el tiempo para mí, no contaba sino las horas de esperarte para verte pasar nada más, y otra vez la nueva espera y todo lo que venía siempre era esperar, esa era toda mi dicha desde que te quería —decía sin hablar.
Ahora se quedó muy quieta allá bajo la tierra, muda para siempre, y lo que dijo y lo que no dijo lo llevó consigo a las profundidades. Decía que lo extrañaba cuando los ojos se le iban en la lejanía detrás de esa sombra que siempre fue Gaspar, se iba siguiéndolo desde acá. Pobre Lucía, se fue llevándose su sentimiento que nunca valió nada para Gaspar.
Llueve en la inmensidad del mundo, el camino que lleva lejos está borrado, nos mantiene encerrados en este pueblo, esperando siempre. Me parece que en la bruma de la distancia, allá donde la cerrazón del cielo llena todo de oscuridad, pasa de nuevo Gaspar en su caballo; la lluvia cae como si se desmoronaran paredes blancas. Tanto esperar para no saber si dolía más la ausencia o tenerlo cerca siempre de paso, como la lluvia que se hace opaca, no deja ver los ojos escurridizos bajo las alas del sombrero.
Duerma en paz, vieja Rosario. Deje que sus miedos sigan de largo, que se alejen detrás de esa muchedumbre de agua de la lluvia que cae.
“Queremos alguna cantimplora, alguna comida, ya ve que nos persiguen, que las partidas de la policía nos viene siguiendo, que ya se escuchan los ladridos y son muchos, se nota por el tumulto que hacen, no digan que nos vieron, digan que por aquí no pasó nadie, si alguno ve las pisadas de los caballos díganle a los sargentos que es de una tropa de ganado que cruzó esta mañana. Pero apúrese, ¿no ve que venimos perseguidos? Escuche el pulso de la caballada, ¿se da cuenta ahora? Esos pisotones están a punto de reventar el pajonal, no quiera ver la matanza enfrente de su casa, no nos vamos a rendir a nadie, por eso le digo que si nos alcanzan, habrá matanza de las fieras, yo le diría, comadre, que nadie quedaría en pie y no es una fiesta tener una degollina en sus patios, dénos todo lo que tenga de comer, dénos un poco de vino en la cantimplora, cuando venga la partida y pregunte si vio a los gauchos alzados, dígales que nunca nos vio, que jamás nos vio, que a ninguno nos vio, dígales eso, mamacita.”
Duérmase, vieja Rosario, descanse de una vez, tápese las rodillas con la manta, deje que la lluvia se lleve todo, el cura Aurelio dice que la lluvia es la bendición de Dios. Habrá leído eso en el libro negro con la cruz de oro en la tapa. Esa lluvia que cae con violencia llenando de relámpagos y truenos el pueblo es lo único que nos queda para defendernos del mal.
Alejandro Bovino Maciel, Argentina © 2021
talomac@gmail.com
Manuel Alejandro Maciel (ARGENTINA) 1956....
...se transformó en Manuel Alejandro Bovino en el 2005 a raíz de una resolución judicial. Nació en la ciudad de Corrientes, Argentina, en agosto de 1956. Es Médico Anátomo-Patólogo y Psiquiatra egresado de la UBA (Univ. de Bs. As.) y vive actualmente en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Ha publicado Los conjurados del Quilombo del Gran Chaco (Edit. Alfaguara, 2000) en co-autoría con Augusto Roa Bastos, Eric Nepomuceno y Omar Prego Gadea, una novela de 4 autores sobre la Guerra de la Triple Alianza. Otras obras publicadas:
-Polisapo (cuento) en co-autoría con Augusto Roa Bastos
-20 poemas de humor y una canción disparatada (infantil), en co autoría con Pepa Kostianovsky
-Diários de um Rei exiliado (novela), Edi. Landmark, Sao Paulo, Brasil.
-Culpa de los muertos (novela), Edit Rubeo, Barcelona.
Dirige la revista-libro semestral Palabras Escritas que se propone como un diálogo cultural entre Brasil e Hispanoamérica. Se edita en papel (Servilibro, Paraguay) y está en la red:
http://palabras2008.blogspot.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: