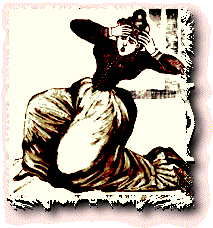
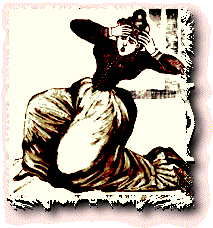
‘Elena con hache’, responde siempre que alguien le pregunta por su nombre. En el pueblo, de toda la vida ha sido Elena la de El Versalles, Elena a secas para su familia y Elenita para la vecina, la Reme, que en paz descanse, pero decidió añadir a su nombre una hache poco después de la muerte de sus padres, que también en paz descansen. Dice –bueno, la verdad es que no se lo dice a nadie, sino que se lo piensa ella sola (qué diría la gente de ella si lo dijera en voz alta)– que le gusta como suena, pues aunque todos crean que Elena y Elena con hache suenan igual, no es cierto: ella es capaz de percibir una sutil diferencia entre ambos sonidos, una diferencia mínima que confiere a Elena con hache –nombre y persona– un pequeño toque de dignidad del que Elena –nombre– carece y que Elena –persona– nunca tuvo. Por no hablar de cuando está escrito: la hache le da al nombre un aire tan elegante, tan señorial: parece que sea el nombre de alguien importante. Cuando, las pocas veces que tiene que hacerlo, firma (aunque a veces se pasa horas haciéndolo, sólo por gusto, para ella sola), hace de la letra muda su estandarte, trazándola mucho más grande que las demás, permitiéndole así que resalte y gobierne al resto
del nombre y, de paso, al resto de su persona.
Elena, pues, pasó a ser Elena con hache a raíz de la muerte de los padres de aquélla. Cuando, aquella fría noche de noviembre, entró en casa después de una jornada laboral especialmente agotadora y no encontró a sus padres en la salita, él con su pipa y su periódico deportivo, ella con su calceta, le extrañó muchísimo. Durante tres años y medio, desde que le dieron su actual trabajo en la ciudad, la misma escena se había repetido noche tras noche: ella volvía en el tren de las nueve, llegando a la estación del pueblo a las nueve y veinte y a casa a las diez menos cuarto. Entraba y allí estaban ellos, sentados junto a la mesa camilla, calentándose los pies en el brasero y entregados a tales actividades. ‘¿Qué tal el día?’, preguntaba el padre, sin levantar la cabeza. ‘Igual que siempre, muy duro’, respondía ella. ‘En la cocina tienes preparada la cena, nosotros nos vamos a dormir, que ya hemos cenado y es muy tarde’, decía invariablemente la madre. ‘Gracias, madre’, era toda la respuesta de la hija.
Así de frías eran las relaciones de la hija con los padres. Y todo porque todavía no le habían perdonado el haberse negado a trabajar en el bar de la familia, El Versalles, que de palacio sólo tenía el nombre, ahora ya ni eso, que desde que lo tuvieron que cerrar ante la negativa de Elena (ellos ya estaban demasiado viejos como para seguir sacándolo adelante) se le habían ido cayendo poco a poco las letras del letrero. ‘Vosotros no lo entendéis’, les dijo el día que sus padres le recordaron que ya era hora de empezar a trabajar en el bar, ‘yo no quiero dejarme la vida detrás de la barra. Yo quiero vivir mejor’, continuó, ‘y para conseguirlo hay que empezar por trabajar en la ciudad, no en este pueblucho de mala muerte.’
Eso pasó hace ya cuatro años, pues medio le costó encontrar un trabajo decente en la ciudad. Sin embargo, decidió continuar viviendo con sus padres en el pueblo, para poder ahorrar para la entrada de un piso, cómo no, en la ciudad.
La ciudad. Desde el día que, con ocho años, la vio por vez primera, quedó prendada y supo que era allí donde quería vivir de mayor. Fue a raíz de su Primera Comunión. Su madre la llevó para comprarle allí el vestido, porque en el pueblo no se lo podía comprar: estaba peleada con la modista, la zorra de la Angustias, que una vez le dijo que no le podía hacer un vestido como el de la Toñi porque estaba demasiado gorda. ¡Zas!, labio sangrante de la Angustias (la madre de Elena siempre fue una mujer un poco basta); ¡pumba!, nariz rota de la otra (la modista lo fue aún más, que lo cortés no quita lo valiente, y la delicadeza con la tela tampoco impide la rudeza con la clientela), y un no hablarse que duraría para siempre. En fin, volviendo al tema, su madre la llevó a una tienda de las buenas, de ésas en la que uno es estafado a gusto, y a Elena le encantó el ambiente que allí se respiraba: todo limpio, todo aseado, la gente bien vestida y muy educada. ‘De mayor trabajaré en un sitio como éste’, se dijo.
A partir de entonces, la breve pero nítida imagen que de la ciudad había adquirido fue sufriendo un proceso de idealización: se la fue imaginando cada vez más perfecta, limpia y ordenada, con gente muy amable y, lo más importante: debía ser un lugar donde cualquier sueño se podía hacer realidad, donde cualquiera podía alcanzar lo que se propusiera. El día en que Elena fue a la ciudad por segunda vez, la decepción fue mayúscula. No recordaba un día tan infeliz desde el día de su menarquía. ‘Que te ha bajado la regla’, le había dicho su madre, ‘como te quedes preñada te enteras.’ Y no le dijo ya nada más, no por desinterés hacia su hija (¡su hija!, la Elena, lo que más quería en este mundo, aunque a su manera), sino porque no se le ocurrió a la buena mujer que hiciera falta más explicación. Tuvo que ser la Reme, la buena de la Reme, que siempre le daba un caramelo los domingos, quien le explicó que le pasaría eso todos los meses, que ya estaba hecha toda una mujer y que llevara cuidado con lo que hacía con los chicos, que ahora ya la podían dejar embarazada. Elena siempre había querido hacerse mayor, pero nunca había imaginado que fuera algo tan sucio y tan doloroso. Una desilusión similar sufrió este otro día, cuando visitó la ciudad de nuevo.
Llegó y se dio cuenta de que era un lugar sucio, con el aire contaminado, con mendigos en las aceras pidiendo dinero, con gente que camina deprisa dando codazos a quien se interpone en su camino, con atascos monumentales, con ruido de obras y más ruido de cláxones enfurecidos, con sirenas que hacen enloquecer... Ella, sin embargo, no abandonó: ‘Yo he venido aquí a encontrar trabajo, lo que sea con tal de no trabajar en el bar’, y durante seis largos meses anduvo buscando trabajo. Nadie quería contratar a esa chica de pueblo, feílla y con un algo indescriptible que la hacía parecer un poco tonta, la verdad. Le preguntaban en las entrevistas de trabajo, cuando éste era de secretaria: ‘¿Sabe taquigrafía y mecanografía?’ ‘¿Y eso qué es?’, respondió la primera vez. ‘Estoy aprendiendo’, dijo la segunda, aun siendo mentira. ‘Sí, sí que sé’, fue la respuesta en la tercera ocasión, que por fin cayó en la cuenta de que, fuese lo que fuese, debía de ser algo muy importante. ‘Y ¿cuántas palabras y pulsaciones por minuto tiene?, respectivamente’, le preguntó la entrevistadora, que era a la sazón jefa de secretarias y actualmente esposa en segundas nupcias del director. ‘Madre mía, ¿qué digo yo ahora?’, pensó; y dijo lo primero que le vino a la cabeza: ‘Tres mil y seiscientas, respetuosamente’. ‘Con eso’, rió la entrevistadora, ‘me temo que sólo la podemos contratar de señora de la limpieza.’ ‘De lo que sea’, dijo esperanzada la Elena. ‘Empieza usted mañana, de ocho a ocho y sin Seguridad Social el primer año.’ ‘Muchísimas gracias, no sé cómo se lo puedo agradecer; ¿quiere que le ponga una vela a san Cucufato, el patrón del pueblo, para que viva usted muchos años?’
Y así fue cómo Elena pasó a formar parte del equipo de limpieza de la empresa del señor Rodríguez, como ella la llamaba. Nunca supo el nombre de la empresa, ni falta que le hacía; tampoco llegó a saber a qué se dedicaba, pero tampoco es que le importara demasiado; y que era del señor Rodríguez lo dedujo porque, en cuanto aparecía por la puerta, todo el mundo se callaba. No debía tener la pobre muy claro lo que «jefe de personal» significaba. Ella lo único que tenía claro era que tenía que limpiar todas las instalaciones de la empresa antes de que cerraran, pues era ella la única integrante del equipo de limpieza: había venido a sustituir a la anterior, que había sido despedida en cuanto su embarazo se hizo inocultable, por incompetencia.
A los pocos días de trabajo se dio cuenta la Elena de que había escapado de la sartén para caer en el fuego, o lo que es lo mismo, se había ido de Guatemala a Guatepeor: además de trabajar tanto o más de lo que hubiera trabajado en el bar, estaba subordinada al resto del personal. Hablando claro, era la última mona de la empresa y tenía que obedecer a todos los ‘Tráeme un café’ y ‘Llévale esto a Margarita’ que a cualquier otro empleado se le antojase pronunciar. Y allí iba la Elena, toda respetuosa ella, a hacer el recado. No es que le molestara el tener que hacerlo: asumía todo eso (le daba igual tanto si era un café como si eran diez) como parte de su trabajo. Lo que no soportaba era la mirada que le dedicaban cuando le hablaban; percibía en ella todo el desprecio y aire de superioridad que una vida frustrada produce. Pero lo peor era que le recordaba cómo la miraban de pequeña las otras niñas de la escuela.
La escuela del pueblo todavía era de ésas con un solo profesor, mejor dicho, maestro y, en este caso, maestra: la señorita Esperanza, respetable solterona de cincuenta y tres años que vaya usted a saber cómo consiguió el puesto, ni escribir sin faltas sabía (a lo mejor es que de joven estaba de buen ver). Una sola maestra y una sola clase en la que se aglutinaban niñas de todas las edades y condiciones (los niños iban a la escuela de don Remigio): muy pobres, pobres, normales y ricas (que ya no podían ir al colegio de las monjas de la calle san Agustín, lo incendiaron los anarquistas). No es que falten las muy ricas, no, ni que no las hubiera; es que éstas iban a un colegio de la ciudad, pero no serían más de tres: la hija del alcalde, la del Isidro (eso sí que era tener tierras) y poco más.
La cuestión es que en la escuela todas las niñas sin excepción (bueno, la hija del enterrador no, pero ésa, como si no existiera) miraban y trataban a la Elena como si fuera de otra especie inferior. Todo el mundo sabe lo crueles que pueden llegar a ser los niños, y no digamos las niñas, máxime si, como en el caso de Elena, se juntan ojos bizcos, dientes torcidos y nariz prominente. La pobre lo pasó muy mal. ‘La tonta de la Elena, la más fea, que no se casará ni con el Pascual’, le cantaban a coro todas las niñas en el patio (Pascual era el tonto del pueblo). Afortunadamente para la Elena, todo esto no duró mucho: lo de la nariz se disimuló bastante cuando creció, se conoce que había empezado a crecer por la nariz y que luego, cuando le creció el resto de la cara, se atenuó el efecto; lo de los ojos bizcos se solucionó cuando la llevaron al médico por el sarampión, que el buen hombre había leído no sé qué sobre el estrabismo y la mandó al oculista: gafas y asunto solucionado (además, las gafas ayudaban con lo de la nariz); lo único que le quedó fue lo de los dientes pero, qué se le va a hacer: en aquella época no se llevaban los aparatos ni las ortodoncias (más bien lo que no se llevaba era un bolsillo pudiente), pero como muchas otras niñas también los tenían torcidos, pues Santas Pascuas y alegría, aquí paz y después gloria.
Lo de las miradas en el trabajo tampoco duró mucho: poco a poco fue acostumbrándose y no les dio el menor significado; y, sí, era verdad: tenía que trabajar mucho, pero también hubiera trabajado mucho en el bar, aunque siendo la hija de los dueños. En fin, todo fuera para conseguir una vida mejor.
A pesar de no tener muchas luces, fue lista la Elena y no les dijo a sus padres que trabajaba como una burra de limpiadora (su madre habría sido capaz de darle un par de tortas; ‘Por imbécil’, habría dicho). Sí les había dicho, cuando empezó, que estaba limpiando, pero a los dos meses –dijo– ya la habían ascendido a secretaria.
Todo lo que ganaba lo ingresaba la Elenita en una cartilla, y ella siguió viviendo mantenida por sus padres. Tampoco es que supusiera mucho gasto: nada de ropa nueva, nada de salir, lo único la electricidad de la tele los fines de semana, y donde comen dos, comen tres. Así, iba ahorrando y ahorrando, contando con ilusión lo que le faltaba para poder pagar la entrada del piso. Miró uno, pequeñito pero nuevo, y cuando tuvo la cantidad que le pedían (a los dos años y medio) fue a donde el piso y se encontró con que ya lo habían vendido: la pobre creía que le iban a estar esperando a ella, hasta que consiguiera ahorrar. La pobre.
* * * * *
Elena, pues, pasó a ser Elena con hache a raíz de la muerte de los padres de aquélla. Cuando, aquella fría noche de noviembre, entró en casa después de una jornada laboral especialmente agotadora y no encontró a sus padres en la salita supo que algo andaba mal. Comenzó a buscarlos por todas las habitaciones, a ver si estaban en la casa, y fue en la cocina donde los encontró, tirados en el suelo, como si estuvieran muertos. ‘¡Ay, Dios mío!, ¿qué hago yo ahora?’ Tras unos segundos de estupor, se les acercó temblando y comprobó que todavía respiraban, aunque con dificultad. ‘Tengo que llamar a una ambulancia’, se dijo. ‘¿Cuál era el número?, que no me acuerdo. Pero ¿cómo me voy a acordar?, si nunca he llamado a una. Ah, sí, creo que las emergencias eran el 080; no, ése es el de los bomberos, y aquí no hay nada que apagar. Ya me acuerdo: el 112, voy a llamar corriendo. Pero si no tenemos teléfono...’ Se quedó parada unos instantes, sin saber que hacer. ‘Papá despierta, por favor, mamá, no te mueras todavía.’ Salió al rellano de la escalera: ‘Rocío, Rocío, abre por favor, abre.’ ‘¿Qué pasa, Elena?, ¿qué pasa?’ ‘Mis padres, que están ahí en la cocina, tirados en el suelo, como si se hubieran muerto. Llama a una ambulancia, por Dios, Rocío, haz algo, que se mueren.’ ‘Tranquila Elena, tranquila, ya voy; ¿cuál es el número?’ ‘El 112, creo; date prisa, por tus huesos, que se me mueren.’ ‘¿El 112 has dicho?... no, nada, Antonio, es la Elena, que dice que sus padres... Elena, Elena, ¿qué te pasa?’ La Elena se había desmayado.
* * * * *
‘Mira, Rocío, mira, está abriendo los ojos.’ ‘Que no, Reme, que no: eso son tus ganas. ¿No ves que ya lo has dicho tres veces en media hora?’ ‘Que sí, Rocío, que sí; esta vez va en serio: ¡mira, mira!’ ‘La leche, si es verdad. Elena, Elena, ¿me oyes?’
En una cama de hospital, tras dos días en un estado de semi-inconsciencia, la Elena abría los ojos. Al principio no vio nada; después, blanco; finalmente, cuando al hijo de la Rocío, de siete años, se le ocurrió darle sus gafas, se fueron perfilando despacio, muy despacio, los rostros de la Rocío y la Reme. Éstas se miraron sombríamente y asintieron: era el momento de decirle a la Elena que sus padres habían fallecido como consecuencia de una intoxicación por la ingestión de una lata de sardinas en mal estado. Tras preguntarle qué tal se encontraba y decirle que había estado dos días en el hospital, se lo dijeron. Se lo dijo la Reme: ‘Mi niña, ya sabes que a todos nos llega el momento...’ Comenzó así la buena mujer y, como pudo, o como supo, continuó, para terminar diciéndole que los difuntos ya habían recibido cristiana sepultura. ‘Ya los hemos enterrado’, le dijo. Según explicó, habían decidido hacerlo porque no sabían cuánto tiempo iba a tardar en despertarse, por si acaso tardaba. Cuando terminó la Reme, no dijo nada la Elena. Cerró los ojos y pidió que se fueran. ‘¿Te encuentras bien, Elenita?’, dijo la Reme, preocupada. La Elena asintió y repitió que, por favor, se fueran: quería estar sola. ‘Antonio, deja la persiana, que nos vamos.’ Y se fueron, no sin que antes la Rocío tuviera que forcejear con su hijo, al que le había gustado la manivela de la persiana y no se quería ir: se ve que en casa las tenían de esas de cinta y la novedad le había gustado al niño. Un pellizco de monja en el antebrazo y asunto solucionado: todos a casa.
Se quedó sola la Elena. No lloró, no porque no sintiese dolor o pena ante la muerte de sus padres sino porque, a saber por qué, le dio por pensar; y por recordar. Allí estaba, tumbada, en la cama del hospital, sola (la cama de al lado estaba vacía porque ‘el viejo que la había estado ocupando durante las tres semanas anteriores la acaba de palmar’, palabras de la enfermera). Reflexionó, y mucho, sobre lo que había sido su vida hasta ese momento. Recordó distintos episodios de su infancia y examinó su situación actual, y llegó a la conclusión de que no estaba teniendo la vida que le hubiera gustado. En pocas palabras: se sentía una desgraciada. Y entonces sí que se puso a llorar la Elenita, y lloró a base de bien, a moco tendido, como una Magdalena. Le daba igual lo que comentasen por lo bajini las enfermeras al pasar por delante de la puerta. En realidad, le daba igual todo. Lloró durante un rato más y se durmió.
Cuando se despertó se vio en una habitación llena de gente, de chicos y chicas jóvenes –ruidosos y escandalosas, escandalosos y ruidosas– que se apelotonaban y amontonaban en torno a la otra cama que, según pudo adivinar la Elena, estaba ocupada por otro chico joven que tenía la pierna derecha en alto, escayolada, y una venda alrededor de la cabeza. El dichoso déficit de camas en la Seguridad Social: todavía se olía a muerto y ya estaba ocupada de nuevo, por el lisiado y sus amigos. Chicos y chicas felices con su vida, pensó la Elena, y sintió ganas de llorar de nuevo. Pero no lo hizo; en lugar de ello, se puso a pensar como nunca lo había hecho. Primero, llegó a la conclusión de que quería cambiar de vida. No le llevó mucho tiempo el pensarlo, pero entonces se encontró con que no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Para empezar, no estaba demasiado segura ella de lo que cambiar de vida implicaba. Era una de esas frases que había oído repetidas veces en la televisión pero cuyo significado no había alcanzado a comprender. Siguió pensando la Elenita, dale que te pego a su cabecita, y se dijo a sí misma que ya sabía lo que quería; no sabía si eso era cambiar de vida o no, pero se dijo que no quería volver por el pueblo, ni tampoco por la empresa del señor Rodríguez. ‘Quiero’, se dijo, ‘vivir y trabajar en algún otro sitio donde no me conozca nadie, donde nadie sepa que soy Elena la de El Versalles, donde pueda empezar de nuevo y ser feliz.’ Y el eterno problema: ¿cómo? Siguió pensando la Elenita, salía humo de su cabecita, y siguió pensando, que la cosa se había complicado. Al final se dio cuenta la Elenita, bendita cabecita, de que tenía que encontrar otro empleo. ‘Y ya puesta’, pensó, ‘me lo voy a buscar bueno, de secretaria o algo así. Lo siguiente’, siguió pensando, se ve que estaba en racha, ‘será comprarme un piso en la ciudad, en una zona que no conozca y que no me conozca; con lo que tengo ahorrado y lo que me den del bar y del piso de mis padres...’ Quiso seguir pensando la Elenita, pero ya no podía su cabecita, así que se durmió otra vez. Al poco tiempo despertó, mejor dicho, la despertaron la Rocío y la Reme: le daban el alta. La Elena se alegró: así ya podría empezar su «plan», pues durmiendo se le habían aclarado las ideas y ya tenía claro todo lo que tenía que hacer, paso por paso.
Lo primero que hizo fue poner en venta el bar y el piso de sus padres. Preguntó a la Rocío qué tenía que hacer; ésta, como buenamente podía, comenzó a explicárselo pero, viendo que no se enteraba demasiado la Elena, se comprometió a hacerlo por ella. ‘Gracias, Rocío, gracias’, le dijo la Elena. Cinco meses tardaron en venderse, poco o mucho, según se mire. Fue el Isidro, que estaba ya con un pie en el otro mundo, quien los compró, el lote entero, mas no sin antes conseguir una sustanciosa rebaja (ya se sabe, cuanto más rico, más tacaño; o ahorrativo, todo puede ser). Los compró, según dijo, para su nieto, pero no era ningún secreto en el pueblo que los había comprado por compasión y pena hacia la Elena; a saber cuántos años habrían tardado en venderse de no ser por el Isidro.
No desaprovechó, sin embargo, esos cinco meses la Elenita. Ni corta ni perezosa se puso a estudiar mecanografía y taquigrafía. ‘Seré secretaria’, se dijo. No llegó a ‘tres mil y seiscientas’, respectivamente, pero adquirió un nivel nada desdeñable. Nada desdeñable y lo que le costó: se lo tuvo que sudar la chica. Como en la empresa del señor Rodríguez no quisieron ni oír hablar de una reducción del horario laboral del equipo de limpieza (ya habían hecho bastante con perdonarle lo de los tres días de baja por enfermedad), tuvo que buscar, de nuevo aconsejada por la Rocío, que algo entendía de todo eso, una academia que abriese hasta tarde. No le fue fácil y, una vez encontrada, se encontró con que no podía quedarse hasta muy tarde ella: los trenes no esperan. Pero como, otra cosa no, pero trabajadora sí era, se compró una máquina de escribir con la que practicaba hasta bien entrada la noche, en casa.
Durante esos cinco meses también buscó piso en la ciudad la Elena. ‘No vaya a ser que venda el de mis padres y no tenga dónde vivir’, pensó, en un arranque de lucidez. Buscaba de la siguiente manera: se subía en un autobús de línea, al azar, y, cuando veía que pasaban por un barrio que le parecía agradable y que no conocía (la segunda condición la cumplían prácticamente todos; la primera, no tantos), pues ding, le daba al pulsador, se encendía lo de «parada solicitada» y se bajaba cuando paraba. Bendita abundancia de paradas en el recorrido de los autobuses urbanos. Vio muchos por fuera, unos pocos por dentro, y al final se decidió por uno de segunda mano que los dueños vendían con muebles y todo. El día siguiente a cuando la Rocío le dijo que el Isidro le compraba el piso y el bar fue otra vez allí (lo suyo le costó; la infeliz no había caído en apuntar qué autobús la había llevado allí la primera vez), y comunicó a los dueños su intención de comprarles el piso. A partir de ahí, fue todo muy rápido: ni la Elena se lo creía. ‘Madre mía’, pensaba, ‘estoy haciendo todo esto yo sola.’ Bueno, lo de sola era un decir: menos mal que la Rocío le echó una mano, que si no. Muy rápido para estas cosas: unas tres semanas. Pasado ese tiempo, y después de haber tenido que firmar no sé cuántas mil veces, empezó a vivir la Elena en su nuevo piso. Se despidió de la Rocío, de la Reme y de algunos más, pero pocos. ‘¿Vendrás a visitarnos?’, le preguntó la Reme en la estación. Hizo la Elena un gesto que no significaba ni sí ni no y se montó en el tren, para no volver a cogerlo nunca más: abandonaba el pueblo para siempre. Pero eso no lo sabía nadie, excepto ella. Y no volvió a visitarlos. De todas maneras, la única que la echó de menos fue la Reme, y tampoco durante demasiado tiempo: se la llevó un infarto cuatro días después de que marchara la Elena, la Elenita de la Reme.
Llegó la Elena a su piso, todo nuevo –para ella–: los muebles, la lavadora, la nevera, la tele. Y aún le había sobrado un poco de dinero, no mucho, pero suficiente como para vivir un par de meses sin trabajar. Aun así, muy responsable ella, decidió empezar a buscar trabajo al día siguiente. ‘Cuanto antes, mejor’, se dijo. Así, al día siguiente, bien temprano, salió a buscar. ‘Espero no tardar tanto como la otra vez’, pensó. Y no tardó tanto. Fuera por lo que fuese, porque ya tenía más experiencia, porque sabía desenvolverse mejor, o porque tuvo mucha, muchísima suerte, consiguió trabajo ese mismo día. Increíble pero cierto; entró en una notaría que tenía un cartel en la puerta ofreciendo un puesto de secretaria y se lo dieron, a saber por qué. Porque le cayó bien al notario, porque le urgía mucho, quién sabe. ‘Está usted contratada’, le dijo el notario, un hombre de unos cuarenta y cinco años, corpulento, serio, aunque no antipático. ‘Su nombre, por favor.’ ‘Elena.’ ‘¿Elena ha dicho?’ ‘Sí.’ Y entonces, como si de una inspiración divina se tratase, añadió: ‘Elena con hache.’ Se la quedó mirando el notario, como si hubiera dicho una blasfemia, y aquélla, no ocurriéndosele otra cosa, sonrió. ‘¿Me dice sus apellidos, por favor?’ ‘Ah, sí, mis apellidos...’ Concluyó el interrogatorio, le explicó el notario los detalles de su contrato y le comunicó que empezaba al día siguiente. Estaría seis meses de prueba y, si lo hacía bien, le renovaría el contrato indefinidamente. ‘Muchas gracias, no sé cómo se lo puedo agradecer.’ Ya le iba a soltar lo de la vela y lo de san Cucufato, pero se calló a tiempo, en parte porque pensó que eso lo hubiera dicho Elena, y no Elena con hache, y en parte porque el notario la cortó sin darle tiempo a decir nada: ‘Nada, mujer, nada; usted cumpla con su obligación y estaremos todos muy satisfechos.’
Y así fue cómo la Elena pasó a ser secretaria de don Ernesto Belmonte, notario. O mejor dicho: así fue cómo abandonó definitivamente este mundo Elena la de El Versalles (Elena a secas para su familia y Elenita para la vecina, la Reme, que en paz descanse), para dejar paso a otra: Elena con hache. Siendo consciente de ello o no, la Elena había conseguido cambiar de vida.
Salió de la Notaría un poco aturdida y, al pisar la acera, sintió como si estuviese en otro mundo: percibía las cosas de manera distinta a como las había percibido hasta entonces. Ahora las veía con un halo de luminosidad que antes no tenían: era el halo de la felicidad, de la alegría. ‘A lo mejor yo misma tengo ahora esa luz’, se dijo.
* * * * *
‘Elena con hache’, responde ahora siempre que alguien le pregunta por su nombre. Al principio, le daba un poco de miedo, como vergüenza: ¿y si alguien se reía de ella? Pero no, nadie lo hizo, pues lo decía muy convencida y segura ella; solamente una vez, cuando fue a pedir hora para el médico (tenía unas molestias en la espalda), la enfermera que la atendió la miró con cara rara. Pero ya nadie más. Todos la respetaban, a ella y a su hache. A su hache y, de paso, a ella. Y cuando a ella se dirigen, ya sea la panadera, el butanero o la vecina; ya sea diciendo ‘Son doscientas cuarenta, Elena’, o ‘¿Se la subo a casa, señorita Elena?’ (‘Qué educado es este chico’, pensaba ella siempre que venía el butanero), o ‘Parece que ya llega el invierno, ¿no?, Elena’, en definitiva, siempre que dicen su nombre, ella sabe que la hache está ahí, apoyándola, protegiéndola, haciéndola alguien.
Y así, como otros con sus coches, con sus vestimentas, con sus tintes de pelo, con sus tacos o con sus tics, iba la Elena con su hache a modo de estandarte, pero con la ventaja de que, además de ser gratis, no necesita gasolina, no es incómoda, no se va a los seis lavados, no es de mala educación y no es desagradable. Hay que ver, una cosa tan simple como una letra y, para colmo, muda, la seguridad que puede proporcionar. ¡Ay!, Elena, si te lo hubieran dicho antes...
Adeodato Simó Piqueres, España © 2000
adeodato.simo@terra.es
Adeodato Simó Piqueres nació en Alicante (España) en 1982, y actualmente estudia Ingeniería informática en la Universidad de Alicante. Pero cursar estudios de ciencias no es óbice para que se sienta poderosamente atraído por el mundo de las letras. «Ambas tienen su atractivo –comenta–, pero mientras en la ciencia el hombre es un mero espectador, en las letras es el protagonista.» Para él, el acto de escribir es una necesidad, «pero en pocas ocasiones se consigue algo que valga la pena».
Su mayor aspiración es comprender al ser humano, el cual se le presenta como «pura insignificancia y pura magnificencia a un tiempo». Confiesa que «la realidad le fascina y le abruma», y que dejó de fumar a los diecisiete años «porque se dio cuenta de que la vida es demasiado corta como para andar tentando a la suerte». A su corta edad, siente ya una «compulsión visceral» o «necesidad insustituible» de comunicar sus ideas y pensamientos, lo que le ha llevado a crear su página web en Internet:
http://usuarios.tripod.es/adeodatosimo.
Comentario del autor sobre el cuento:
Tengo un cariño especial a este cuento por ser el primero de mis escritos que alcanzó una calidad medianamente aceptable. Recuerdo de él que lo presenté a un concurso literario a nivel escolar, concurso que no gané. Meses después, un miembro del jurado, profesor de lengua y literatura, me comentó que «el cuento era demasiado bueno como para que lo hubiese escrito yo» y que «el plagio era demasiado evidente», razón por la que no había ganado. Aquello me halagó tanto que la injusticia quedó compensada.
Ocurre a veces que una obra literaria nace a partir de una sola frase: se te ocurre un día y conforme a ella creas la historia. Éste fue el caso de Elena, con hache. A mediados de 1999 apareció en mi mente una que decía: «‘Elena con hache’, responde siempre que alguien le pregunta por su nombre.» Inmediatamente me puse a trabajar sobre ella, y –no sin una buena dosis de fuerza de voluntad– escribí la historia. Una vez terminada se la di a leer a unos amigos; cuando me dijeron: «Dato, está realmente bien», respiré, satisfecho. Con eso me conformaba.
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)