Regresar a
la portada
Entre rutinas
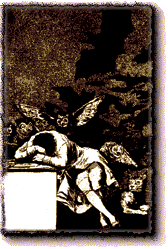 Cuando el guarda de seguridad me colgó el pase en la chaqueta, me percaté de que era un mamífero que tenía los días contados. Mi juventud, veinte años, no me ayudaba en la preocupación del acto al cual iba a asistir. En la mano derecha, mi infatigable maleta de cuero negro. En la izquierda, la funda de plástico con los diskettes.
Cuando el guarda de seguridad me colgó el pase en la chaqueta, me percaté de que era un mamífero que tenía los días contados. Mi juventud, veinte años, no me ayudaba en la preocupación del acto al cual iba a asistir. En la mano derecha, mi infatigable maleta de cuero negro. En la izquierda, la funda de plástico con los diskettes.
Eran las ocho de la mañana del primer domingo de junio. No había visitas de esas a las que estamos acostumbrados a ver en cualquier hospital. El calor, el cual seguramente era menor que el que yo sentía, me empapaba la ropa, la frente, las manos.
-Llegas tarde.
Era Oscar, mi jefe. El que lo planeó todo. Por supuesto, por encargo. Yo no dije nada y me dejé conducir a una salita bien ventilada, de paredes azuladas y diríase que casi confortable.
-Toma algo. Tienes pinta de necesitarlo.
Era Felipe, el gerente de mi empresa. Noté como si estuviese preocupado de mi inexperiencia y que fuese a echarlo todo a perder. Cogí un botellín de agua mineral y, sin esperar a vaciarlo en un vaso, comencé a beber.
Observé con discreción a los allí presentes. Jugaba a adivinar de quién se trataba. No podía ser el hombre de la calva reluciente. Demasiado arreglado con su traje de perfecto corte inglés. Ni tampoco la mujer gruesa, de pechos caídos y falda de florecillas que parecía estar contando las moscas que revoloteaban por la habitación.
Oscar parecía no querer hablar con nadie y fumaba de cara a la ventana abierta, emitiendo bocanadas espesas, sin afectarle lo más mínimo, al contrario que a mí, el grupito de cuarentones que reía de una forma comedida y curiosamente suave. Repetían incansablemente estribillos de canciones del Serrat, sobre todo aquella que decía: "Nací en el Mediterráneo..."
Y su cigarrillo se consumía. Lo veía de espaldas, con el cuerpo un tanto arqueado, fruto seguramente de años de artificiales posturas delante del ordenador. Por primera vez, y sin verle la cara, sentí cierto cariño hacia él. Oscar, el agrio y arisco jefe que permanecía tenso ante mis ojos.
Me acuerdo del primer día en que Oscar me llamó a su despacho. Yo había comenzado a trabajar en la empresa escasamente dos semanas antes y sentía todavía el típico nudo en el estómago de un debutante.
-Hay un trabajo especial que hacer. Bien pagado.
-¿De qué se trata?
Esa es la pregunta que nunca debería haber hecho. No me lo pusieron fácil. Tenía que construir una rutina en C++ para un proyecto muy puntual de pseudorobótica. Me acuerdo que le pregunté en qué consistía la pseudorobótica ya que la palabra me hacía mucha gracia. A él no se la hizo lo más mínimo. Con muy pocas explicaciones diseñé lo que en principio consideré un trabajo limpio. Una pantalla capturadora de información. Unas explicaciones, que en principio me parecieron notariales y una rutina en segundo plano que realizaba la monitorización de una serie de valores que iban a ser leídos por otro programa que seguramente haría otro técnico. Intenté sonsacar y lo único que pude obtener fue el entorno en que iba a ser utilizada la aplicación: ambiente hospitalario.
Siempre he pensado que los hospitales son unos lugares muy desagradables y que la gente los intenta evitar. Al no ponerme ninguna directiva al respecto, pensé que sería una buena idea utilizar colores pálidos en las pantallas, colores de esperanza, que irradiasen tranquilidad dentro de lo posible. Así lo hice. La primera de ellas, un verde difuminado que hacía de fondo y letras oscuras tipo Courier en primer plano.
Un hombre, con perilla y gafas redondas emitió una risotada más sonora que las demás. Vestía de calle, con un Lacoste, unos tejanos y unas Nike como calzado. Su mano derecha sostenía un bastón con puño de plata. La otra, no paraba de pasearse por las sienes como si fuesen a retratarlo en cualquier momento y no deseara salir desaliñado. Reconocí al protagonista de la reunión por la postura, y por ser el único que se encontraba sentado. De hecho permanecía postrado en un solitario sillón, y mirando más detenidamente pude comprobar que era el único asiento que había en la estancia. Su cara emitía serenidad a todo aquél, que eran pocos, que osaban mirarle a los ojos. Hizo algún comentario sobre las viejas canciones y luego les recordó aquella que siempre servía para despedirse de las clases de música, seguramente hacía muchos años, en una Academia, San Pedro y San Pablo, desconocida para mí: Perifá, perifá, perifá, fa, fa, fa. Dumba, Dumba, Dumba pereridumba... Las risas aumentaron.
Creí morirme cuando se me cayó la funda con los diskettes. La presión a la que los había sometido había sido terrible, esperando así contener mi nerviosismo. Pensé que sería el centro de atención y sentí cierta frustración al ver que nadie hacía caso. Dejé la maleta apoyada sobre la pared y osé poner los diskettes en el bolsillo de mi chaqueta, comprobando cada pocos segundos que todavía seguían allí.
La sala tenía dos puertas, una de las cuales había estado cerrada durante todo el tiempo. Por eso, cuando se abrió de repente, me asusté, más por la sorpresa que por otra cosa. Sentí un cambio en el ambiente que no sabría descifrar. Los más valientes miraron disimuladamente sus relojes.
Y una mirada del individuo, alto y seco. Una mirada casi imperceptible que sirvió para que Oscar y Felipe desaparecieran en silencio por la misteriosa puerta que se cerró sin hacer apenas ruido. El ambiente cambió de velocidad, las voces adquirieron el ánimo perdido, conscientes de que había sido una falsa alarma. Volví a coger la funda repleta de bytes para así castigar de nuevo a mi dolorida mano. Pensé en lo peor y me acerqué hacia donde se encontraba la maleta. Esperé.
Se abrió la puerta una vez más y deseé con toda mi alma no ver aparecer por ella la cara de Oscar. La realidad me golpeó sin piedad. Como si perteneciéramos a una especie extraterrestre que se comunicaba con pura energía, comprendí inmediatamente la situación. Ni un gesto, ni un cambio en su mirada o en algún pequeño músculo facial me invitaba a pensar que algo iba mal. Sin embargo, estaba seguro de ello. Cogí la maleta y me dirigí resolutivo hacia la puerta.
Tuve pocos segundos para ver en persona al director del proyecto, endocrino para más señas.
-¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa?- Felipe siempre actuaba así: Una gran educación que se transformaba en una retahíla de blasfemias e insultos cuando algo no marchaba como él quería. Miré a Oscar para que me orientase con el problema ya que todavía no tenía ni la más remota idea de lo que sucedía.
Error de paridad. Un grave fallo del sistema operativo, del ordenador, de la placa base. ¡Qué se yo! No perdí el tiempo en intentar arreglarlo. Abrí la maleta y extraje de ella el portátil de seguridad. Tenía el software preinstalado por lo que el trabajo iba a ser menor. Mientras, Felipe seguía subiéndose por las paredes.
-No lo entiendo. ¿Es que ya no probamos las máquinas antes de salir?
Oscar intentó tranquilizarlo. Le explicó que no pasaba nada, que para eso habíamos traído otro ordenador. Yo escuchaba y trabajaba febrilmente. Lista de parámetros y más parámetros, control de periféricos, los cables, el maldito catéter. Mis dedos se deslizaban con agilidad entre las teclas y los controles del ratón. El endocrino y sus tres acompañantes, seguramente también médicos, miraban impasibles temiendo quizás que se acercaba la hora. A las diez tenía que estar todo listo.
Era curioso pensar, meses después, mi frialdad en la acción. Se diría que el único que se mantenía sereno era yo, ayudado seguramente por la necesidad que tenía de mantener la concentración.
-¿Cómo va? -Felipe me lo ponía más difícil.
-No se preocupe. Sólo tengo que ajustar las tablas del sistema- respondí.
-¿Podemos hacer una prueba?
Felipe se dio cuenta inmediatamente de la tontería que acababa de decir. ¿Una prueba? ¿Quién era voluntario?
A través de la puerta llegaban sonidos de la otra estancia. Le había llegado el turno a las habaneras. El grupo de cantantes espontáneos repasaba pedazos inconexos y mezclaban letras de una y otra canción. Alguien preguntó si había alguno que recordase la letra de "Los dos hermanos".
Hice una pequeña prueba teniendo siempre en mente la secuencia de escape. Mi hermosa pantalla verde aparecía en el nuevo ordenador. Pulsé intro para pasar a una segunda, mucho menos formal, repleta de iconos que representaban exágonos, líneas y círculos. El tipo pretendía leerles el cuento del reverendo Abbot: Flatland. A Romance in Many Dimensions. Fui pasando pantallas y no pude evitar leer un poco:
Un espanto indecible se apoderó de mí. Todo era oscuridad; luego, una vista terrible y mareante que nada tenía que ver con el ver; ví una línea que no era línea; un espacio que no lo era; yo era yo, pero tampoco era yo. Cuando pude recuperar el habla, grité con mortal angustia: "Esto es una locura o el infierno". "No es ni lo uno ni lo otro", me respondió con traquila voz la esfera, "es saber; hay tres dimensiones; abre otra vez los ojos e intenta ver sosegadamente".
Y por fin llegó la última pantalla, blanca inmaculada, la cual no ofrecía dudas. A primera vista era parecida a las ya tradicionales pantallas de confirmación de proceso. Pero ese día, la palabra proceso tenía un significado especial. Pulsé la secuencia de teclas de escape solo conocidas por mí y el programa se detuvo. Con elegancia, así lo pensé, me dirigí a los médicos, los cuales comenzaban a parecer algo intranquilos:
-El sistema está preparado. Cuando gusten.
Sin esperar respuesta, herido en mi amor propio por las dudas que me habían mostrado, me dí la vuelta y pasé de nuevo a la sala donde estaba teniendo lugar la fiesta. Alguien había traído café recién hecho durante mi ausencia. Aproveché la ocasión y me serví una taza.
A las diez y cuarto nadie cantaba. El individuo del sillón habló:
-Queridos amigos, no esperéis un gran discurso... estoy un poco cansado. Aunque ya he dado las gracias a todos de forma privada... me gustaría volverlas a dar ahora.
Dos mujeres le ayudaron a levantarse. Se apoyó en el bastón y giró la cabeza para ver como mis dos colegas, los consultores, salían de la habitación donde iba a tener lugar el acontecimiento. Como si no los hubiese visto, se volvió a dirigir a todos nosotros:
-... y me gustaría brindar con vosotros, abogados, que habéis luchado en los juzgados por un interés propio o no... Me importan poco los motivos pues al final el beneficiado he sido yo... Con vosotros, amigos de toda la vida, que habéis sabido aceptar mi decisión y me acompañáis en estos momentos... Con vosotros, mi pequeña familia, los más pacientes de todos... Y con vosotros, Consultores Colaboradores que creísteis en mi sueño.
Constaté en ese momento lo que, seguramente de forma inconsciente había sospechado desde el principio. Lo encontraba demasiado teatral. Creí que aquello no iba en serio. Incluso llegué a sospechar que se trataba de una desagradable prueba que me hacían para conocer mi capacidad de resistencia ante situaciones estresantes (de hecho, sabía que Oscar era muy aficionado a los juegos de rol y quizás, en los períodos de prueba laboral, trataba de realizar un auténtico test de selección de personal). Sin embargo, si era teatro, lo estábamos haciendo condenadamente bien.
Sin comentar nada más, y acompañado de la tosecita del hombrecillo del fondo, nos llevamos a la boca el vaso que cada uno tenía en sus manos. Yo seguía en mis trece: la certeza de que se trataba de una pantomima que en cualquier momento se descubriría. Dejé escapar una risita que, al parecer, hirió la sensibilidad del señor gordito que estaba a mi lado. Lo digo por la mirada fulminante que me dedicó.
Con suficiencia me dirigí hasta la mesa alargada y me serví otro café. Me quemé los labios y maldije en silencio. Al volverme, con la taza entre los labios, mi presión sanguínea debió bajar vertiginosamente ya que comencé a sentir cierta flojedad en las extremidades. Llegué a pensar que iba a desmayarme. Con disimulo me apoyé en la pared discretamente. Vi como se lo llevaban hacia la maldita puerta. La cruzó y, sin volver la vista atrás, se dirigió hacia la butaca sobre la que reposaban los largos tubos de goma que había visto unos momentos antes.
Cuando se cerró la puerta la reunión estaba paralizada. Excepto los dos privilegiados que habían podido acompañarlo, el resto manteníamos una compostura que a mi entender era algo exagerada. Sólo un joven, de unos veinte o veinticinco años, se atrevió a hacer un comentario respecto al partido de baloncesto de aquella tarde (no olvidemos que se trataba de los play off finales por la conquista del título). Me hizo una gracia tremenda que en aquellos momentos hubiese alguien con humor de hacer dichos comentarios por lo que, y seguramente envalentonado por ello, solté una carcajada sonora, sana, divertida. Me miraron.
-¡Vamos, señores, vamos! No creerán realmente que ese tipo hablaba en serio.
Ahora sí. No sólo pensaba que me prestaban atención si no que además lo parecía. Las caras se volvieron hacia mí reflejando unas sorpresa, y otras, indiferencia.
-No sé de quién ha sido la idea de montar este numerito pero la verdad, si les soy sincero, no me hace ninguna gracia. Y ese tipo, no me digan que tiene pinta de estar consumido por un cáncer. Por favor señores...
No respondieron; únicamente se oía mi voz, más y más fuerte según pasaban los segundos y comenzaba a sentir los latidos del corazón en las sienes.
Nadie se prepara las respuestas que debe dar cuando una pareja de eventos no se rige por el principio de causalidad. Confieso que en aquellos instantes lo que más deseaba era que me insultaran y me echasen a patadas de la sala, era lo suyo. Sin embargo, la quietud que en esos momentos parecía embargar a los invitados me llenó de ira y me hizo comprender sin avisar que la cosa era seria.
-Maldita sea -grité. Esto no puede acabar aquí.
Me lancé contra la puerta, que estaba cerrada con llave, y mi cuerpo rebotó como un trapo viejo. No perdí ni un segundo. Me incorporé y la golpeé salvajemente. Ignoro cómo fui capaz de hacer tanta fuerza al mismo tiempo que gritaba: "Me cago en la puta, me cago en la puta".
La puerta se vino abajo y yo la acompañé. Después de unos segundos de aturdimiento, vi al grupo de privilegiados que parecía no haber oído nada. El del traje sostenía la mano del individuo inerte. Una mujer, sin tocarlo, permanecía tan cerca de él que seguramente podía sentir su respiración. Yo sabía que estaba muerto (mis programas tenían ya en aquella época los últimos certificados ISO de calidad). Sin embargo, parecía obstinado en no parecerlo. Su serenidad, su media sonrisa y la postura, tranquila y feliz que no recordaba en ningún momento la corrosión a la que había sido sometido durante años.
No sé de dónde salieron ni quién los avisó o si fui yo mismo con mis gritos, pero lo cierto es que dos fornidos guardias de seguridad me sacaron de allí a empujones. Al parecer, de ésto me enteré más tarde, no paraba de gritar que lo había matado.
No me acuerdo de mucho más. Lo siguiente que me viene a la memoria es el patio del hospital, tumbado sobre la hierba, un tipo con bata blanca tomándome el pulso y Felipe tratando de tranquilizarme de palabra, y despidiéndome del empleo con la mirada.
-Vaya, veo que su primera experiencia fue traumática.
-Sí, la verdad es que no empecé con muy bien pie.
-No se amargue. Yo hubiese hecho lo mismo que usted. Peor incluso. Además, no se podrá quejar. ¿Cuántas veces le he colgado el pase en la chaqueta? Y cada una de ellas es un buen dinero que se gana.
Cuando el guarda de seguridad me colgó el pase en la chaqueta me percaté de que era un mamífero que tenía los días contados. No sabía cuanto tiempo antes habían comenzado los dolores ni lo que pensé cuando oriné sangre por primera vez. Me informé acerca de las exploraciones que un urólogo realiza al paciente; es espantoso. No me dijo nada nuevo que yo no supiese. Y por favor, no pongáis caras tristes: ahora me encuentro muy bien. Es un acto de libertad en su estado más puro. Por cierto, no os voy a hacer sufrir más. Como estoy convencido de que tenéis curiosidad por saber cómo acaba el cuento del reverendo, lo he mandado imprimir. Os lo darán a la salida. Y ahora... quisiera proponer un brindis...
Juan Francisco Gómez, Gisel de Mar, España © 1997
jjoan@intermail.es
Juan Francisco Gómez, nacido en España, de profesión informático y vocación de psicólogo, escribe en sus ratos libres acerca de la cultura urbanita en su mas pura esencia. Máquinas, fotocopiadoras, prensas hidráulicas, son ingredientes indispensables en su obra que suele mezclar descaradamente con las pasiones humanas haciendo de todo ello un cóctel que a veces puede llegar a sorprender. Después de haber escrito varios cuentos cortos, esta en la actualidad inmerso en una novela; por supuesto con más hierro y acero.
Lo que el autor nos dijo sobre el cuento:
El cuento nace a raíz de la posibilidad que tienen algunos enfermos terminales, dependiendo del país en que se encuentren, de poner fin a su vida. Me acordé de la primera ley general de la robótica de Asimov. Las plumas de los periodistas comentaban aspectos relacionados con el enfermo, los médicos o circunstancias jurídicas, sin embargo pensé que detrás de todo esto debía haber alguien que preparara el software que manejara los dispositivos que tenían que ponerse en funcionamiento. Se me ocurrió que ese alguien podía ser perfectamente un joven. Y, como nadie habló de él, lo hice yo.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para leer lo que los lectores han dicho de este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Regresar a
la portada
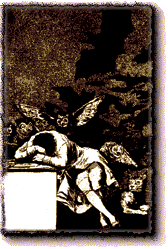 Cuando el guarda de seguridad me colgó el pase en la chaqueta, me percaté de que era un mamífero que tenía los días contados. Mi juventud, veinte años, no me ayudaba en la preocupación del acto al cual iba a asistir. En la mano derecha, mi infatigable maleta de cuero negro. En la izquierda, la funda de plástico con los diskettes.
Cuando el guarda de seguridad me colgó el pase en la chaqueta, me percaté de que era un mamífero que tenía los días contados. Mi juventud, veinte años, no me ayudaba en la preocupación del acto al cual iba a asistir. En la mano derecha, mi infatigable maleta de cuero negro. En la izquierda, la funda de plástico con los diskettes.![[AQUI]](aqui.gif)