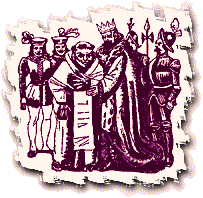 Digan lo que digan, Miguelito es mi amigo. Y es que desde pequeños andábamos para arriba y para abajo. De tanto vernos pegaditos, hasta creían que éramos hermanos.
Digan lo que digan, Miguelito es mi amigo. Y es que desde pequeños andábamos para arriba y para abajo. De tanto vernos pegaditos, hasta creían que éramos hermanos.
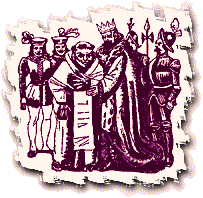 Digan lo que digan, Miguelito es mi amigo. Y es que desde pequeños andábamos para arriba y para abajo. De tanto vernos pegaditos, hasta creían que éramos hermanos.
Digan lo que digan, Miguelito es mi amigo. Y es que desde pequeños andábamos para arriba y para abajo. De tanto vernos pegaditos, hasta creían que éramos hermanos.
Sé y lo juro por mi madre, que si le preguntan a Miguelito sobre quién le enseñó muchas de las cosas que ahora sabe, seguro que va a decir “fue campeón”. Déjenme decirles que si es muy chispa, antes de entrenarlo para que los mocos no se le metieran en la boca, era un alelado de primera fila.
Ver ahora a Miguelito rodeado de tantas personas, es negarse a creer que antes no fue así. Cuando señalo que él era un chiquillo mojigato, la gente que no nos conoce, se ríe y me tilda de ser mentiroso. A decir verdad, antes que se me arrimara era un pendejo, con P mayúscula. Que les digo, al principio no sabía ni como agarrar un palo para golpear la pelota cuando jugábamos al beis. Viéndolo fallar a cuanto le tiraban y saber que lo cogían de burla por lo que hiciera me dio lástima y quedé como su maestro para quitarle la pendejada de encima. Es posible que por llevarle un par de años por delante, me respetara y me hiciera caso en todo. Y rápido que aprendía y rápido que se colocaba entre los mejores.
No se puede negar, cuando Miguelito le cogía el paso a las cosas, nadie lo paraba. Era tanto su interés por estar adelante que cuando me metí de boxeador, allí se puso de necio a que le enseñara a utilizar los puños.
—¿Para qué quieres tirar las manos? —le preguntaba
—Para qué más —contestaba enojado—. Para romperle la boca a los que me tienen de tonto.
Y le enseñé a boxear. A golpear en los costados y derecho a la quijada. Y comenzaron a darle duro, pero también a respetarlo. Ah, ese flaquito con qué gusto me decía “campeón, hoy me despaché a dos que me traían de cabeza”. Campeón me llamaba a toda hora, pues para él yo era su ídolo sin corona. “Hey campeón, estás que le caes de la patada a mi hermana. No te quiere ver ni en pintura”. Tanta era la confianza de Miguelito para conmigo, que no le importaba hablar mal de su hermana.
La tipa era flaca, de caderas anchas y carita de ratón blanco. Pálida como un papel pero bonita como una diosa.
“La Morisqueta” era la que le metía a Miguelito que había que salir huyendo de nuestro ambiente. Que soñara con ser importante para tener dinero y no quedarse de mediocre. De mediocre calificaba a los del barrio, sin temor a ofender también a sus padres. Y Miguelito se reía de las ocurrencias de su hermana, hasta que comenzó a crecer y a expresar otras ideas.
—Tenemos que hacer algo por nuestra gente, campeón —me dijo un día cual si contemplara a un ángel—. Tenemos que ver cómo le solucionamos el problema a muchos despojados.
Qué grande lo vi y qué orgulloso me sentí por su modo de medir nuestras necesidades. Después, Miguelito se convirtió en un líder comunal. En un dirigente que con facilidad nos reunía y se tiraba unos discursos de cambio, de perspectivas y de un montón de cosas sobre el futuro que él sólo entendía. Si era claro o no, era algo secundario pues sin gran esfuerzo conseguía admiración y aplausos.
Un día me sorprendió cuando me dijo:
—Me tienes que ayudar, campeón. Me tienes que apoyar porque tú conoces a mucha gente. Me voy a meter a la política y doy por seguro que si me lanzo a diputado, salgo elegido.
De esa manera, de la noche a la mañana, quedé reclutando gente, pegando papeletas y asistiendo a reuniones, para animar a que eligieran a Miguelito como diputado.
Y de que el muchacho ganó, ganó. Esa celebración fue en grande y con la cooperación de casi todos los del barrio. Era la primera vez que la desarrapada comunidad en la cual vivíamos lograba tan importante gloria.
Miguelito se emborrachó y caminaba aquí y allá, abrazando y dejándose abrazar por todo el mundo. A todos les decía “gracias, muchas gracias. Mi triunfo es de ustedes”. A mí, que casi me vomita de lo bebido que estaba, me repetía al cansancio “Eres lo máximo, campeón”.
Después de eso la gente se ha puesto a hablar de Miguelito. Que si se le subió el zumo a la cabeza, que si está mareado con el cargo. Que si ya no voltea a mirar a los amigos, que si ya no baja al barrio...
Nadie quiere comprender que al muchacho le han caído muchas responsabilidades. Eso de tratar de ayudar a los pobres no es cosa fácil. Por años los diputados lo han intentado y al final, no pueden cumplir.
Conociendo a Miguelito, sé que hay que tenerle paciencia. Yo no me quejo pues imagino que está superocupado y hasta distraído. Figúrense que la primera vez que lo fui a buscar para ver si me conseguía un empleo, no se percató que era yo. Para acabar de fregarla el montón de elegantes personas que lo rodeaban no me dio chance ni para tocarle el hombro.
Él es mi amigo. Con propiedad se lo puedo gritar a los que tratan de desconocer sus méritos. Es más, tengo que razonar que su trabajo es algo muy serio. Que a veces aunque quiera hablarnos, no puede evitar que se le dificulte atendernos y que no hay que impacientarse.
Hace algunos días, claro, el incorrecto fui yo que para llamar su atención en medio de una reunión de políticos le grité “Hey campeón; Hey Miguelitón”. Y allí me quedé haciéndole señas. Al rato y cuando creía que no me iba a escuchar me llamó “Rafa, Rafa, Rafa”, y era la primera vez en mucho tiempo que me llamaba por mi nombre. Grande me sentí, ya que con eso le demostraba a los que buscaban su interés que me conocía y era mi amigo.
—Rafa —me volvió a decir en bajo tono cuando me le acerqué—, ya no debes gritarme en público y menos con apodos que son solamente entre nosotros. Tú sabes cómo es esta gente. Tienes que comprender que eres mi amigo y no quiero que vayan a pensar mal de ti. Tú entiendes, aquí se manejan con eso de la etiqueta, del estilo, de la regla…tu sabes.
—Okey, campeón —le dije contento de estar frente a él como en los viejos tiempos—. Es que necesito saber cuándo puedo conversar contigo.
—A propósito —me dijo—, ¿cómo andan las cosas por tu casa?
Le iba a contestar para volver a insistir sobre mi cita, cuando llegó un baboso bañado en perfume, diciendo que necesitaba que le resolviera un problema. Y me corrió a Miguelito. Sostengo que me lo corrió, porque de inmediato nos dijo “Me dan un permiso” y se fue a departir con otros diputados. Esa escapada fue culpa del importuno por no medir que mi amigo hablaba conmigo. Me imagino que a tal punto lo abrumó que, por escapársele, me dejó con la palabra en la boca.
Hace poco, me dijeron que Miguelito acostumbraba comer en un restaurante de lujo. Como supuse que con tanto trabajo y gente que lo asedia, ya no llega al barrio ni para ver a sus viejos, allá me fui. Allá a cierta distancia me instalé para esperarlo y hablarle de mi cita. Tanta fue mi mala suerte que llegó con “La Morisqueta” y con unos individuos que parecían adinerados. Agité la mano para que me viera y él apenas si levantó la suya, haciendo suponer que le contestaba a un desconocido. Entró al local con tal apuro que no tuvo tiempo ni para volver la cara.
Creo que estaba oscureciendo y que no distinguió que era yo, tal vez por llevar lentes oscuros, o porque la altanera de su hermana lo empujó para que no me saludara. Otro en mi lugar se pondría a comentar que a Miguelito se le olvidaron sus promesas. Que se le subió el zumo a la cabeza, que está mareado con el cargo. Que ya no voltea a mirar a los amigos o que ahora es un engreído. Yo no. Me atrevo a comprometerme con el Diablo para seguir creyendo que hay que tenerle paciencia. Que es y será mi amigo y que tarde o temprano me conseguirá un trabajo como aseador. No por gusto y por mucho tiempo he sido su ídolo. Sí señor...
Marcos Wever Araúz, Panamá © 2017
mawaperiodista@hotmail.com
Marcos Wever Araúz nació en Panamá, República de Panamá. Es un periodista, pintor, poeta y escritor nacido en 1946. Ex-catedrático de Periodismo y Recursos Humanos y ganador de varios certámenes de cuento, poesía y pintura.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)