Regresar
a la portada
La fuerza
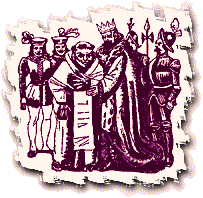 Augusto
dormía medio arropado en la desarreglada cama. El día se estiraba hasta llegar
a ese punto en donde un antes o un después marca la diferencia entre una larga
y fructífera mañana o un fugaz e improductivo período que corre febrilmente a
encontrarse con el mediodía: eran las nueve.
Augusto
dormía medio arropado en la desarreglada cama. El día se estiraba hasta llegar
a ese punto en donde un antes o un después marca la diferencia entre una larga
y fructífera mañana o un fugaz e improductivo período que corre febrilmente a
encontrarse con el mediodía: eran las nueve.
Levantó la cabeza, miró el reloj y se recriminó ese dejarse llevar por la
modorra, que es un poco morir a pedacitos durmiendo en extremo. Pegó la frente
contra la almohada, cerró los ojos y pensó en el encuentro que tendría que afrontar
dentro de poco. Vinieron a su mente aquellos dos rostros, que reflejaban una
inocente apariencia pero, en el fondo, ocultaban a dos caprichosos verdugos
capaces de socavar, a fuerza de torturas, la más fuerte y templada
personalidad.
«¿Qué diferencia puede haber entre el tormento físico y el síquico?… El
físico puede ser intenso, pero se sufre por tiempo limitado; el síquico, en
cambio, te mantiene en una tensión permanente, y no permite vivir en paz por
tiempo indefinido…» Y así seguía Augusto rumiando, tumbado bajo el peso de su
flácido cuerpo y su tambaleante moral.
Faltaba una hora para la cita. Sabía bien que había muchas posibilidades de
salir menoscabado en su orgullo, abatido o, si acaso la suerte le sonreía, no
terminaría humillado por las antojadizas pretensiones de los dos que no sabían
de límites, que no resistían un no por respuesta y desconocían el freno que la
prudencia y la ética dicta a los ciudadanos de la polis. «Estamos en el siglo
veintiuno. Hace mucho que la civilización abandonó la barbarie», se repetía
mentalmente.
Caviló, sin encontrar respuesta, en la posibles causas que permitían la
existencia de un poder permisivo y protector detrás de cada una de sus acciones
—las de ellos—, el celestino tutelaje ante el voluble comportamiento de los
demonios en ciernes, la alcahueta aquiescencia de la autoridad ante sus
desmanes sicológicos. Tantas veces hubiera deseado vengarse desaforadamente de
ellos, amarrar a esos dos con fuertes sogas, desfogar su furia hasta verlos
implorando perdón, darles una inclemente lección de respeto, convertir su
frustración en fusta lacerante…, pero algo muy poderoso lo impedía; una fuerza
constituida frenaba los impulsos que batían dentro de él.
—Por Dios, hoy no puedo llegar tarde —dijo a media voz mientras, desde la
almohada, miraba el reloj de soslayo. Las manecillas indicaban las nueve y
veinticinco, y debía llegar a las diez. El encuentro, por duro que fuera, era
inapelable.
Salió a toda prisa de la cama tumbando los libros que había sobre ella. Entró
a un baño alumbrado por la mortecina luz de un polvoriento bombillo. Mientras
abría la ducha, volvía el familiar hormigueo en el estómago, que se asomaba
ante la noción de la cercanía, del amontonamiento de los minutos. Pensaba en el
sentimiento de frustración que ya presentía ineludible.
Era fanático del box, por lo que no pudo evitar comparar la rudeza de un
boxeador con la que él debía desarrollar al enfrentar los constantes golpes, no
en contra de su cuerpo, sino de su dignidad.
Sintió cómo un intenso calor se difundía sobre su piel y cerró violentamente
la llave de la ducha. Alejó su cuerpo de la trayectoria del agua. De nuevo,
pero ahora con precaución, abrió la espita para percatarse de que sólo unas
gotas calientes daban sobre los dedos de su mano. El agua que se había liberado
era la poca estancada en las cañerías.
—¡Otra vez a bañarse con perolito! —profirió dándose un golpe sobre un muslo
mojado.
Destapó el tobo que estaba en un rincón e introdujo una pequeña lata de
sardina (de esta forma rendía eficientemente el agua). El frío líquido que le
caía era como una pared de hierro que golpeaba su espalda, pero no tenía otra
alternativa; le disgustaba que los que pasaran cerca de él tuvieran que
alejarse, discreta o indiscretamente, por el olor de las excreciones acumuladas
en la piel desde el día anterior.
Fue a vestirse. Devoraba un pan mientras chupaba dos naranjas cortadas a la
mitad. Eran las nueve y cuarenta y cinco, y sólo le quedaban quince minutos
para enfrentar lo inevitable. Mientras deglutía el último bocado de pan, vio el
calendario colgado en la pared. Confirmó la fecha: treinta y uno. Reflexionó
que para la mayoría un fin de mes era la muerte de una agonía, pero también el
estiramiento de un suplicio repetido cíclicamente hasta el cansancio, hasta que
la fuerza del ser se agostara y en la fase de la decrepitud se echara a morir
en un asilo, en la indigencia callejera o en solitaria inopia frente a un viejo
y amado televisor. «Vivir por cuotas… Todos viven esperando cada quince y último
su mendrugo de billetes. ¿Quién habría inventado el dinero? Qué fuerza. La
estúpida fuerza que mueve al mundo…»
Debió tomar un taxi para acudir con el menor retraso posible. A esas horas
de la mañana las calles estaban más vacías que de costumbre, así que llegó
apenas dos minutos tarde. Pagó al conductor, bajó y se apresuró hasta una casa
de alto enrejado negro. Tocó el ruidoso timbre de chicharra y se deleitó
pensando que les habría dado un buen susto a los de adentro. Un zumbido
indicaba que se había abierto la puerta eléctrica. Entró, la cerró tras de sí y
se desplazó por un estrecho camino. Al llegar a la entrada principal, una mujer
de cabello corto y aspecto masculino lo recibía. Augusto mostró la meliflua
sonrisa, dobló ligeramente la cabeza…, se sintió estúpido.
—Buenos días, señora Magali, —dijo en un tono de voz descendente, casi
británico.
—Buenos días, profesor. Pase que ya le llamo a Albertico y a Teresa.
¡Niiiños, llegó el profesor de matemáticas!
Luis Natera, Venezuela © 2003
luisnatera@hotmail.com
luis_natera@cantv.net
Luis Natera nace en 1968 en Valencia, Venezuela, donde reside actualmente.
Desde el momento en que llega a sus manos una colección de cuentos de Julio
Cortázar, queda impresionado por la forma tan vital en que el lenguaje es
utilizado por el autor. A partir de ese momento, se motiva a escribir poesía en
un principio, pero siempre con la idea de hacer narrativa. Dentro de sus
primeros relatos está El líder, el cual elaboró con pocos recursos técnicos
y guiado por la intuición. Este joven narrador considera que “cuando se tiene
el germen de un cuento y se posee la suficiente paciencia y tenacidad para
desarrollar la técnica adecuada, la forma siempre será perfectible.”
El género cuentístico le resulta fascinante por la intensidad que puede
contener en un pequeño espacio, y lo compara con un quasar* porque “en la
brevedad de un cuento puede haber suficiente energía como para que se expanda
de manera imperceptible e implacable en la mente del lector que esté en
sintonía con tal relato.”
[*quasar: cuerpo celeste de pequeño diámetro y gran luminosidad que irradia
energía en cantidades superiores a las que podrían explicarse por fenómenos
nucleares u otros conocidos.]
Lo que el autor nos dijo sobre el cuento:
En La fuerza narro el conflicto entre las actividades que
normalmente se tienen que hacer por necesidad y el tener que prolongarlas en el
tiempo porque la situación económica impide su abandono. El personaje del
cuento, Augusto, entiende perfectamente su situación y, al final, en un gesto
de rebeldía “a medias” dobla ligeramente la cabeza, lo que equivale a
decir que se subordina un poco a la fuerza que él mismo desdeña, pero acepta
como necesaria. Lo que le causa mayor ansiedad es que, pese a que llega a
sentirse estúpido ante la situación, termina consintiéndola. En todo el mundo
hay gente que se enfrenta a tal dilema, por lo que creo que el relato posee un
matiz universal.
Por otro lado, se hacen patentes los sentimientos del personaje hacia la forma
en que muchas veces se educa o, mejor dicho, no se educa dentro de la familia.
El origen del relato es tanto vivencial como derivado de la propia observación
de la angustia de gente que no hace lo que realmente desea en la vida, sino lo
que les ha sido impuesto sutilmente por la sociedad.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Regresar a
la portada
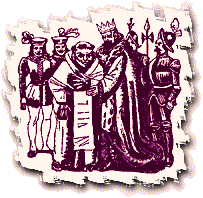 Augusto
dormía medio arropado en la desarreglada cama. El día se estiraba hasta llegar
a ese punto en donde un antes o un después marca la diferencia entre una larga
y fructífera mañana o un fugaz e improductivo período que corre febrilmente a
encontrarse con el mediodía: eran las nueve.
Augusto
dormía medio arropado en la desarreglada cama. El día se estiraba hasta llegar
a ese punto en donde un antes o un después marca la diferencia entre una larga
y fructífera mañana o un fugaz e improductivo período que corre febrilmente a
encontrarse con el mediodía: eran las nueve. ![[AQUI]](aqui.gif)