![[AQUI]](aqui.gif)
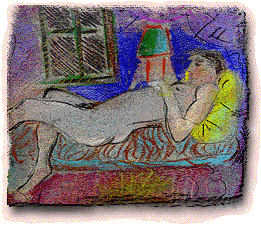 En los días de la diáspora de Pilar, el primo Mando, al que todo o casi todo se le permitía, floreció pleno como llamativo geranio en la que para él ciudad de no otra cosa que de las ventanas. Se había convertido en el supremo atamán de la garita del diablo (como por sutiles entendidos intramuros se conocía el ventanal del último cuarto de casa de doña Bárbara, la abuela, donde se criaba Mando libre y gozoso como un misterio) vano aleccionador, mirilla de callejuelas, escuela sorpresiva de la mundología santurcina. De haber querido, hubiese terminado Claudio de aquella Roma. De darle por registrar en pergaminos como este raro escribiente y aquel otro, y con decir Yo, Mando, haciendo históricas confesiones, la fama hubiese tocado a su puerta ofrendándole palmas y laureles del puertorriqueño que más sabía de los puertorriqueños, conminatorio émulo en chiquito de aquel don de Cervantes el que supo a saber más de sus compatriotas.
En los días de la diáspora de Pilar, el primo Mando, al que todo o casi todo se le permitía, floreció pleno como llamativo geranio en la que para él ciudad de no otra cosa que de las ventanas. Se había convertido en el supremo atamán de la garita del diablo (como por sutiles entendidos intramuros se conocía el ventanal del último cuarto de casa de doña Bárbara, la abuela, donde se criaba Mando libre y gozoso como un misterio) vano aleccionador, mirilla de callejuelas, escuela sorpresiva de la mundología santurcina. De haber querido, hubiese terminado Claudio de aquella Roma. De darle por registrar en pergaminos como este raro escribiente y aquel otro, y con decir Yo, Mando, haciendo históricas confesiones, la fama hubiese tocado a su puerta ofrendándole palmas y laureles del puertorriqueño que más sabía de los puertorriqueños, conminatorio émulo en chiquito de aquel don de Cervantes el que supo a saber más de sus compatriotas.Aunque quizás no especialmente venga al caso en este momento, convendría hablar de la presencia del sujeto Mando quien recogiera por herencia chispas de venustidades y apolesias de sus mártires pares heroicos, hermanos vencidos en las viciosas refriegas coreanas por fatal estocada de temprana siega. Bienaventurado en las formas sencillas de su cuerpo, para las que no hallo símiles, más que espejos donde ennarcisarse amaba troneras, portillos y balcones para verse y ser visto. Verse sus jóvenes resplandores terrenales reflejados en los otros, y que lo vieran en su astral apogeo mientras aprehendía las ciencias y luminiscencias de la nueva ciudad encantadora. Ingenuo, no soñaba que hubiese más sublime finura que la de aquellos pasos de seductores santurcinos. Su mundo aquél de felices paseantes que seguro sabían serse observados por el sobreviviente, Mando el tierno, el delicado, el raro, el solitario, el candoroso, el virginal, el simple, a la vez inculpado y exculpado, castamente indócil, irrefutablemente dispensado, la beldad vigilante del vacío, el vano de los vanos, venturoso redivivo de los tragaluces quien a nadie podía molestar ni interrumpirle el paso con su sana observancia absorbente.
Por una ventana puede verse caer la lluvia con la razón desfigurante en sombras, como carrera primaveral de los rasos cielos. Se ven hojas caer sin que el amarillo otoño presagie guadañas invernales porque nunca habrá granizo o nieve en las templadas calles de Santurce. Se ven gatos peligrosos en acertados saltos calculados, cómputos esotéricos de muchas vidas. Puede verse caer la noche sobre los arrebolados subterfugios de andantes que buscan amarse como extraños. Se ha visto caer el sol en crepuscular lontananza, desnudo y satisfecho, bostezando en anaranjados tornasoles expansivos que agrietan de esparcidos rojos y amarillos a los cúmulos.
Se verán las calles. Las calles bautizadas en tiempos felices de la gran guerra, que se entrecruzan 22 abajo. La ostentosa calle Europa salpicada de ricas mansiones entre modernos monstruos de concreto, alternando con graciosas estructuras coloniales y deliciosas casas de madera, fruto del esmero de carpinteros, ebanistas y talladores venidos siglos ha con inmemoriales técnicas y destrezas. Las calles Asia, Africa y América por la Europa interceptadas, y la calle Alianza, que quizás la niponogermana, o si no la de los famosos aliados libertadores de la humanidad intrínseca sería, conspiración notoria de Roosevelt, Stalin y Churchill, quienes aún no tuvieron en Santurce rutas para inmortalizar sus nombres. El primero más tarde por obviadas razones la tendría, impuesta por imperceptibles presiones de estado o por nuevas castas que ocuparon los honrosos escritorios del gobierno civil. Las del joven Santure propiamente dichas nacieron a la vez que el mundanal conflicto y se poblaron antes de que se supiera quién saldría triunfante. La avenida Roosevelt celebrará a los victoriosos ejércitos, las otras no sino que quedan muestra y prueba del brilloso juego tan puertorriqueño del ya veremos, del deje ver qué pasa. Europa, Asia, América, Africa, y aquella extraña promisora Alianza que pudo ser tan vieja como la guerra misma y que pudieron quién sabe tenderse y entenderse como culto oculto al adolfino arquetipo de constructores y pobladores recientes de la isla.
Magdalena, la viuda de los llantos, la madre de los justos empalados en la marisma coreana, progenitora del mártir de los hechos, la humilde pecadora arrepentida, ninfa del olvido de la terapia eléctrica, lobotomizada por los crueles efectos de la no desgarbada ni mustia del poeta, veía a Mando y él la veía a su vez a través de las sagradas brumas tras las que ven los desterrados el lugar donde nacieron. No Magadalena sino las ventanas le devolverían a Mando, tras proyectivas aperturas matrices con especiales efectos de luz y viento, las lecciones de recóndita fraternidad que le arrebataron los castrantes jinetes indecorosos de la inútil contienda de útiles resultados isleños. Los conoció a todos los demás santurcinos a su pudibunda manera, bello el incorruptible continente, salvo en honesto lecho anafrodita, siempre virtuoso desde su torrecilla firme, vigilante agudo y austero nato para ver y saber de los hombres.
Llegado el pertinaz momento, Mando se echó una novia en serio como Dios manda a la que cautivó con ojeras violáceas y el rosetón de su peinado abierto en inverosímil sesgo sobre la frente, casi indescriptible, resultado que hubiera podido decirse de aparente decuido en el personal aseo mas no sino de largas horas de absorbente estudio ante el espejo y aún más largas de cumplir con las observantes funciones que se hubo adjudicado en la garita del diablo. Ella lo amó desesperada y desgraciadamente, ansiosa siempre, deseando morir antes de no volver a verlo, como le habían enseñado las mustias amorosas retóricas del día. El la amaba, aunque su pasión ante la fuerza sobrehumana de la de Margarita, quien dedicó su débil existencia toda a aquel amor, pareciese indiferencia. Todas las noches Mando iba puntual a visitarla después de cenar. Lo recibía la muchacha en el balcón vestida y arreglada como para una fiesta. Mando entraba a saludar al doctor, que médico el padre de Margarita, y a las tías, que viudo el médico y la niña huérfana. Se regresaba al balcón y acomodado en una mecedora velaba junto a Margarita, mirándose y hablando despacito de las eternas cosas hasta que la tía Emilia les servía el agua de limón dando por terminada la visita.
No aún daban las diez cuando regresaba Mando en delicioso paseo hacia su casa por aquel Santurce siempre vivo, confiado y sonriente contra el cual el semblante dulcemente atristado y la figura espigada del muchacho destacaban. Todos en Santurce lo conocían, pero Mando hubiera jurado que pasaba de incógnito, incapaz de juzgar como el ladrón. A raíz de esos solitarios paseos no hizo falta un Demóstenes para poner al joven Mando en el lugar que le correspondía en los registros de la viril presencia isleña a la que ya me referí algo antes aunque quizás adelantándome demasiado a los hechos que cuenta este cuento.
Alguna de esas noches, Mando se detuvo a ver pasar desde otras perspectivas, apoyado en una baranda, con ajustados pantalones que presagiaban la moda de los mahones vaqueros que aún no comenzaba pero que nunca abandonaría Santurce después de algunos años. Muy moderno, muy macho, sin joyas ni perfumes, como enloqueciera a su novia, fue visto en poderosa imagen atrayente por todos los aburridos paseantes que hacían más lento el paso frente a la mansión de los Georgetty, amos del cañaveral y de Santurce en algún momento no lejano, quienes centraron los atractivos de la joven urbe con líneas loydwrightianas en jardines y tejados. El odiado palacio y sus exóticos pensiles servían de fondo a la decadente masculinidad de la postguerra, sedienta de belleza y aún más, de vanidades y afectaciones sacadas de revistas francesas, de algún libro de viajes, de alguna película de jeque o príncipe sofisticado. El gran círculo compuesto mayormente de hombres, envalentonados especímenes patrios de germen desconocido, petimetres, chulos, delicados, equívocos, dondiegos, rodeado por el peligroso arcano de la casa rica y sus aromáticos alrededores de misterios, y en el centro de todo ello, respirando los nocivos aires de la lascivia condenada al subterfugio, atrayendo a sus iguales, dando en el pecho de los oscuros, de los que no atrevíanse a decirse ni a nombrarse, centelleantes de atávicos deseos incrustados en las genéticas desordenadas castas.
Claro que Mando, por demás respetable, no estaba al tanto de la fuerza de su amable juventud en aquellos dificultosos pasos nocturnos. Sabía de ver, mas, aunque no del todo indiferente a ser visto, no calculaba resultados sino que se perdía en sus cuentas imaginando nuevas estructuras que de allí no saldrían asumiendo formas ni causando efectos. Ni siquiera soñaba, ni se despertaba en su centro nada parecido al deseo a no ser aquel pequeño amor que lo aguardaba fiel todas las noches en el balcón de la casona de la calle Canals. Vecina de la de Georgetty, se levantaba esta otra casa con aires de hacienda cafetalera, con inmensos patios y traspatios repoblados con la flora agradecida de tierra adentro. Los frutales donaban las delicias de los campos, y los florecidos arbustillos impregnaban la noche con el aroma revitalizador de la montaña. Los coquíes, no extraños todavía aunque exhaustos en Santurce, ejecutaban magníficos en los jardines opuestos de la casona de la calle Canals la ardorosa serenata. No laureles sino vidriosos flamboyanes enmarcaban los espacios, las lilas desbordaban sus ampulosos florilegios en que anidaban diminutos colibríes. Al fondo, hasta cafetos castados oxigenaban el ambiente en eclesiástico silencio. La buena mano del médico viudo había transportado su heredad del campo al pueblo, aprovechando su riqueza debida a la ciencia obtenida en París, para construir su castillo de café y tabaco en las arenas neblinosas del Cangrejos que había puesto de moda el producto contante de la caña de azúcar cuando el vecino corso construyera su idílico palacio por hacer un nuevo París para el que no habría continuidad en el corazón del San Jorge, Sant Jordi, Santurce, que por otros modelos del mundo civilizado habría de latir pasando el tiempo.
Mando hubiese dado en ese momento cualquier cosa porque la casa de su abuela hubiese estado en la 20, y que los ventanales abriesen a tan concurrido paseo de galanes sin dama, de moda neutra y fina, para estudiar aquellos otros nuevos capítulos de su historia de sobreviviente. No sabía que todos supiesen de la viuda loca Magdalena y de los hermanos caídos. No sabía que afamaba de héroe resistente por las galerías, de perfecto mancebo por los corredores del secreteo y del comentario por lo bajo. No sabía o no daba muestras de saberlo por lo cual en virtud de no saber se consagraba el sabido, el deseado, el añorado, el buscado, el que surgía invocado como espíritu afable en los almohadones de plumas de las solitarias orgías de los caballeros andantes de la nueva ciudad conglomerados frente a los jardines seudorientales de la 20. Se rindieron en narcosis ante el joven Mando los apellidos ilustres, los bienaventurados comerciantes, los victoriosos empresarios, los ponderados padres e hijos de familia, los neófitos profesionales que agostaban en los nuevos confines citadinos, los ya famosos por lo que fuera santurcinos notables. ¡Ah, quién tentar pudiera a aquel radiante Fausto y comprarle el alma!
Una de aquellas noches, el joven inocente se fijó sin querer que salía de los patios almizclados del falso Nechodoma una figura por él muy conocida con elegante porte de señor siempre de impecable dril. El médico, el doctor Bonaparte, el padre de la hermosa Margarita, quien se vio al parecer obligado a dirigírsele por sentirlo cotidianeidad ya de su casa, y por no haberlo antes visto con aquellos ojos de calle tras los lentes de profesional santurcino no mal apreciador del mundo y sus tentadores ofrecimientos. Otro don Pepe Bonaparte y otro Armando cruzaron dos o tres palabras cordiales mientras caminaban juntos en dirección contraria a la casa del médico corso al que el cafetal no había conseguido hacer olvidar las mediterráneas formas. Susurró el viento despertado por tanto susurro de asombro que levantó entre tantos el dispar acoplamiento, el niño y el viejo, el experto y el inexperto, el atamán de la garita del diablo y el contralor de la plaga y la peste, el médico y el paciente, el novio y el viudo, el Fausto de la inocencia y el doctor Fausto de la encendida noche de los antillanos pactos.
Llegaron hasta El Chévere y pasaron a una mesa. Pidió don José whisky que Mando no se bebe, pero fuera del ojo escudriñador de los paseantes comenzaron a sentirse más tranquilos y expusieron sus puntos sobre la puertorriqueñidad como se impone en toda conversación de caballeros isleños, entrándose en un mundo de camaradería inédito para ambos. Don Pepe, extrañamente, tras uno y otro whisky que Mando no probaba, quiso contarle al muchacho la mitad de su vida, y así lo hizo. Mando escuchaba atento sin dejar de asombrarse, ebrio ya no por beber, que no bebía, sino por la efusiva locuacidad del distante compañero viejo. Sin abusar de confianzas, se atrevió el joven a hablar recontando despacio la historia trágica de su madre y sus hermanos, única historia, del estilo de las que el médico contaba, que hubiera sabido cómo contar. Hablaron bajito, bajito, acercándose mucho, sintiéndose los mutuos alientos y el calor de los angustiados pechos, y se fueron perdiendo en el intercambio de palabras que poco a poco perdían su sentido. Otro y otro whisky que Mando rechazaba, cuando la mano delicada del cirujano se apoderó casi inconsciente del antebrazo del amigo quien ya hombro contra hombro respondía al agasajo. Ya de irse, porque ambos supieron sofrenar los impulsos que los juntaban al lugar, salieron al fresco de la calle y caminaron en sentido contrario cada uno hacia su casa.
Mando abrió el portón y subió la escalera de la casa de la 22 sin saber cómo había llegado hasta allí. Metió la llave y entró en la casa, salió a la galería y advirtió luz en la cocina, pero no sabía seguro dónde estaba. Su cuarto, el último cuarto, el de la famosa garita. Un deseo desesperante de desvestirse, de despojarse de aquella ropa donde aún le parecía percibir el tufo acogedor de don Pepe. Nunca había sentido a otro tan cerca, había venido don Pepe a anegar los vacíos de los hijos desaparecidos de Magdalena y del padre muerto. Se asomó el muchacho a la ventana, ya en camisilla, vio luz en tantas otras ventanas y avistó movimientos en que antes no se había fijado. Se paralizó al ver a Carmen la vecina vistiendo satinado refajo en la semipenumbra de la ventana de su cuarto. Se despertaba el macho, pero entró Conce a preguntarle qué hacía levantado a aquellas horas. Conce, la tía Conce, quien desde que se fue Pilar no dormía y a su modo también vigilaba dentro de la casa inmensa, se le acercó maternal al sobrino y le acarició la cabeza. Mando no dijo nada y se metió debajo de las sábanas. Pero a Conce no se le escapó aquel letargo y le echó la bendición con un hondo suspiro. ¡Ay, Mando, no te me enamores, se decía, que vas a sufrir tanto!
Antonio Bou, Puerto Rico © 1999
Ilustración realizada por Antonio Bou © 1999
Antonio Bou nació en Santurce, Puerto Rico, en febrero de 1944. Fue pintor, periodista, narrador y poeta (no necesariamente en ese orden). Estudió en la Universidad de Puerto Rico, con posgrados en España y Estados Unidos. Falleció el 8 de noviembre del 2008 en Mendoza, Argentina.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: