Regresar a la portada
Lo irracional
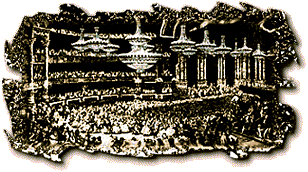 Estoy en una de las tantas esquinas de esta supuesta Buenos Aires esperando un tranvía que supuestamente circula por Entre Ríos y que supuestamente me dejará en mi hogar. Son las diez y media de la mañana de este supuesto martes 24 de mayo, y llevo parado aquí media hora, en una espera que se me antoja eterna. Tengo por supuesta vestimenta una ropa arrugada y sucia, además de un documento de identidad donde figuro con un horroroso apellido y por todo capital cuatro pesos moneda nacional invertidos en un boleto de viaje.
Estoy en una de las tantas esquinas de esta supuesta Buenos Aires esperando un tranvía que supuestamente circula por Entre Ríos y que supuestamente me dejará en mi hogar. Son las diez y media de la mañana de este supuesto martes 24 de mayo, y llevo parado aquí media hora, en una espera que se me antoja eterna. Tengo por supuesta vestimenta una ropa arrugada y sucia, además de un documento de identidad donde figuro con un horroroso apellido y por todo capital cuatro pesos moneda nacional invertidos en un boleto de viaje.
Pero hay una poderosa razón para dudar que llegue a subir al tranvía. Resulta que hay dos hombres parados en la esquina de enfrente que no dejan de mirarme, tipos altos de grotescos mostachones y facciones duras de soldado prusiano; aunque no los conozco, supongo que ambos son policías y que dentro de muy poco tiempo me arrestarán por mi supuesta nacionalidad italiana y mi supuesta filiación anarquista.
Dejo de lado las suposiciones para revisar todo el asunto una vez más e intentar encontrar la causa que me condujo a toda esta situación irracional. Recuerdo haber tomado en Génova el barco que me llevaría a Buenos Aires luego de una estadía de casi seis años en Europa, para reencontrarme con mi familia y al mismo tiempo estar presente en los festejos patrios. Quien hubiera dicho que ese placentero viaje en primera en un moderno trasatlántico –sería impensable que alguien de mi clase viajara en segunda– me llevaría a la desgraciada situación actual, pero sucedió que una muchacha italiana más bella que el pecado dispuso la situación de manera diferente; su persecución me hizo internar inconscientemente en los atestados salones de segunda categoría hasta perderme en ellos.
Más tarde –en el preciso momento en que el barco atracó en el puerto– recuerdo haber sido empujado bruscamente hacia la baranda de a bordo por un aluvión de gente apresurada por bajar. Tomé mi maleta con cierto fastidio y cuando me disponía a descender me di cuenta consternado de que había olvidado mi paraguas en el camarote. De inmediato le pedí a un italiano, con quien había intercambiado anteriormente unas palabras en un sufrido cocoliche, que tuviese la amabilidad de cuidar mi maleta hasta que regresara. Cuando volví con mi preciado paraguas, el italiano se había marchado ya, dejando mi maleta expuesta a las numerosas aves de rapiña que pululaban por allí; finalmente la tomé y, decidido, bajé del barco entre empujones y gritos de júbilo del populacho. Extrañado de que ningún familiar o amigo se haya dignado a recibirme, procedí pocos minutos después a las rápidas obligaciones burocráticas de siempre.
Sepan ustedes que lo de “rápidas obligaciones burocráticas” es tan solo un eufemismo: durante media hora un empleado administrativo con cara de pocos amigos me atosigó con un interminable cuestionario que parecía más bien un interrogatorio policial que a simples preguntas destinadas a todo buen europeo que quiere habitar suelo argentino. Afortunadamente, el trámite finalizó con un milagroso sellado de la orden de entrada al país.
Ahora, mientras espero al dichoso tranvía me entero por los policías –amables agentes de la ley, al fin y al cabo– de la huelga general y, por lo tanto, de la suspensión momentánea del servicio de tranvías. Sé que no menos de cincuenta representantes de naciones amigas han llegado para participar en las celebraciones, las recepciones de gala, las funciones teatrales, y demás festejos, por lo que esta desagradable noticia me produce un inmediato acceso de indignación. “¿Por qué una huelga justamente ahora? ¿Que imagen van a tener de nosotros las delegaciones extranjeras que visitan el país en esta fiesta nacional?”, me pregunto a mí mismo con cierta irritación.
Obligado por dichas circunstancias, salgo a caminar por la ciudad con mi valija a cuestas con esa mirada única que tiene uno cuando vuelve a su terruño después de mucho tiempo.
En la semana de Mayo la reina del Plata esta cubierta de celeste y blanco en un cielo de cumulus nimbus. Pero toda la alegría es efímera para la recurrente desgracia nacional: el festejo patrio ha quedado momentáneamente relegado por el temor al cometa Halley. Añadiendo un poco más de pánico a la corrosiva mezcla, un supuesto astrónomo llamado Camille Flammarion afirma con tenacidad que la cola del cometa, al tomar contacto con la atmósfera, liberará un gas letal para la humanidad. “La superstición sigue siendo, al parecer, un signo de identidad de esta apocalíptica sociedad argentina”, pienso mientras atravieso la ciudad utilizando como tracción mis propios pies.
Las calles están casi desiertas; el único ruido que interrumpe el silencio es de algún que otro carruaje que circula raudo por las calles empedradas. Milagrosamente, me cruzo con un grupo de trabajadores extranjeros; uno de ellos gesticula unas palabras en un idioma incomprensible, sospecho que se trata de un insulto hacia mi persona. Advierto además que, por algún perverso designio, han cambiado nombre y numeración de estas calles de disposición rectangular que me vieron nacer. Sé que, a pesar de las sorpresas que me deparan mi prolongada ausencia, la solución a este último problema no deja de ser una banalidad: basta tan solo preguntar a cualquier transeúnte la dirección a la que me dirijo; pregunta vana al fin y al cabo ya que estoy rodeado de extranjeros que desconocen mi idioma o de otros que manejan fluidamente el castellano pero le es muy difícil orientarse porque han llegado hace poco a la ciudad.
Yo, Francisco Acevedo, argentino por cuarta generación, hijo de asesinos ilustres que ejercieron de patriotas, asiduo concurrente del Jockey Club, de Florida y de Palermo, heme aquí visitando accidentalmente –ensimismado, como me encontraba, en mis propios pensamientos– una construcción de dos pisos con una sola puerta de calle y con habitaciones sobre un patio interno tan estrecho como un corredor. Se trata de una casa de inquilinato, verdadera babel donde se confunden las lenguas y donde la intimidad es casi un milagro. Conventillo, le dicen; se trata de una palabra derivada de “convento”, prostíbulos en el argot español.
Dejo de lado las etimologías con el fin de dirigirme a un lugar en cualquier parte. A los veinte minutos de marcha hago stop en el bar El Americano, en la intersección de Cangallo y Carabelas. El cansancio que aflige mi masa corporal no constituye impedimento para sentirme atraído por la música de una orquesta, integrada por piano y bandoneón, que interpreta un ritmo monótono llamado “tango”, última sensación del momento. Según el barman, el tango es un baile transgresor; no pongo en duda tal afirmación: en verdad, no existe algo más transgresor que bailar entre hombres. Instintivamente me dejo caer en una silla mientras de la boca del dueño del lugar me entero que bandas armadas parapoliciales han destrozado e incendiado locales anarquistas; además, la policía está buscando a dos sediciosos que han hecho estallar una bomba en el moderno y aristocrático teatro Colón. Y en el preciso momento en que caigo en la cuenta de haber confundido mi maleta con la del impaciente italiano –según el documento de identidad que me tocó en suerte mi nombre es Luciano Denucio, por lo que deduzco que el empleado administrativo es demasiado miope o yo demasiado parecido al tipo de la foto–, justo cuando la orquesta vuelve con la música y las parejas masculinas se toman de la cintura, Salcedo, buen barman y cortés caballero, me invita a bailar. Me niego con toda la amabilidad que me es posible pero Salcedo insiste y, ante mi balbuceante respuesta, lo hace por la fuerza. Dudo de las buenas intenciones de mi masculina pareja pero, mortalmente cansado, me dejo llevar por la agilidad de sus piernas como una dama recatada que trata de guardar su pudor ante el asalto de un salvaje de las pampas.
No bien termina la música me alejo de ese grotesco lugar.
Sintiéndome mortalmente agotado, me siento en la acera a descansar, cierro los ojos y trato de tomar el hilo de mis pensamientos que se disuelven como pastilla efervescente en vaso de agua. Pierdo toda noción del espacio y del tiempo y sólo oigo las voces de los transeúntes que, después de todo, tardan en llegar a mi entendimiento. Me entero que, durante mi ausencia, los anarquistas han tomado el poder y que la gente de bien se ha exiliado en Montevideo; esto último no me sorprende en lo más mínimo: ya desde las pasadas guerras civiles la gente de bien tenía por costumbre tomarse largas vacaciones en el país oriental. Lo verdaderamente asombroso es que las calles San Martín, Belgrano, Mitre y Sarmiento que adornaban Buenos Aires han sido cambiadas por otras más acordes con los tiempos que corren: los agraciados homenajeados en este caso son Malatesta, Ghiraldo, Proudhon y –máximo héroe internacional– Mijail Bakunin. No conformes con esto, los anarquistas han construido sobre las ruinas de la reina del Plata una ciudad ideal, con una planta racional y calles convergentes hacia un espacio donde la democracia directa es ejercida en asamblea por los habitantes de la ciudad.
Repentinamente, no quiero saber más por temor a enloquecer y sólo me imagino mentalmente lo que sigue: inesperadamente se desata en las calles de esta ciudad ideal una lucha de poder entre facciones anarquistas en pugna que termina con la cola del cometa Halley liberando el letal gas y aniquilando a todos los revoltosos.
Me levanto abruptamente con la firme resolución de llegar a casa después de todo. La noción de que todo se trata de un mal sueño se hace más nítida que nunca mientras encuentro huellas visibles de familiaridad en la arquitectura urbana. “Dentro de los próximos cinco minutos descansaré mi pobre y maltratado cuerpo sobre mi mullida cama, cerraré los ojos y despertaré de esta horrible pesadilla”, pienso algo abotagado.
Paso frente a una casa vieja –no muy diferente a las otras– y golpeo repetitivamente la puerta. Un hombre mayor me recibe en la entrada; la tonalidad oscura de su piel delata su antiquísimo origen africano y su carácter de superviviente a todas las calamidades nacionales para con los de su raza. Es el mayordomo, lo conozco desde hace años –era el hombre que me había criado–, pero el protocolo capitalista prohíbe afectuosos abrazos entre patrón y empleado, por mas calamidades accidentales que haya sufrido el primero.
En vez de disculparse por su ausencia en el puerto este, al observar mi aspecto demacrado y mi aire abatido se le escapa una sonrisita mordaz que en otras circunstancias podría costarle el puesto, y luego se hace a un lado austeramente.
* * *
Me he despertado hoy a mediodía, luego de haber dormido profundamente más de veinte horas. Ya no me acuerdo de mi aventura de ayer y me entero por el diario de hoy de que el fatídico cometa Halley pasó sin novedades dramáticas –salvo la de los infelices que recurrieron al suicidio para adelantarse a la hipotética tragedia cósmica– y que la bomba en el Teatro Colón fue simplemente una «travesura» policial que ocasionó la Ley de Defensa Social, con la cual se han borrado todas las libertades constitucionales. Entonces dejo de lado todas mis concepciones liberales e íntimamente festejo a la audaz clase dirigente que ha proclamado el Estado de Sitio y ahora sí puedo respirar tranquilo porque estoy firmemente convencido de que esta pesadilla ha terminado.
Luciano R. Difilippo, Argentina © 2006
gavrilo76@yahoo.com.ar
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Regresar a la portada
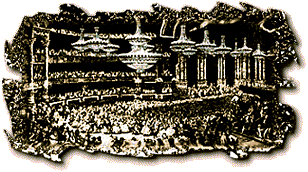 Estoy en una de las tantas esquinas de esta supuesta Buenos Aires esperando un tranvía que supuestamente circula por Entre Ríos y que supuestamente me dejará en mi hogar. Son las diez y media de la mañana de este supuesto martes 24 de mayo, y llevo parado aquí media hora, en una espera que se me antoja eterna. Tengo por supuesta vestimenta una ropa arrugada y sucia, además de un documento de identidad donde figuro con un horroroso apellido y por todo capital cuatro pesos moneda nacional invertidos en un boleto de viaje.
Estoy en una de las tantas esquinas de esta supuesta Buenos Aires esperando un tranvía que supuestamente circula por Entre Ríos y que supuestamente me dejará en mi hogar. Son las diez y media de la mañana de este supuesto martes 24 de mayo, y llevo parado aquí media hora, en una espera que se me antoja eterna. Tengo por supuesta vestimenta una ropa arrugada y sucia, además de un documento de identidad donde figuro con un horroroso apellido y por todo capital cuatro pesos moneda nacional invertidos en un boleto de viaje. ![[AQUI]](aqui.gif)