Regresar a
la portada
El naranjo
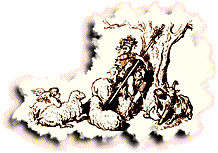 El patio era largo como un callejón al cielo, había muchos árboles de guayaba, mango y ciruela, pero sobre todos esos guerreros de extensas jornadas de sol y lluvias esquivas, destacaba un naranjo dulce, nada del otro mundo, sólo que parecía iluminado por una extraña luz, como si el sol anidara en el.
El patio era largo como un callejón al cielo, había muchos árboles de guayaba, mango y ciruela, pero sobre todos esos guerreros de extensas jornadas de sol y lluvias esquivas, destacaba un naranjo dulce, nada del otro mundo, sólo que parecía iluminado por una extraña luz, como si el sol anidara en el.
De noche me sentaba en un tronco a observar el árbol, su oscura incandescencia que parecía surgir de la tierra. Entonces tenía cinco años y ahora no sé si las cosas fueron de ese modo o si la memoria se empecina en hacerlo así, o alguien, detrás de la memoria, me dicta ese recuerdo para aferrarse a la vida.
El árbol tenía su historia: un niño que debió ser mi hermano mayor y llamarse con mi nombre nació con el cordón enredado en el cuello, murió a las pocas horas. Murió sin haber visto jamás la claridad de ese patio infinito, donde los alambres se llenaban de ropa lavada por mujeres pequeñas e incansables; la ropa goteaba agua que la tierra sedienta devoraba en segundos como la mano de un mago oculta un naipe. Su cuerpo menudo fue enterrado en ese patio y allí plantaron el árbol.
El que pude ser yo, yace en una tumba pequeña y poco profunda. Yo conocí la historia de boca del abuelo, cuando ya tenía siete años, no sé si entonces capté toda la fascinación que el árbol había ejercido en mí desde siempre, o si la fui inventando con el tiempo para reparar esa herida con nombre propio. Porque quizá yo no sería Santiago, si Santiago estuviera aquí y me pregunto quién habría sido yo sino fuera él.
A veces, cuando mi padre se queja de mí, creo captar en sus palabras un reproche, como si mi inclinación por las letras ocultaran al fuerte leñador, como si yo fuese un extraño, el aguafiestas de sus planes de opulencia entre sembrados de tabaco y algodón. Mamá por el contrario suele ser más delicada y solemne, a veces siento que a través mío le pide excusas al difunto por no haberlo traído sano y salvo a este mundo. Entonces me encierro con un sentimiento hondo y vacío como un agujero en el agua y me pongo escéptico, me digo que esta vida no me pertenece y que no tengo que responder por ella, que él debería salir de su refugio bajo el árbol y hacerse cargo del dolor y la frustración de estos viejos.
Me gustaba jugar bajo el naranjo, aun antes de conocer esa historia, no sólo era la luz, ni las dulces naranjas que brotaban de el sin importar la estación, había como una calidez humana, como una complicidad entre ambos. El, Santiago, me hablaba desde abajo, me decía que era cómodo estar allí, que el cielo flotaba arriba como el inmenso globo de un cumpleaños eterno. Yo despertaba sobresaltado, un niño temblando y con lágrimas. Desde su habitación, mamá me decía: ¿Qué pasa, Santiago? Y yo contestaba: nada mamá, todo está bien. Ella decía: ¿Te sientes solo?, y yo no contestaba porque sabía que ya no hablaba conmigo.
En casa no se hablaba de esto, tampoco habría sido necesario, estaba en la atmósfera, afectaba a todos de manera distinta, yo me sentía como la piedra en el zapato de los demás. No me gustaba llamarme así, quería un verdadero nombre, de alguna manera él era más vibrante que yo, se le tenía más en cuenta y yo no pasaba de ser un fantasma incómodo que estaba en el baño justo cuando ellos lo necesitaban, que destapaba ollas en la cocina y comía alimentos ajenos. Él, en cambio, no estorbaba, su presencia era grata y apropiada como un padrino de bodas.
Cada día yo trataba de aparecer menos, sólo encerrado en mi habitación lograba cierta tranquilidad, aunque tampoco ese cuarto con afiches de músicos y boxeadores era del todo mío. Él estaba libre bajo el árbol, y dondequiera que nosotros estuviésemos yo seguía prisionero de su ausencia.
Con el abuelo nunca me sentí así, él parecía entender mejor que nadie mis temores, recuerdo una conversación mientras recorríamos el patio recogiendo frutas. Yo tendría seis o siete años y él toda la edad del mundo, su voz era grave y amistosa como la de un oso con su crío.
-Los árboles son los mejores amigos, Santiago, te dan sombra y te protegen de la lluvia, te procuran alimento y no se enojan jamás contigo, no son bravucones ni habladores, es esto último lo que hace que vivan tanto.
-Me gustan los árboles mucho, abuelo.
-Eso he visto, también que tienes predilección por el único árbol con espinas que hay en este patio, ¿por qué?
-No lo sé, abuelo, creo que es la luz, de noche es como una enorme luciérnaga.
-De noche es mejor la oscuridad, Santiago, ver demasiado a determinada hora no conviene.
-¿Es malo tener miedo?
-No hijo, después de los árboles el miedo es el mejor amigo de un hombre.
De esa conversación hace muchos años, y ya no recuerdo claramente las palabras, la memoria de quien escribe sitúa los recuerdos en una dimensión retórica y siempre falsa, pero sé que lo del miedo lo dijo y me impresionó mucho.
Yo creía tener entonces muy claro lo que era un valiente y un cobarde, la diferencia entre ellos, ahora sé que estaba equivocado, que entre un valiente y un cobarde no hay diferencia alguna, y que no siempre las cosas van como uno piensa que van.
Mi padre está leyendo el periódico, mamá lava los platos y mi hermano menor ve El Zorro, en televisión. La casa es suave y me siento a gusto, no sé cuánto durará este momento, no sé qué acto va a descomponer esta frágil paz, eso es lo de menos, sé que tengo miedo y que aún lo tendré por mucho tiempo, quizá para siempre, pero eso no hace la diferencia.
Él está bajo el árbol y bajo mis pensamientos, nunca ha querido dañarme, soy yo quien ha perdido la sombra protectora de ese árbol, y los demás, que siempre lo usan para recordarme que yo no soy él, lo hacen quizá porque me quieren a mí y no quieren perderme también, confundido como él entre la cuna de raíces del naranjo.
John Jairo Junieles, Colombia © 2003
johnjunieles@hotmail.com
John Jairo Junieles realizó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena; de Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad Externado de Colombia - Columbia University, N.Y.; y Cursos de géneros periodísticos en la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Ha publicado: Papeles para iniciar el fuego, poesía,1993; Temeré por mí al final de estas líneas, prosa-poética, 1996, y Con la luz que me queda basta, cuentos, 1997. Fue seleccionado en la Antología del Cuento Breve Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina, 1997.
Ha sido periodista del diario El Universal de Cartagena, La República, y El Periódico. Actualmente colabora con las revistas Víacuarenta, de Barranquilla, Noventaynueve, de Cartagena; Barcelona Review, y Ariadna, de España.
Ha obtenido el Premio Nacional de Cuento de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1995; Premio Nacional de Cuento Metropolitano, Barranquilla, 1995; el Premio de Poesía Universidad de Cartagena, 1993; el Premio Regional de Poesía del Ministerio de Cultura, 1998; el Premio nacional de Poesía Ciudad de Bogotá 2002, y la Beca Nacional de Novela del Ministerio de Cultura de Colombia 2002.
Ha realizado investigaciones académicas y periodísticas para algunas instituciones, y ha sido docente universitario. Actualmente vive en Bogotá. Tiene una novela inédita.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Regresar a
la portada
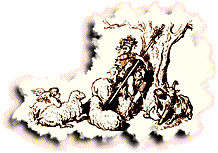 El patio era largo como un callejón al cielo, había muchos árboles de guayaba, mango y ciruela, pero sobre todos esos guerreros de extensas jornadas de sol y lluvias esquivas, destacaba un naranjo dulce, nada del otro mundo, sólo que parecía iluminado por una extraña luz, como si el sol anidara en el.
El patio era largo como un callejón al cielo, había muchos árboles de guayaba, mango y ciruela, pero sobre todos esos guerreros de extensas jornadas de sol y lluvias esquivas, destacaba un naranjo dulce, nada del otro mundo, sólo que parecía iluminado por una extraña luz, como si el sol anidara en el.![[AQUI]](aqui.gif)