Regresar a
la portada
Papá
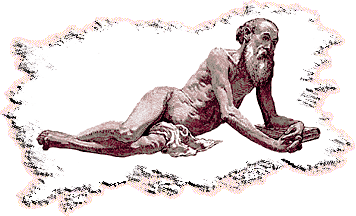 Papá es ese señor que aparece en las fotos con un niño de la mano y la sierra de Madrid al fondo. Papá es ese hombre sentado en el jardín de los veranos en la sierra, mirando a la cámara, brindándole su risa y su vaso lleno de sangría, junto a los abuelos que vinieron a visitarnos aquella vez, que nos visitaban de cuando en cuando porque vivían en Teruel. Papá es ése de las fotos antiguas, de las imágenes algo rancias. Papá ha dejado esa huella entre otras. De papá quedarán pocos testimonios, pero será posible recurrir a las fotos si el azar no hace que se pierdan para siempre.
Papá es ese señor que aparece en las fotos con un niño de la mano y la sierra de Madrid al fondo. Papá es ese hombre sentado en el jardín de los veranos en la sierra, mirando a la cámara, brindándole su risa y su vaso lleno de sangría, junto a los abuelos que vinieron a visitarnos aquella vez, que nos visitaban de cuando en cuando porque vivían en Teruel. Papá es ése de las fotos antiguas, de las imágenes algo rancias. Papá ha dejado esa huella entre otras. De papá quedarán pocos testimonios, pero será posible recurrir a las fotos si el azar no hace que se pierdan para siempre.
Papá me llevaba al parque los sábados por la tarde y a montar en los caballitos. Y a las fiestas del colegio del brazo de mamá, pero eso fue años después, cuando también me acompañaba al campo de deportes para que jugase al fútbol de los dilatados partidos infantiles. También era papá el que me arrastraba al bar los domingos, mientras él tomaba el aperitivo con sus amigos y yo jugaba entre las perneras de un bosque de pantalones adultos, sequoias oscuras erectas contra la barra, mole de material sin identificar pero insensible a mis patadas, la barra a cuyo pie yo revolvía los miles de papeles, palillos, cáscaras de gambas, huesos de aceitunas y escupitajos que cubrían el suelo. Yo me movía al nivel del suelo, familiarizado con sus montañas de desechos y sus ocasionales pobladores de cuatro patas que me asustaban al aproximarse con sus hocicos expertos, húmedos y negros. En el suelo, con los perros y los zapatos de mi papá y sus amigos, me dedicaba a embadurnar los pantalones, las rodillas y las manos de polvo y porquería anónima, de mañanas de domingo, de profundidades de barra de bar. Me embadurnaba hasta las rodillas y mamá reparaba en la suciedad y adivinaba a dónde habían ido a parar nuestros paseos, yo creía que lo adivinaba por mis rodillas y mis pantalones, pero mamá seguramente lo descifraba sin necesidad de las huellas de mi actividad a los pies de los adultos. Mamá gritaba, papá gritaba, yo escuchaba. Y probablemente me regocijaba en la venganza de saberlo expuesto, a la merced de mis rodillas delatoras, del enfado incontenido, a merced de mamá y de mis escasos pero contundentes años.
Papá sería un hombre joven, debía de ser un hombre joven cuando yo todavía no alcanzaba su cintura, cuando me agarraba a sus rodillas. Un hombre joven que quizá no quisiese ser padre o que no se sintiese padre. Yo lo hacía papá con mi presencia, con mi altura, con mis lloros, con el libro de familia, con mis caprichos, con mis mandatos, con mi debilidad y mi inocencia.
Papá me llevaba de la mano y, si se cruzaba por la calle con algún amigo o conocido, hablaba de mí en tercera persona y luego solicitaba mi acuerdo. Decía, hoy está algo acatarrado, ¿verdad?, y, al decirlo, apretaba mi mano, me miraba con los ojos de los extraños y me instaba a una respuesta aún imposible. Hablaba de mí como si yo no estuviese, como se habla de una noticia, como se cuenta un chiste, como si desease realmente que el niño desapareciese. Posiblemente papá no me desease allí, siempre allí, recordándole que no era un hombre joven sino un padre, el feliz padre de un hijo de tres años, que lo haría padre hasta el final de sus días.
Yo me hacía presente incluso desde las profundidades de la barra del bar, y le decía papá pis en medio de su tercera caña, mientras masticaba aceitunas y escupía los repulsivos huesecillos aún no desprovistos de toda su carne, empapados en saliva, y yo imaginaba que en el hueso de la aceituna residía la torpeza que achispaba los ojos de aquellos adultos en la taberna. Papá pis y papá debía acompañarme porque para eso yo era un hombrecito, un adulto en ciernes, un futuro acompañante de niños al retrete. Papá pis, y aquel hombre regresaba a la realidad de su estado, y yo veía sus ojos brillando con el alcohol y su boca entreabierta en la risa y todo con un aire inmovilizado de sorpresa, porque desde abajo una voz chillona y despreocupada le gritaba vuelve a la realidad, que ya no eres el que fuiste ni volverás a serlo jamás.
Papá era aquel hombre que ya no me llevaba en brazos porque me aseguraba que el niño ya era mayor, que ya era un hombre, un hombrecito que medía un metro, llevaba pantalón corto y le pedía que me subiese en sus brazos hasta la altura prodigiosa desde donde dominarlo todo. Yo sabía señalarle el camino, uncirlo al yugo y hacer que diese vueltas a la noria de su existencia de padre. Papá ¿cómo hacen los caballos? papá ¿cómo hacen los perros? papá ¿cómo hacen las ovejas? Papá imitaba relinchos, ladridos y balidos como un consumado artista de variedades. Papá imitaba la voz de los animales, quizá a regañadientes, seguro que a regañadientes, en autobuses, paseos, junto a barras de bar, en casa y en el parque, frente al espejo y frente a extraños. Porque yo quería, porque yo gritaba papá, las ovejas, papá los toros, papá los gatos, gritaba y gritaba, lloraba y pataleaba si papá se resistía. Gritaba y pataleaba hasta conseguirlo. Y veía en los ojos de mi padre una tristeza indistinta que los alejaba del mundo y los refugiaba en su calidad de padre, huyendo de las miradas de otros, huyendo de lo que ya no era.
Papá miraba a las mujeres, papá clavaba sus ojos en faldas y traseros, en labios pintados, en pechos esbozados o en bustos desatados. Papá proyectaba su mirada sedienta al otro lado del tiovivo como si yo fuese transparente, y la clavaba en muchachas que yo creía mujeres, en mujeres que yo suponía viejas. Papá se sentaba en el parque y miraba, entablaba conversación, sonreía alejándose de mí. Papá, relincha, decía yo entonces, papá, ladra, papá pis, papá los caballos, y quizá pensase en mamá, quizá pensase en mí y, probablemente, no pensase. Pero actuaba y era guardián celoso de valores nutritivos, de estabilidades convenientes, de lealtades acomodadas. Era un competente segador de escapadas, un buen jardinero que arrancaba de raíz cualquier brote de desunión. Me llenaba de satisfacción la polvareda que levantaban los ojos de mi papá al caer de su engaño, al desplomarse desde la atalaya de sus recuerdos y sus ensueños. Papá relinchaba delante de la dama como caballo sin guerrero. Otra vez, papá, y todo sin saber que la tierra de la derrota es dulce y de ella se llena la boca hasta la asfixia.
Papá ya no es un hombre joven. Papá es un viejo, un hombre arrugado que empuja un andador por pasillos borrosos, por corredores inciertos poblados de memorias engañosas. El futuro de papá avanza con articulaciones marchitas. Papá resume sus muchos decenios reincidiendo en el mismo delito, en dar pasos dubitativos guiados por el entramado de barras metálicas que alguien ha confiado a su cuidado.
Papá es ese señor que aparece en las fotos con tres niños de la mano y la sierra de Madrid al fondo. Papá es ese hombre empuñando los esquís de los inviernos en la sierra, apoyado en el volante del magnífico auto, moviendo con desenvoltura su teléfono portátil. Papá dirige a distancia los mandos del televisor, las imágenes del vídeo, los destinos de su empresa. Papá dirige a distancia miradas imposibles sobre los añicos de las vidas que no vivirá nunca, sobre las briznas desdibujadas de un futuro avistado desde el piso de abajo de la humanidad, al pie de barras de bar, frente a hocicos expertos de perros curiosos, entre pantalones de adultos que parecían hipotéticos. Posiblemente papá no desee estar allí, hundido en la arena de lejanas playas, bajo los exóticos cielos de la abundancia, soplando en el vientre de eternos flotadores, ordenando con la autoridad de un capitán de barcaza de estanque que el sol se ponga por occidente. Los ojos de papá brillan con el alcohol, su mirada se refleja en las espumas de múltiples cervezas, en las pupilas alisadas de muchachas distantes, en sus deseos cubiertos con el azabache del secreto. Papá es feliz como lo fue papá, como lo será papá, como papá no puede evitar serlo. Papá se conservará en fotos de diversos colores y texturas, en recuerdos breves, en el destino reincidente de papá en un mañana sin retorno. Papá en la foto, papá esquiando, papá en el asilo. Papá por siempre.
Teresa Ruiz, España, Luxemburgo © 1999
truiz@pt.lu
Teresa Ruiz nació en Madrid, ciudad en la que permaneció hasta concluir sus estudios universitarios (Ciencias Biológicas). Ha vivido después en Oxford, París, Viena, Göttingen, Trier y, finalmente, Luxemburgo, donde reside en la actualidad. Trabaja como traductora en una institución europea.
Las revistas "abril" (Luxemburgo) y "Veintiuno" (Madrid) han recogido varios de sus relatos. Recientemente ha publicado el libro "Cuentos luxemburgueses" (Excritos, 1998).
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Regresar a
la portada
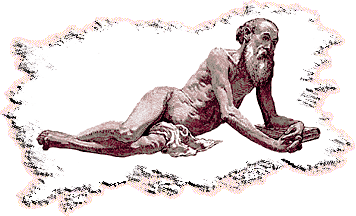 Papá es ese señor que aparece en las fotos con un niño de la mano y la sierra de Madrid al fondo. Papá es ese hombre sentado en el jardín de los veranos en la sierra, mirando a la cámara, brindándole su risa y su vaso lleno de sangría, junto a los abuelos que vinieron a visitarnos aquella vez, que nos visitaban de cuando en cuando porque vivían en Teruel. Papá es ése de las fotos antiguas, de las imágenes algo rancias. Papá ha dejado esa huella entre otras. De papá quedarán pocos testimonios, pero será posible recurrir a las fotos si el azar no hace que se pierdan para siempre.
Papá es ese señor que aparece en las fotos con un niño de la mano y la sierra de Madrid al fondo. Papá es ese hombre sentado en el jardín de los veranos en la sierra, mirando a la cámara, brindándole su risa y su vaso lleno de sangría, junto a los abuelos que vinieron a visitarnos aquella vez, que nos visitaban de cuando en cuando porque vivían en Teruel. Papá es ése de las fotos antiguas, de las imágenes algo rancias. Papá ha dejado esa huella entre otras. De papá quedarán pocos testimonios, pero será posible recurrir a las fotos si el azar no hace que se pierdan para siempre.![[AQUI]](aqui.gif)