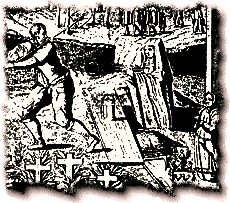 Le había dicho muchas veces a mi María que si algo que me gustaba, era el zumbido del viento entre los árboles altos, el ruidito que como canto melancólico trae recuerdos sin memoria, evocaciones de todo y de nada.
Le había dicho muchas veces a mi María que si algo que me gustaba, era el zumbido del viento entre los árboles altos, el ruidito que como canto melancólico trae recuerdos sin memoria, evocaciones de todo y de nada.
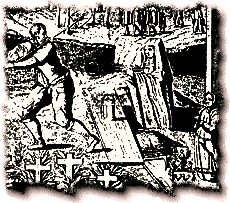 Le había dicho muchas veces a mi María que si algo que me gustaba, era el zumbido del viento entre los árboles altos, el ruidito que como canto melancólico trae recuerdos sin memoria, evocaciones de todo y de nada.
Le había dicho muchas veces a mi María que si algo que me gustaba, era el zumbido del viento entre los árboles altos, el ruidito que como canto melancólico trae recuerdos sin memoria, evocaciones de todo y de nada.
Además, siempre le dije que cuando me extrañara saliera al campo, ése que los dos juntos visitábamos tan seguido, y se sentara bajo un árbol. Allí escucharía, tal vez, una paloma cantar ese canto triste como el arrullo de la muerte, amargo como la muerte del presente para que viva el futuro que es eterno.
Pensaba, pues, que moriría primero yo; eso era lo justo. Debí haber muerto primero. Ella, qué decir, de vida sana. Yo, si bien no era un vicioso, en toda la extensión de la palabra, era al menos un hombre que no se negaba un gusto.
"La vida es corta y por el gusto vale la pena acortarla un tanto más", me decía a mí y a todo cuanto cuestionaba mi forma de vivir.
"Un buen trago no se le niega al cuerpo", ése era mi dicho preferido.
Maria en cambio me cuidaba y se cuidaba a sí misma para estar juntos más tiempo, eso decía. Pero la ironía de la vida no podía faltar. Murió primero. Murió de una enfermedad de animales, hecha para animales y asesina de animales; y la mató a ella. No somos más que animales al fin de cuentas.
Ella de cuerpo tan bello y rostro angelical; pensaría uno: "ésta no se puede morir, no puede pudrirse como un perro tirado en algún llano o en el monte. No, ésta no se muere. Uno, hombre, tosco, nada delicado, a veces como una bestia de carga, sí espera apestar a rata muerta; pero ella, mujer, bella, radiante, delicada, un ángel; ¡cómo pudiera ser alimento de gusano!" Pero sí: murió irremediablemente. Y no quise que la sepultaran rápido: pasaron tres días antes del entierro. Y sí, hedía igual al animal tirado al lado del camino. ¡Sí, era humana; no era un ángel, no era más que un animal que razona! Y pensé que estaba enamorado, no de aquel podrido pedazo de carne y hueso, estaba enamorado de su pensar; de la forma en que su pensar movía su cuerpo, su boca, sus ojos, su cintura, todo de ella. Pero eso ya no estaba, y por eso después del tercer día supe que a la que había amado se había ido ya, y que sólo ahora vivía en mi memoria. Ese pedazo de carne hediendo, ya no era mi María, aunque mi corazón se empeñaba en pensar que sí era ella; y por eso al tercer día la llevé a enterrar.
Cuando le cubría la tierra en aquella oscura fosa escuché el viento zumbar. Y alguna paloma cantaba su tristeza, o alegría, que tal vez a mí me parecía tristeza. Ahí pensé: "María, soy yo el que te recuerda con el ruidito del viento chocando contra los árboles, soy yo el que iré al campo y me sentaré bajo un árbol a escuchar a la paloma arrullar mi pena. Soy yo tal vez el que debía estar en ese oscuro agujero." Pero no, era ella. Recordé entonces que la vida es juguetona y se burla un poco de nosotros y el que busca no encuentra; Maria buscaba con ansias la vida, y ésa que nos espera a todos, la muerte, se puso de acuerdo con la vida y le pararon el corazón; yo tal vez fui el medio, pero nada más. A mí ni la una ni la otra, ni la muerte ni la vida, me llaman demasiado. ¡Que me deje la una cuando quiera, la vida; y que me acoja la otra cuando le plazca, la muerte!
Yo seguí mi camino. Se había muerto mi María, pero mi corazón aún latía y mi garganta aún sentía sed.
¡Ah, qué parrandas aquéllas, después de enterrarla! Días con sus noches metido en la cantina, emponzoñando mi estomago, cerebro y corazón con cualquier trago que mareara, que me hiciera dormir en aquellas primeras noches sin ella, esas noches en que la cama se sentía enorme y aún tenía su olor. Había quedado un olorcito a podrido por los tres días que tuve su cuerpo sin vida en el cuarto. Pero aun ese hedorcito me era grato de alguna forma; era algo suyo, lo último que me dejó.
Allá por los quince días de su entierro dejé de ir a la cantina por un tiempo. Tenía que seguir trabajando para comer, aunque por momentos pensaba que hubiera sido bueno no comer para dejar de extrañarla; apenas muerto sería tal cosa y no comer sería un buen paso para ese fin, para morir, eso pensaba en aquel entonces.
Pero, siendo sincero, me dio miedo morir y fui a trabajar para comprar comida y descansé un poco de las cantinas, las botellas de vino y cerveza, y de la tristeza. Aunque todo eso volvía de vez en cuando. Pero ya no tan seguido.
Cuando caí en cuenta que ya su ausencia no dolía tanto como aquellos días, después de su muerte, fue cuando fui una tarde al monte y escuché el silbido del viento que golpeaba de lleno en los árboles altos. Tampoco me parecía tan triste el arrullo de las palomas. Ahora ese canto me parecía, más bien, un murmullo nostálgico, pero no un susurro de la muerte. Me convencí aun más de que la tristeza ya me estaba dejando descansar, cuando vi aquellas muchachas en la plaza. Pensé entonces: "No me estaría mal una mujercita de esas." Además comencé, nuevamente, a ir a la cantina frecuentemente, pero ya no sollozaba en la mesa como cuando recién murió mi María, más bien ahora berreaba cuanta canción tocaban los músicos o la sinfonola. Y me alegraba de sentir dolor por el cual compadecerme a mí mismo. Me alegraba también tener un buen pretexto para tomarme unos tragos; así ya no era tomar por tomar.
Cuando le dio la rabia a María no era la misma de siempre. Ésa es una enfermedad de animales. Bien me habían dicho que esos murcielaguitos que se arrastraban por el suelo sin poder volar, tropezándose como locos, eran bien contagiosos. Ella nomás baboseaba esa saliva blanquecina como burbuja de jabón. Y se revolcaba la pobre como endemoniada. Le hubiera querido evitar aquella pena. ¡Tan bonita que era! Pero en el suelo revolcándose ya no era la misma, menos aún era la María de cuando nos conocimos; la de los últimos años tal vez sí; en los últimos años siempre anduvo bien rabiosa, y sin mordida de murciélago ni nada, sólo andaba con el ceño fruncido todo el día, y cuando yo llegaba con unos traguitos, unos nomás, en la panza, se ponía peor que el día que sí le dio la rabia. Cinco días arrastrándose por todas partes, pobre de mi María.
Sí, me cuidaba; me quería, tal vez a su manera pero me quería, eso que ni qué. Por eso a veces pienso que debí haberme tragado la saliva del murciélago yo. Pero cuando me meto a la cantina ya no siento aquello que me tortura.
La extraño, y tomo de vez en vez pensando en ella y en el viento que choca con los árboles. Y pienso también en las palomas; y de vez en cuando pienso en el murciélago que me encontré arrastrándose por allá en el monte, al que le saqué saliva para emponzoñar a mi mujer.
"Ésos que se arrastran por el suelo –dijo mi compadre en la cantina–, están rabiosos o se dieron un trancazo, o las dos cosas; les da por volar como locos con la rabia y se estrellan." ¡Y bien que tenía razón el compadre: bien rabioso que estaba el animal!
Todos contaron que un animalito de esos la había mordido, con todo y que nunca le vieron la mordida, ¡Pues qué mordida, si la rabia estaba untada en la manzana que le llevé!
Yo me encerré tres días con mi María ya muerta. Pensé que estaba dormida. Me entró una locura de ésas que les entra a los que les duele mucho algo. Pero después recordé que la María a la que realmente amé, había muerto no algunos días atrás sino muchos años atrás. Por eso la llevé a enterrar. Nadie le revisó si tenía mordida; ya olía mal y a nadie le gustó eso, pensaron que mi pena me había enloquecido y que por eso la guardé en la casa, ya muerta, tres días. Y sí, enloquecí un tiempo. Pero luego me acordé de la cantina y de las muchachas que todos los días se juntan en la plaza y me volvió lo sano.
"Ahora sí que necesito una de ésas", pensé.
Y ahora, pues, me caso un mes más con una de ésas de la plaza. Las mujeres se compadecen mucho de los enlutados; ya le dije a mi Lupita que me recordara con el silbido del viento soplando contra los árboles altos, y con el canto, triste o alegre, según el que lo escucha, de las palomas. Espero que no le entre la rabia a ésta, mi Lupita, por mis costumbres de ir a la cantina, como le entró a mi María; otra muertita de rabia, no me lo creerían dos veces. Y además esos murcielaguitos con todo y su saliva andan escasos por aquí: dizque se andan extinguiendo.
Abdul Sahib Machi García, México © 2006
amachi@yaqui.itson.mx
Abdul S. Machi, de Ciudad Obregón, Sonora, México. Es psicólogo y trabaja en el Departamento de Extensión de la Cultura del Instituto Tecnológico de Sonora. Escribe cuentos, novela y poesía, o "poemía" como me da la libertad de llamar a su prosa poética. Ha publicado en algunas revistas en internet y papel en España, México y Argentina.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)