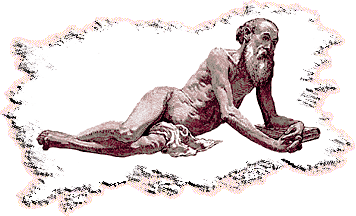 -Señor cura… ¿puede uno nacer sin alma?
-Señor cura… ¿puede uno nacer sin alma?
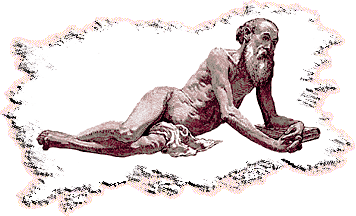 -Señor cura… ¿puede uno nacer sin alma?
-Señor cura… ¿puede uno nacer sin alma?
Las palabras de Cristóbal Márquez sorprendieron a Fray Severiano. Por un momento, el cura no supo qué responder… pero dijo lo más apropiado.
-No, hijo… el Señor nos da a todos un alma, que hemos de purificar mediante el bautismo para que el Demonio no se apodere de ella.
Cristóbal suspiró.
-¿Está seguro, señor cura?
Otra vez volvió a titubear Fray Severiano.
- Sí, hijo… sí… dime, ¿a qué vienen tus preguntas y tu duda?
La iglesia era grande, y estaba sola. Ya era de tarde, y sólo las palomas en las vigas del techo hacían ruidos. Fray Severiano, en el confesionario, escuchaba a Cristóbal, y le notaba agitado y preocupado.
-El brujo de los indios me ha dicho que mi hijo nació sin alma -aseveró Cristóbal, haciendo que un ligero escalofrío alcanzara la espina dorsal del cura. Este carraspeó, tomó aire, y le dijo a su siervo:
-Vamos, hijo… sabes que los indios inventan tonterías porque no desean ser convertidos. No prestes oídos a sus charlatanes sacrílegos. Además… tu hijo ya ha sido bautizado… su alma ya está bajo la protección del Señor, y ningún demonio puede o podrá tomarla -le dijo el cura, mientras bendecía con su mano a Cristóbal, y continuó-: Ve con Dios, hijo mío… y no temas, que Él estará contigo y con tu hijo siempre.
Cristóbal se levantó, y salió de la iglesia lentamente, como no queriendo irse. Unas cuantas palomas le acompañaron en vuelo, saliendo hacia el atardecer. Camino a su casa, iba un poco más tranquilo. Fray Severiano tenía razón, no era bueno andar creyendo las tonterías de los indios. Él era un hombre respetable, tenía dinero, tierras, poder… poder en aquél pueblo lejano a la capital del país. Los campesinos le respetaban, sus trabajadores le obedecían ciegamente… y ahora, cuando tanto había rogado al cielo por un hijo, su deseo se había cumplido. El parto había sido muy difícil, pues el cordón umbilical casi había asfixiado al bebé. Prácticamente había nacido muerto y, de no haber sido por la partera india que le había atendido y "vuelto a poner el aire en el cuerpo", el niño habría muerto con seguridad. La madre, sin embargo, había expirado poco después de dar a luz a aquél precioso varón. Las criadas decían que la patrona había muerto amamantando al niño, que este la había mamado el alma por los senos, que le había bebido la vida en la leche. Cristóbal repartió azotes entre la servidumbre cuando se enteró de los rumores que nacían de las lenguas de sus sirvientes. Corrió a muchos de sus criados, y sólo los que le eran más fieles se quedaron a su lado.
Pensaba que tanto problema en el parto había sido producto de la dificultad de concepción de su esposa. Tenían años intentando traer un hijo al mundo y todo había sido sin éxito, hasta aquél día, cuando había nacido el bebé. Por eso el señor Márquez se encontraba tan feliz, por eso la alegría en su rostro… hasta dos días después del acontecimiento, cuando un indio había llegado a la casa y había pedido hablarle. Le había dicho que su hijo no tenía alma, que había sido un error su llegada al mundo y que, como no poseía un alma, su lugar no era entre los vivos, sino entre los muertos. El indio, con sus ojos negros llameantes, con su piel cobriza, con su nariz aguileña, con su voz quebrada, le había pedido que matara al niño.
Por supuesto, Cristóbal no le había hecho caso alguno. Lo había corrido de la casa a palos, amenazando con que si lo volvía a ver cerca de su familia, iba a matarle. Pero antes de irse, el indio le había advertido: "Tu hijo no será hombre, no será animal. Será un ser sin alma, y como tal vivirá tratando de tomar la de otros."
Esas palabras habían preocupado a Cristóbal sobremanera. No deseaba creerlas, pero retumbaban en sus oídos como las campanadas en la torre de la Iglesia. Caminando por la plaza del pueblo, ya algo lejos de la parroquia, recordaba aquella terrible tarde, semanas atrás, cuando después de haber sacado al indio de su propiedad, llegó a su casa, y lo recibió una de las criadas llorando y gritando. Cristóbal tuvo que calmarla primero para poder entender qué era lo que aquella muchacha le quería decir.
-¡La señora… la señora… !- balbuceaba la joven, llorando, histérica.
Cristóbal no necesitó oir más. Corrió hacia la habitación de su mujer, y abrió violentamente la puerta.
Ahí, en la gran cama de latón, se encontraba su señora, durmiendo. En los brazos tenía al niño, que no lloraba ni hacía ruido, pero se encontraba despierto. Cuando el bebé sintió la presencia de su padre, comenzó a balbucear, como para llamarle. Cristóbal se acercó, tomó a su hijo en brazos y puso una mano en el hombro de su mujer, intentando despertarla. Ella no se movió. Entonces le puso la mano en la frente.
Estaba fría.
Y el corazón de Cristóbal se resquebrajó para siempre.
Tras la muerte de la señora Márquez y gracias a las habladurías de las criadas, en el pueblo se había comenzado a hablar y a inventar historias sobre aquél indio, su terrible predicción, y aquél bebé. Por eso en ocasiones Cristóbal no podía más y tenía que ir a la Iglesia, a rezar, a pedir a la Santa Providencia que el alma de su esposa descansara en paz, que la de su hijo no se perdiera en el camino, que todas las habladurías del pueblo y las palabras de aquél miserable indio fueran mentiras, sólo mentiras. Por eso había ido a confesarse con Fray Severiano ahora, unas cuantas semanas después de la muerte de su mujer, para darle sosiego a su alma y para alejar las angustias de su mente.
Cristóbal Márquez no volvió a casarse. Dedicó toda su vida a su hijo, pues era todo lo que le quedaba. Lo había bautizado con el nombre de Isaac. Le cumplía todos sus caprichos, le llenaba de regalos. ¿De qué le servía una gran fortuna sin su Isaac? ¿De qué le valía todo su poder en el pueblo si no tenía a su hijo?
Isaac fue creciendo fuerte y sano. Era un niño precioso, de piel blanquísima y ojos color miel, cabello negro azabache y nariz y labios finos. Sin embargo, era callado; no hablaba si no era para expresar sus deseos, y sólo con su padre lo hacía. Cierta vez que se encontraba triste, Isaac se acercó a su padre. Le miró a los ojos, y Cristóbal supo que deseaba pedirle algo.
-Dime, Isaac… ¿qué deseas ahora? ¿quieres que te lleve a comprar dulces? ¿quieres que te compre otro caballo?
El niño bajó la vista. Cristóbal le levantó el rostro tomándole por la barbilla y, mirándolo con una sonrisa, le dijo:
-Anda, puedes decirme.
El niño dirigió sus ojos miel hacia su padre, y dijo seriamente:
-Quiero tener un perro.
Así fue como Isaac obtuvo un mastín negro al que nombró Gunter. Jugó con él siempre, desde que era cachorrito. La mayor parte del día se la pasaban corriendo y retozando en el jardín, persiguiéndose uno al otro. Desde entonces a Isaac no le hizo falta ningún amigo. Gunter era todo para él, incluso lo dejaba dormir en su habitación todas las noches. El perro se convirtió en su fiel guardián, y siempre estaba a su lado. Lo defendía de todo y de todos… aunque nadie deseara hacerle daño alguno; cada vez que un sirviente se acercaba al amito para comunicarle que la comida estaba servida o que su padre requería de su presencia, el enorme mastín gruñía temible y mostraba los grandes dientes blancos, lo único que sobresalía en su bocaza negra, negra. De hecho, no permitía que nadie más lo alimentara. Los sirvientes compraban kilos de carne cruda y se la entregaban a Isaac, quien se sentaba en los escalones que llevaban a la puerta principal de la casa grande; y desde ahí llamaba a su Gunter, quien aparecía y se echaba a sus pies mansamente. Entonces, el niño comenzaba a darle los pedazos de carnaza poco a poco, y así podía pasarse horas, alimentándolo, con las manitas llenas de la sangre que la carne aún llevaba. Una vez terminada la comida, Gunter se acercaba y se las lamía para limpiarle, a lo que Isaac respondía con una de sus escasas sonrisas.
Cristóbal nunca le insistió en nada, ni siquiera en los estudios. Isaac tenía un maestro privado, pues no había querido ir a la escuela sin Gunter. Así que todos los sábados los pasaba encerrado en al biblioteca con su maestro, y su perro echado a sus pies. Aprendió latín, aprendió historia, geografía, ciencias y filosofía. Todo lo que necesitó. Pero a nada le ponía interés. Aprendía mecánicamente, como para darle gusto a su padre solamente.
Y así como Cristóbal no obligó a su hijo a ir a la escuela, no le obligó a nada… excepto por una cosa: las visitas a la Iglesia los domingos. Cristóbal llevaba a Isaac a la Iglesia todos los domingos desde que éste era niño. Su hijo no reclamaba ni reclamó nunca esa obligación que su padre le había impuesto. Pero eso sí… Gunter tenía que acompañarles. Los esperaba afuera de la Iglesia, pacientemente, espantando a los feligreses con su enorme tamaño.
En una ocasión, Cristóbal había enfermado de gripe. Le había dado muy fuerte, tanto, que la temperatura le había subido bastante y no sintió ánimos de levantarse de la cama ese día. Era domingo y no podía dejar que Isaac faltara a la Iglesia… quizás por fervor religioso, quizás porque las palabras de un indio aún resonaban entre sus recuerdos, pero aquella mañana llamó a Tiberio, su capataz, y le dijo:
-Alístate, que vas a llevar a mi hijo a misa de 10.
-¿Usté no va, patrón…? - tembló la voz de Tiberio en la habitación.
-No, yo me siento bastante mal… pero mi hijo tiene que ir. Y tiene que comulgar, como siempre. Anda, llámale, dile que deseo hablar con él. Le avisaré que hoy lo llevarás tú.
Horas después, Tiberio e Isaac habían regresado de la misa. Desde su habitación, Cristóbal había escuchado alboroto en la planta baja de la gran casa y, a gritos, había llamado a una criada para que le explicase todo aquello.
-Es Tiberio, patrón, que ha regresado… nos está contando lo que pasó en la misa.
-¿Lo qué pasó en la misa…? ¿Y qué les tiene que andar contando a ustedes antes que a mí, que soy a quien debe rendir cuentas? ¡Anda, aprisa, tráemelo de los cabellos, tienes mi permiso, pero dile que quiero hablarle!
Y rato después entró el capataz a la habitación, temeroso, quizás, de una buena reprimenda.
-¡No te quedes ahí, parado! - le dijo severamente Cristóbal - Cuéntame qué ha pasado, ¿es algo de Isaac? ¿Dónde está mi hijo?
-El amito está en los jardines… desde que llegamos se fue a jugar con el perro.
-Ah… -suspiró aliviado el hacendado- Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la misa? ¡Habla!
Tiberio calló unos instantes. Sabía lo mucho que su patrón odiaba cuando se le informaba acerca de algún acontecimiento extraño ocurrido en la vida de su hijo. Pero la mirada firme de Cristóbal y su autoridad sobre él fueron definitivos para hacer hablar al empleado.
-Pues… vera usté, patrón… como me ordenó que el niño Isaac debía comulgar, lo llevé con el cura para que lo hiciera… Ya ve usté que Fray Severiano nos da en la boca una hostia… y cuando se la acercó a la boca del niño, el amito lo mordió rete fuerte…
-¿Qué dices?
-… tanto que… Sí, patrón… lo mordió… tanto que… que Fray Severiano gritó y todos en la Iglesia comenzaron a decirle de cosas al amito, y a mí, a pedirme que nos fuéramos de ahí.
Cristóbal hizo un esfuerzo para sentarse en la cama y, apretando fuertemente las sábanas, le dijo a su capataz:
-Mira, Tiberio, ¡mira que si me mientes puedo ahorcarte con mis propias manos! Dime ¿es verdad lo que has dicho? ¿ha sido mi hijo capaz de hacer tal cosa? ¡Alguna razón debió de haber si es que Isaac le faltó al respeto a Fray Severiano!
Tiberio, lleno de miedo ante el tono y amenazas de su patrón, cayó de hinojos ante él y, arrugando entre las manos su sombrero, habló, con la voz temblándole y las sienes surcadas por gotas de sudor.
- P-patrón… yo le juro, yo le juro a usté por mi madre que todo es cierto… y también le digo que no encuentro razones para que el amito haya mordido al cura ¡viera usté que hasta la sangre le sacó! Y Fray Severiano, mire, ¡por esta! -dijo haciendo el símbolo de la cruz con los dedos y besándolos- que le miró con miedo, todo asustado, y corrió atrás del púlpito y agarró su crucifijo, diciendo quién sabe cuántas cosas en una lengua que no le entendí.
Cristóbal había escuchado todo sin mirar a aquél hombre de rodillas y, conforme este fue hablando, el hacendado ya no supo si su corazón latíale más rápido o tan lento que no lo sentía. Fue entonces cuando por fin se volvió a ver a Tiberio, quien seguía postrado ante él. A Cristóbal le pareció que las lágrimas afloraban en los ojos del viejo y buen Tiberio. Entonces se levantó de la cama, y fue hacia él.
-Tiberio… buen Tiberio… no temas… Anda, ponte de pie, que no he de hacerte nada -le dijo, y el capataz se puso de pie, aún temblando. Cristóbal tomó aire para formularle una pregunta más-. Dime… ¿tú … crees en… lo que se dice de mi hijo…?
Tiberio estrujó aún más su sombrero.
-Patrón… yo no sé lo que suceda… el amito es callado, nadie más que usté sabe lo que pasa por su cabeza… a decir verdad, no le conozco suficiente para decir si creo o no en lo que se dice…
-Pero…¿es que no has visto tú, no has sido testigo ya de varias cosas extrañas que dicen que Isaac provoca? ¿no has sabido de aquella vieja urraca del pueblo que asegura haber caído enferma de sólo mirar a mi hijo? ¿de aquél campesino que asegura que Isaac, mi Isaac, tan pequeño, con sus ocho años encima, le robó una de sus gallinas? ¡y encima negra!… ¿no apareció luego degollada esa gallina, en un árbol del patio grande…? Hoy, que ha mordido al cura de nuestra Iglesia ¡qué han de estar diciendo de mi pobre hijo, inocente de todo…! Porque yo quiero pensar… Tiberio, quiero creer… que lo de la gallina, así como otras cosas, son ardides que la gente ignorante del pueblo nos hace, porque odian a mi niño desde que se divulgaron las tonterías del brujo de los indios.
Cristóbal habló con tanta desesperación que Tiberio bajó la cabeza.
Entonces, su patrón se llevó ambas manos a las sientes, cerrando los ojos y apretando los dientes:
-¡Tiberio, quiero creer que mi hijo es inocente, que nada es verdad! Es todo lo que tengo… no me queda nada si él, sin mi Isaac… pero debo confesarte que tengo miedo de que tantos acontecimientos me lleguen a convencer de lo que se dice… Pero, ¡si vieras a Isaac, cuan tierno es, cuan adorable juega conmigo, si vieras la ternura de sus ojos, también pensarías que son patrañas lo que cuentan!
Las manos de Cristóbal se encontraban ya apretando los hombros de su capataz, como si con ello quisiera convencerle de la verdad de sus palabras. Tiberio lo miraba, y se sintió mal por su amo.
-Yo nunca he dicho que crea lo que se dice, patrón -murmuró Tiberio.
-¡Pero lo crees! ¿no es así?
-No lo sé patrón… ¿para qué le miento…? A usté nunca. Mi familia siempre ha sido muy creyente de esas cosas… se me enseñó a creer que todo es posible en este mundo… no hay nada que nos diga lo contrario, como decía mi abuela. Yo qué sé si lo que se cuenta es verdad, mi amo… pero sí le puedo decir una cosa, con su permiso: usté quiere con el alma al amito Isaac; es su padre, no es para menos. Mire, que no le importe lo que se diga… usté siente cariño por su hijo, y eso es lo que debe importarle. Nadie le puede comprobar que sea cierto lo que le vino a contar aquél indio.
Cristóbal quitó las manos de los hombros de Tiberio, y mientras lo hacía, dijo quedamente:
- Pero tampoco nadie… puede comprobar lo contrario, como decía tu abuela.
Desde ese día, Isaac no volvió a la Iglesia nunca más. Cristóbal lo enseñó a rezar, esperando que con ello se tranquilizara un poco. Le había preguntado por qué había mordido a Fray Severiano, pero Isaac no le respondió nada.
-¿No sientes culpa de haberte portado mal ? -le preguntó, sentándolo en sus piernas.
-No siento nada -dijo el niño seriamente.
Cristóbal suspiró.
-¿No tienes miedo de que te castigue Dios por haberlo hecho?
-No… no tengo miedo. No siento nada.
Se bajó de las piernas de su padre y se tiró en el suelo, a retozar junto a su perro. Mientras lo observaba, Cristóbal trató de recordar si alguna vez Isaac se le había acercado para externarle sus temores o sus enojos, o incluso sus alegrías. Pero no encontró en su memoria señal alguna de ello… parecía que en realidad no sentía nada.
Isaac creció más y se fue convirtiendo en un joven hermoso, pero callado, y rara vez se le miraba sonreír. Sólo lo hacía cuando estaba con su padre o con su perro, y eran sonrisas pequeñas, casi tímidas. Pero nunca nadie le vio alegre en sus ratos a solas y, cuando cumplió la edad suficiente, Cristóbal le enseñó todo lo necesario para poder administrar los negocios que manejaba. Le llevaba a los maizales para que viera las cosechas, participaban en ellas, le aconsejaba cómo tratar a los trabajadores, a los campesinos… le decía que debía darse a respetar. Pero no era necesario que Isaac moviera un dedo para infundir respeto en sus sirvientes. Su sola presencia les inspiraba temor. En todos los años de su vida, Isaac no recordaba haber cruzado palabra alguna con cualquiera de ellos. Pero no le interesaba. Su vida se iba reduciendo a su padre, a su mascota, a su espacio. Cristóbal nunca logró hacerle salir mucho tiempo de la casa. Isaac se fue recluyendo, se fue ensimismando tanto que llegó un momento en el que no salía de la casa más que para llevar a Gunter a caminar.
Cristóbal se comenzaba a preocupar por la actitud de su hijo. Pero como estaba acostumbrado a concederle todos los caprichos al muchacho, también le concedió ese: el poder hacer lo que quisiera. Si Isaac pedía salir solamente con Gunter, se le concedía. Si quería no salir en todo el día de sus habitaciones, comer ahí y cenar ahí también, entonces así se hacía. Si pedía que no le preguntaran nada, que le dejaran en paz, entonces era obedecido sin reproche alguno. Lo idolatraba, y aún ahora, cuando Isaac acababa de cumplir los 20 años, Cristóbal seguía adorándole como si fuera aún un bebé. Incluso, por las noches, cuando había tormenta, se dirigía a las habitaciones del muchacho, y se sentaba en una silla al lado de la cama. Si Isaac despertaba, Cristóbal le preguntaba:
-¿Tienes miedo, hijo?
-Esta noche no, padre -respondía el joven, y volvía a cerrar los ojos para dormir plácidamente. Cristóbal no recordaba que alguna vez, incluso de pequeño, su hijo le hubiera respondido otra cosa.
El hacendado estaba envejeciendo. Ya no solía salir de la casona en que habitaban, en medio de la hacienda, y dejaba los negocios en manos de su nuevo capataz, Claudio, hijo de Tiberio, quien había muerto hacía algunos años de una forma extraña… se le había encontrado muerto con las uñas de las manos todavía encajadas en la carne de sus mejillas, los dedos crispados, los ojos abiertos, el gesto de terror en el rostro… el cuerpo yerto tendido entre los surcos de los maizales. Su pecado para morir de la manera que su cadáver dejaba ver ( muerto de una impresión bastante fuerte) nadie lo sabía… aunque algunos decían que todo había sido porque había estado espiando lo que el amo Isaac hacía cuando salía por las noches de la casa.
Isaac también estaba desinteresado en continuar administrando los negocios de su padre, por lo que poco o nada trataba con Claudio. Cristóbal no le había reclamado su falta de interés ni mucho menos… ni siquiera le había insistido. En el fondo, el hacendado se preocupaba por las salidas nocturnas de su hijo, aunque nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a Isaac mismo. Muchas noches Cristóbal no había podido conciliar el sueño pensando en su hijo, caminando de noche, expuesto a quién sabe qué cosas.
Una noche, Cristóbal se encontraba sentado en la sala de la gran casa. Estaba esperando a Isaac, que había salido desde hacía horas, y ya era de madrugada. El hacendado siempre solía hacer eso: esperar en vigilia hasta que su hijo llegase, para preguntarle, en cuanto escuchaba que la puerta se abría: "¿Dónde has estado?". Y, del mismo modo, Isaac siempre le respondía: "Salí a caminar" y la conversación terminaba entonces. Ninguno de los dos decía más.
Aquella vez, eran casi las cuatro de la madrugada cuando Cristóbal escuchó el sonido familiar de la puerta principal abriéndose, y el golpeteo de las botas de su hijo resonando en la loza fría del piso. Cuando lo sintió cerca, dejó caer la pregunta de ley:
-¿Dónde has estado, Isaac? -lo cuestionó, levantándose de su asiento y volviéndose a verlo, tratando de distinguir bien su figura entre las sombras y la luz de luna que se colaba por la ventana.
-He salido a caminar, padre -respondió el muchacho, en un hilo de voz, respirando algo agitado. Pero algo había en el ambiente, algo que hacía diferente esa escena del resto de las anteriores. El ritual se repetía todas las noches desde hacía meses, con la misma conversación y, al término de esta, se tenían que escuchar los pasos del hijo alejándose hacia sus habitaciones, y la pequeña oración del padre que calladamente recitaba camino a las suyas. Pero esta vez no fue así. Tanto padre como hijo se quedaron parados uno frente al otro, sin moverse, durante unos minutos. Cristóbal observó en los ojos de su hijo un brillo semejante al de una llama apaciguándose… algo así como una tormenta que amainaba lentamente. Quizás calma después de una posible furia. Isaac observó en los ojos de su padre la certeza de algo que no se quería aceptar, que era negado… pero también una cierta resignación devota. Eso mismo notó cuando Cristóbal se encaminó hacia él, sacando un pañuelo de su camisa y, con calma, tomándole las manos para limpiárselas, le decía:
-Vamos a lavarte esas manos, hijo… o vas a manchar de sangre las sábanas limpias.
Al día siguiente, dos campesinos amanecieron muertos cerca de la entrada a la hacienda de los Márquez. Y en el pueblo comenzaba a murmurarse de nuevo. Cristóbal ya estaba acostumbrado a lo que la gente decía de su hijo, y era por eso que ya no iba para allá. Muy a su pesar, dejó de ir a la Iglesia también. En lugar de eso, hacía penitencia por pecados que no eran suyos, pero que quería que fueran perdonados. Tomaba un rosario, y rezaba… y cuando la desesperación le alcanzaba de pronto, se fustigaba la espalda con él, dejando que las cuentas le rebotaran en la carne hasta que le saliera sangre.
Y las muertes continuaban. Los cuerpos eran encontrados con mordidas feroces en el cuerpo, y los ojos en blanco… el rostro en un gesto de desesperación y terror, y, en algunos casos el cabello también de color blanco. Luego, conforme avanzaba todo, se comenzaron a encontrar cadáveres drenados de sangre, casi momificados. Después empezaron a hallarse incompletos de órganos internos, como el corazón o el hígado. El miedo invadía el pueblo y sus alrededores. Se hablaba de un ser hambriento de quién sabe qué, que acechaba entre los caminos esperando la oportunidad de aparecérsele a alguien y matarle. Algunos más contaban que hablaba… que antes de matar preguntaba si estaba uno dispuesto a darle su alma. Por eso creían que era el Demonio… el demonio que, al nacer, se le había metido al hijo de Cristóbal Márquez.
Una vez, Isaac entró a la habitación justo cuando su padre se estrellaba el rosario en la espalda.
-¿Por qué te hieres, padre? - le preguntó, quitándole el rosario de la manos, con tranquilidad, y poniéndole un trapo en la espalda.
-Por tu alma -murmuró Cristóbal, mientras un sollozo le hacía un nudo en la garganta y un llanto de impotencia le cubría los ojos.
-La gente dice que no tengo -murmuró Isaac, abriendo las cortinas y tirando el rosario por la ventana abierta.
Su padre se levantó del suelo (su penitencia la hacía hincado frente a un crucifijo) y, poniendo las manos en los hombros de su hijo, apoyó la frente en la joven espalda, diciendo:
-¿Por qué no tomas la mía…?
Isaac observó las cuentas del rosario, que colgaba de un árbol, reluciendo con la luz del sol.
-Por que no la merezco -dijo quedamente, pero con ese tono inmutable que siempre acompañaba todas sus frases.
La noche siguiente, como muchas otras, Cristóbal esperó a Isaac hasta muy tarde… pero no pudo esperar despierto como siempre lo hacía, pues esta vez el sueño terminó por vencerlo y se quedó dormido en el sillón. Ya casi para amanecer, lo despertaron los pasos de su hijo resonando fuerte y lentamente en la entrada de la casa. El viejo hacendado se incorporó rápidamente, pues al instante presintió que algo andaba mal.
-¿Isaac? -llamó ansiosamente, caminando hacia la puerta principal de la casa. Ante sí apareció la figura de su hijo, que con dificultad cargaba en sus brazos a Gunter. Isaac tenía el rostro y los brazos llenos de sangre, y el perro, una herida en la cabeza… un hoyo de bala. Pero el animal también tenía una abertura en el vientre, a todo lo largo.
Cristóbal se horrorizó, y enmudeció de la impresión. Su hijo caminó lentamente hacia él, y depositó a sus pies el cadáver de Gunter… y al hacer esto, de la abertura en el estómago rodaron fuera cinco corazones humanos, dejando fluir un charco rojo con ellos.
Por primera vez en su vida, Isaac lloraba. Y así, llorando, le habló a Cristóbal.
-Mataron a Gunter… cinco personas mataron a Gunter… y no pude dejarlo así… tuve que vengar su muerte. Aquí están sus corazones… quiero enterrarlos junto con él, para que los mismos gusanos que lo devoren se los coman también a ellos… no quiero que descansen nunca, ni si quiera en la vida eterna… ¡no quiero! -gritó al final, y cayó de rodillas junto al cuerpo de su perro.
Cristóbal levantó la vista, y por la puerta abierta de su casa, a lo lejos, vio una hilera de luces que se encaminaban hacia allí.
- …vienen siguiéndome -murmuró Isaac- son muchos para mí… quieren quemarme… dicen que ya no me tienen miedo… que si no tengo alma, mi cuerpo al menos ha de ser castigado…
Cristóbal se hincó frente a él y, tomándole por la barbilla con una mano, como cuando era niño, lo obligó a que lo mirara a los ojos.
-¿Tienes miedo, Isaac ? -le preguntó, mientras las lágrimas lo invadían también, silenciosamente.
-Esta noche sí, padre -dijo el muchacho. Cristóbal sonrió y lo abrazó fuertemente, no sabiendo si reír o llorar-. ¡Que Dios te bendiga entonces, porque ya has de tener alma! -le dijo.
Por unos momentos sólo se escucharon los sollozos de Cristóbal en la habitación. Luego, afuera, los gritos del populacho que se acercaba cada vez más.
-¡Siempre me has cumplido todo lo que te he pedido, padre! -le dijo su hijo abrazándolo fuertemente, y llorando en su regazo- ahora quiero pedirte que me cumplas un capricho… no soporto estar aquí donde todos me odian… y donde ahora yo odio a todos… al fin siento algo… y no es más que odio. No siento remordimientos… no siento culpa… no siento amor… sólo un odio inmenso. Sólo tú tienes mi devoción, padre… sólo a ti te quiero.
-Eres todo lo que me queda hijo - murmuró Cristóbal, besando los cabellos negros del muchacho - y te quiero más que a nada…
-Entonces… cúmpleme lo que te pido… Dame mi último regalo, padre… quiero paz para ambos… para ti, y para mí.
El hacendado cerró los ojos fuertemente, como queriendo desaparecer todo en un instante, y volver atrás 20 años. Se incorporó lentamente, y se dirigió quién sabe a dónde. Isaac escuchó más cerca todavía las voces de la chusma , gritando: "¡Maten al demonio! ¡maten al diablo que no debió nacer!".
Cristóbal regresó al lado de su hijo con un machete en la mano. Isaac lo observó entre sus lágrimas, y por primera vez sintió que algo dentro de su ser se oprimía cuando advirtió que al menos alguien en este mundo lo amaba incondicionalmente, sin importarle nada más… tanto, que ese ser, su padre, sacrificaba incluso la dicha propia para que él, su hijo, tuviera paz. Cristóbal renunciaba a lo que más amaba. Ese hecho, esa devota sumisión y ese devoto amor le demostraban a Isaac cuan querido era por él. Acarició por última vez el lomo de su perro que yacía a su lado, y después se hincó, cerrando los ojos.
-Necesitas arrepentirte, hijo -le murmuró Cristóbal gravemente. Pero el muchacho sólo bajó la cabeza. -Sólo por haberte hecho sufrir -dijo quedamente y besó la mano de su padre.
Cristóbal cerró los ojos.
-Tienes mi perdón… -le dijo- … y de lo demás… no soy yo quien debe perdonarte. En el nombre del Padre… del Hijo… y del Espíritu Santo… -agregó en voz baja, dándole la bendición.
-Amén -dijo Isaac.
La gente del pueblo ya había entrado a la hacienda. En cuestión de minutos iban a estar en la casa. El hacendado sabía que no tenía mucho tiempo.
-Amén -susurró Cristóbal. Y de un tajo, con el machete y todo el dolor de su corazón, separó del resto del cuerpo la cabeza de su hijo.
31 de julio del año 2000
Diana Estela de los Reyes Agraz, México © 2001
malthusea@yahoo.com
Diana Estela de los Reyes Agraz es actualmente estudiante de la licenciatura en Psicología, que cursa en la Universidad del Golfo de México, en Minatitlán Veracruz, México. Desde pequeña ha estado interesada en la escritura como un pasatiempo principalmente, aunque alguna vez deseó ser escritora profesional al estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Ha participado en tres concursos de cuento en su estado, Veracruz, a lo largo de sus estudios de preparatoria: el primer año ganó el primer lugar a nivel estado, y en los concursos posteriores obtuvo dos veces el segundo lugar.
Aún no descarta la posibilidad de convertirse en escritora, por lo que sigue escribiendo cuentos y prepara algunos proyectos de novelas. Los géneros que prefiere son la fantasía y la ciencia ficción, pero también siente una gran atracción por el drama ligero y la comedia. Sin embargo, entre sus planes está el explorar todos los géneros literarios y si es posible inventar alguno.
Lo que la autora nos dijo sobre el cuento:
Este cuento originalmente lo escribí para mandarlo al último concurso en el que participé a nivel estado, pero finalmente decidí no hacerlo pues no me complacía el final. Pasó un mes y seguía sin decidirme acerca del final que debía tener el cuento.
La relación entre Cristóbal y su hijo surgió de mi idea de que el amor filial sobrepasa aún los límites de la vida y la muerte, del bien y el mal. De hecho, creo firmemente que este sentimiento está más allá de esos conceptos, pues no conoce ni distingue entre los unos y los otros. Cristóbal ama a su hijo como sólo un padre (o alguien que conoce el amor verdadero) puede hacerlo: sin condiciones de ningún tipo, dispuesto a dar la vida, o su propia alma a cambio de salvarlo. Cuando pensé en esto fue que decidí el final que debía tener la historia... el último acto de amor que Cristóbal tuvo para con su hijo fue también su último regalo.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)