![[AQUI]](aqui.gif)
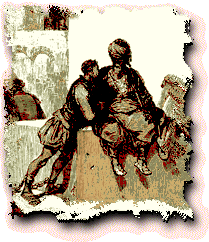 No sin cierta desazón, Tomás paseaba escuchando el ruido de sus propios pasos por el patio desierto, mientras la tarde se desintegraba bajo el peso de las nubes, panzudas, cada vez de un negro más concreto. Se hacía de noche rápidamente -siempre era así en invierno- y la perspectiva de vivir esa metamorfosis en solitario azoraba a aquel adolescente inquieto e imaginativo, de esos que interpretan las líneas que limitan los campos de baloncesto como rutas que conducen a alguna parte. Pisándolas con cuidado, procurando que la menor porción de pie se quedase fuera de la referencia blanca, Tomás hacía tiempo hasta las seis y media, hora en la que el Padre Augusto le había convocado en su despacho de director de estudios de tercero de BUP. Se habían citado en el comedor, después del almuerzo, en un contacto cuya brevedad forzó Tomás, fiel a esa norma estudiantil consistente en que los contactos con los profesores, fuera de las aulas, son contactos con el enemigo, y por eso plugue reducirlos a su mínima expresión. El Padre Augusto, al que varias decenas de años de pedagogía le habían enseñado a conocer y respetar la regla (excepción hecha, claro está, del estudiante descubierto en flagrante incumplimiento de cualquier cosa), le había tomado del brazo y, con expresión neutra en el rostro, se había limitado a un diálogo preciso, exento de elementos inútiles:
No sin cierta desazón, Tomás paseaba escuchando el ruido de sus propios pasos por el patio desierto, mientras la tarde se desintegraba bajo el peso de las nubes, panzudas, cada vez de un negro más concreto. Se hacía de noche rápidamente -siempre era así en invierno- y la perspectiva de vivir esa metamorfosis en solitario azoraba a aquel adolescente inquieto e imaginativo, de esos que interpretan las líneas que limitan los campos de baloncesto como rutas que conducen a alguna parte. Pisándolas con cuidado, procurando que la menor porción de pie se quedase fuera de la referencia blanca, Tomás hacía tiempo hasta las seis y media, hora en la que el Padre Augusto le había convocado en su despacho de director de estudios de tercero de BUP. Se habían citado en el comedor, después del almuerzo, en un contacto cuya brevedad forzó Tomás, fiel a esa norma estudiantil consistente en que los contactos con los profesores, fuera de las aulas, son contactos con el enemigo, y por eso plugue reducirlos a su mínima expresión. El Padre Augusto, al que varias decenas de años de pedagogía le habían enseñado a conocer y respetar la regla (excepción hecha, claro está, del estudiante descubierto en flagrante incumplimiento de cualquier cosa), le había tomado del brazo y, con expresión neutra en el rostro, se había limitado a un diálogo preciso, exento de elementos inútiles:
-¿Ya te lo sabes? ¿Crees que te lo sabes?
-No, bueno..., esto...
-Seguro que te lo sabes. Esta tarde, después de clase, pásate por mi despacho. A las seis y media. Luego yo te llevo a casa, no te preocupes.
La verdad es que Tomás creía sabérselo; pero también es un lugar común del estudiante negarse, de oficio, a autofijarse la fecha de un examen. El Padre Augusto también sabía eso.
Así que Tomás gastó el recreo tras el almuerzo en acercarse a las cabinas de teléfono de la entrada principal del colegio para llamar a su madre y comunicarle que aquella tarde tendría el examen de Filosofía que le quedaba pendiente, y que no llegaría a casa hasta la cena, transportado por su propio examinador.
Su operación de apendicitis tenía la culpa. Unas semanas atrás, dos días antes de Reyes, había comenzado a sentir aquellos dolores tan fuertes, y antes de que pudiera darse cuenta ya estaba ingresado y atontado encima de una camilla y observando un rostro sin boca que le llamaba chaval y parecía reírse con los ojos. Se perdió lo mejor de la Navidad en una habitación de la Residencia Juan Canalejo, más muerto que vivo según su propia visión, y sin poder estudiar los capítulos del libro de Filosofía que entraban en un artero examen fijado para el regreso inmediato de las vacaciones. Prácticamente no perdió clases; de hecho, el día del examen se encontraba con fuerzas para estar con sus compañeros, pero aún así sus padres decidieron que siguiera convaleciendo, ya en casa, y pactaron con el Padre Augusto un examen oral algunas semanas después. No fue difícil convencer al anciano profesor; Tomás no era, desde luego, de los peores de la clase. Esa condición de estudiante con buenas notas fue la que le granjeó esa oferta tan abierta del profesor, que le dejó a él decidir cuándo se encontraba lo suficientemente preparado como para recuperar el parcial. Aunque probablemente, pensaba Tomás aquella misma tarde, mientras atravesaba las últimas clases, el Padre había decidido desde el principio que sería aquel día, a las seis y media, cuando se produciría la cita.
La Coruña encendía las candelas de su tibia existencia nocturna. Hacía frío, y el silencio, si cabe, era cada vez más silencio. Aún así Tomás permaneció en el patio, concentrado en la absurda e infantil ocupación de seguir una línea blanca, mirando el reloj de vez en cuando, y desechando completamente la idea de esperar en el pasillo. Le deprimía la imagen inusual de todas aquellas aulas vacías y en silencio. Le deprimía contemplar cualquier objeto incapaz de ejercer la función para la que había sido creado. Un aula sin alumnos era como una raqueta sin cuerdas, como un coche sin ruedas, como un estadio sin público. Como un sacerdote sin Dios, pensó fugazmente, sin saber muy bien por qué.
Eran las seis y cuarto. El último rayo de sol lamió la ciudad, más allá del edificio del colegio, y se retiró; desde ese momento, la Ría del Pasaje se convirtió en una serena presencia bituminosa, negra y fría, en cuyo interior la espesa niebla que él alcanzaría a contemplar en la madrugada siguiente ya empezaba a nacer. Embriones de brétema, en efecto, reptaban sobre las aguas como grises arañas licuadas. Era sólo cuestión de tiempo que ya no hubiera paisaje que observar. Pero eso a Tomás poco le importaba, porque las manecillas de su reloj, de repente, parecían precipitarse como a plomo, las dos, hasta reposar sobre el seis fatídico que marcaba el inicio de la siempre angustiosa experiencia de un examen. Tomás dejó la línea blanca, ya violácea, y tomó rumbo hacia el cercano despacho del Padre Augusto.
Por el camino, trataba de reflexionar sobre si el hecho de someterse a un examen oral era positivo, o todo lo contrario. Evidentemente, eran muchos los estudiantes que odiaban los exámenes orales, por lo que ello suponía de cercanía con el examinador, y por el evidente hecho de que en ellos resultaba imposible copiar. Tomás, sin embargo, solía ser demasiado cobarde para copiar; se consideraba escasamente ducho en aquellas lides, y al tiempo confiaba en su capacidad para leer en los ojos de su examinador su juicio sobre el rumbo de su exposición. Aún así, pese a que el cerebro encontraba argumentos de peso para animarle, el corazón dudaba de que pudiese sustraerse al hecho de estar delante del Padre Augusto, sin posibilidad de escapatoria, con todas las consecuencias que ello podría acarrear en forma de balbuceos inútiles, lagunas de memoria (sobre todo lagunas de memoria), atropellamiento expositivo... Fue por esa causa (la duda, en una palabra), por lo que a las seis y media de la tarde en punto, Tomás se encontraba frente al despacho del Padre Augusto, el puño preparado para golpear la puerta, y sin demasiadas fuerzas para completar el gesto.
En el silencio total del pasillo (tal vez un piso más arriba se distinguía, con dificultad, el roce de una mopa con el suelo) escuchó al Padre Augusto rezando. Oraba en latín, así que Tomás sólo captaba palabras sueltas (como en las canciones de los Beatles, se dijo, no sin sentir un deje de culpabilidad por lo injusto de la comparación... para los Beatles). Esperó. El Padre Augusto dejó de rezar en voz alta, pero seguía hablando, en susurros. Tomás se estaba preguntando qué elemento diferenciador utilizaría su profesor de Filosofía para dirimir las oraciones que han de expresarse en voz alta y las que deben susurrarse; sin darse cuenta, entró en una argumentación teológica sorprendente, al menos para él: con un solo Dios, ¿cabe la diferencia de trato? ¿A quién se le grita, a quién se le susurra? Romanos, griegos y egipcios podían haber tenido divinidades sordas; no así los cristianos, beneficiarios de un Dios absolutamente capaz y omnipresente. Y, puestos en ello, ¿por qué rezar? ¿Qué necesidad tiene Dios de las cuerdas vocales? Tal vez Tomás habría permanecido más tiempo embelesado frente a la puerta, disfrutando aquella paella mental aderezada con las estrofas traducibles de Yesterday y aquella pequeña absurda disquisición litúrgica, si no fuera porque sintió que la mopa, y dos pies que la acompañaban, se acercaba por la escalera. Por ello, despertó a la realidad (eran las siete menos veinticinco), y su puño se movió, suave pero firmemente. Un breve sonido intraducible del Padre Augusto le indicó que pasara.
El profesor de Filosofía le esperaba sentado tras su mesa de despacho, mirándole por encima de sus pequeños anteojos, tan parecidos (otra vez...) a los de John Lennon. No obstante, entre el ya maduro cantante de Liverpool y aquel anciano tonsurado y ensotanado hasta los pies mediaba una distancia de años-luz, innegable. Hubiera gustado Tomás de ver en el rostro de su profesor una sonrisa, tal vez nacida de la extraña complicidad de aquella cita extrahoraria, provocada además por una operación quirúrgica urgente en plena Navidad que, en su mente estratégica, abría la posibilidad de algún terreno de imposible caridad por parte de su por otra parte inabordable profesor y jefe de estudios. A pesar de ello, el alumno tornó a considerar lógica la actitud fría del examinador, que se limitó, con gesto grave, a indicarle una de las sillas del despacho, que Tomás ocupó con reverencia, repentinamente temeroso de hacer ruido. Hasta que termine el examen, se dijo, no me moveré ni un centímetro.
-Bueno, bueno, -comenzó el Padre-. Ya estas recuperado, ¿no?
-La cicatriz me tira un poco -mintió Tomás-. Pero, bueno...
-No seas ridículo. Si te tirara la cicatriz, como dices, no habrías marcado esta tarde ese difícil gol de cabeza.
Dios existe, se dijo Tomás con amargura. Dios existe, y son los curas malditos curas que durante los recreos no aparecen por ningún lado, o parecen pasear concentrados en sus cosas, y en realidad están anotando en su memoria hasta el último movimiento que hace cualquier alumno en cualquier parte. Efectivamente, había marcado de cabeza, y para ello se había tirado en plancha, y una vez en el suelo, besando la arena afortunadamente seca, ni se había acordado de su cicatriz ni de dolencia alguna.
-Hombre, yo...
-Estás perfectamente. ¡Muchacho, no lo niegues! Es lo mejor que te ha podido pasar, ¿no? Salvo por el detalle, claro está, del examen éste.
Tomás comprendió y agradeció el argumento. También él, doblado de dolor en la sala preparatoria del quirófano, semanas atrás, se había creído a las puertas de la muerte, y se había jurado torpemente aprender a valorar la vida desde entonces. Aquel agradecimiento, que al menos por su parte era sincero, inició una cierta corriente de solidaridad y entendimiento con su examinador. O quizá tan solo le hizo algo más valiente. Para evitar el agarrotamiento, se desmintió a sí mismo y se movió para buscar otra postura en la silla.
-Es que el examen.... el examen éste... el resto...
Fue todo lo que acertó a decir. El fondo de la cuestión era la inusitada tasa de suspensos (más de siete de cada diez) que había registrado aquel parcial; pero Tomás era incapaz de confesarlo con claridad. En realidad, era un resultado esperado. Todo el mundo conocía la especial preferencia del Padre Augusto por la escolástica, y toda la escolástica entraba en el examen, más otra serie de lecciones que culminaban en Descartes. En un análisis excesivamente simplista, la mayoría de los alumnos con expectativas racionales de aprobado habían colegido que si el profesor admiraba de aquella manera el desarrollo de la filosofía platónica por parte de la Iglesia, ello le convertía en un antirracionalista enemigo del cartesianismo. Por eso mismo buena parte de esos examinandos se encontraron inermes ante el tema de desarrollo que nucleó el examen, que no fue otro que Las semillas de Descartes en la Filosofía escolástica. Casi nadie encontró semillas, ni siquiera una mínima cercanía entre ambos jardines metafísicos. Sus cerebros habían acudido armados para destrozar el cartesianismo con las armas de la Fe, y no encontraron cómo convertir la guerra en una alianza. El curso entero se desmoronó en manos del Padre Augusto, que no tuvo piedad a la hora de calificar.
Todos aquellos precedentes se resumían en los torpes balbuceos de Tomás; aún así, su profesor le entendió.
-El resto no se preparó bien. Pero no dudo que tú, con tu obligado reposo de por medio, y teniendo en cuenta que eres un excelente alumno... ya sabes.
Tomás asintió con la cabeza. Fugazmente, y sin saber por qué, pensó en John Lennon, y le pareció que pensaba en el más allá.
-No sería justo que te plantease el mismo tema que a tus compañeros, ¿no te parece? Eso sería darte ventaja.
-Ya... ya me lo imaginaba.
-En fin, vamos a ver qué sabes de Santo Tomás y compañía. Explícame cómo puede destruirse, en tu opinión, el conflicto entre Razón y Fe.
En su interior, Tomás viajó de la euforia a la angustia en décimas de segundo. Euforia primero porque se percató, al instante, de que ese tema, el conflicto entre Razón y Fe según los escolásticos, era un subcapítulo concreto de su libro de texto; un subcapítulo que, además, él había estudiado bien. Angustia porque pronto comprendió que lo había estudiado bien, que se lo había sabido, que lo había dominado... pero no ahora. En realidad (y, en verdad, qué estupidez) se dio cuenta de que en las últimas horas, cada vez que había pensado en el examen y en su temario, se había aplicado a la absurda, estúpida, inútil e imbécil labor de encontrar en el tomismo las raíces del famoso cogito, ergo sum. Dicho de otra forma, y aunque él no se hubiera dado cuenta en su momento, en el preciso instante en que el Padre Augusto le había anunciado que en el examen cabían todas las preguntas menos la que le había caído a sus compañeros, él la había cagado bien cagada. Y vaya pretensión idiota pensar que las cosas iban a transcurrir de otra forma. Horas después, en la tranquilidad de su dormitorio, Tomás habría de darse cuenta de que era precisamente ese subcapítulo, convenientemente interpretado, el que contenía las semillas cartesianas que el curso buscó sin éxito días atrás. Que, en realidad, el Padre Augusto sí había repetido la pregunta. Para entonces, no obstante, daba igual. Tomás calló, tratando de aparentar que sólo repasaba y ordenaba los conceptos en su cabeza. Sin embargo el tiempo pasaba. Detrás de aquellos anteojos que al adolescente se le antojaban johnlénnicos, dos ojos comenzaban a dibujar una reacción mezclada de extrañeza e impaciencia. Mientras tanto, Tomás era consciente de lo que su propia mirada furtiva transmitía, que no era otra cosa que la demanda desesperada de una pista, de un concepto, de algo sobre lo que poder armar su exposición. En su interior una arquimédica voz decía, con los exagerados tonos de la angustia: Denme una palanca, y moveré este examen.
-¿Y bien...? -la voz del Padre Augusto sonó dura, inconmovible. Era un momento desesperado, lo suficientemente desesperado como para que Tomás se viese impelido a jugar su baza final, que era la credibilidad que, suponía él, se le concede a un buen estudiante.
-Creo... creo que me lo sé. Bueno, quiero decir. Me lo sé bien, sí. Sólo que ahora.... el examen oral... ya sabe, empezar a hablar...
El Padre Augusto suspiró profundamente, y sus labios se fruncieron en una expresión de asco disimulado. Al parecer, no había colado. El profesor se quitó las gafas y se frotó los ojos con una mano, lenta pero profundamente. Cuando volvió a mirarle, parecía haber estado llorando durante horas.
-Así que crees que no se te da bien hablar tú solo de principio a fin.
Aquella forma de plantear el asunto por parte de su profesor sólo podía tener uno de dos significados, y Tomás lo sabía. O bien era la antesala de una explosión de rabia que terminaría por cristalizar un suspenso cruel, o bien era la señal de que el Padre Augusto se avenía a discutir con él otra fórmula de examen diferente de la inicialmente prevista. Otro alumno ni siquiera hubiera pensado en la segunda oportunidad; sin embargo, Tomás sabía que el hecho de ser uno de los alumnos habitualmente más estudiosos del curso le permitía soñar con esa eventualidad. Así las cosas, calculó que o bien estaba ya suspendido, o bien tenía que jugar sus cartas a fondo y sin miedo. Por eso atacó.
-Sí, es cierto. Además, el planteamiento de este examen me parece un poco injusto.
El Padre Augusto le miró con mucha, mucha atención, y con airada sorpresa. Por un momento, Tomás pensó que tan sólo había conseguido cabrearle más de lo que ya estaba. Sin embargo, aunque sin abandonar la dureza de su rictus, el profesor preguntó, con voz casi inaudible.
-¿Qué quieres decir con eso?
Tomás se había preparado para aquella eventualidad.
-Quiero decir que mis compañeros, en el examen, fueron objeto de una pregunta que no era un capítulo del libro. Se les pidió que desarrollaran su propia interpretación sobre lo que habían estudiado. ¿Por qué yo, entonces, tengo que repetir como un loro eso del conflicto entre la Razón y la Fe?
El Padre Augusto se retrepó en su gran sillón, y Tomás supo, sin género de duda, que la sorpresa de sus argumentos (en mucha mayor medida que su veracidad) le tenía cogido, y jugaba a su favor. Miró de reojo por la ventana. El paisaje era una negra boca de lobo en la que el frío y la humedad se podían cortar, como siempre en invierno y a esas horas. Estaba solo ante el peligro. Solo ante el suspenso.
-Curioso, curioso... Si no lo he entendido mal, tú quieres la oportunidad de poder aprobar exponiéndome las reflexiones que te sugieren las materias que has estudiado.
Tomás asintió, y al tiempo trataba de tragar una saliva inexistente.
-Eso está muy bien, pero... ¿quieres decirme cómo podré calificarte? Las reflexiones, las opiniones, son como la cabeza: todo el mundo tiene una. No puedo aprobar a un alumno sólo porque tiene una opinión, una visión de las cosas.
-Entonces, -contestó Tomás, y oyó sus propias palabras sin saber en realidad quién las pronunciaba-, ¿para qué sirve la Filosofía?
Fue un momento mágico. Cuatro o cinco segundos en los que examinador y examinando se miraron, sin decir palabra; el cura, con las gafas en sus manos, envueltas con el pañuelo con que las limpiaba; y el estudiante, con las manos juntas y apretadas entre los muslos, y la desagradable sensación de que ya no controlaba la situación, ni siquiera a sí mismo, en lo más mínimo. Dos situaciones mentales radicalmente opuestas que se fundieron en una sola en el momento en que el Padre Augusto, repentinamente, esbozó una sonrisa y volvió a suspirar, sólo que esta vez sin tensión alguna. Las posibilidades de suspenso se disolvieron, al menos por el momento, en el aire del pequeño despacho, recargado por la incansable y exagerada labor de los radiadores.
-Eso es un sofisma, señor Quiroga. ¿O no?
-....
-La Filosofía existe porque es necesaria para recordarle al hombre su condición humana. El propio hecho de existir justifica esa misma existencia. ¿está de acuerdo?
-...
-De repente te has quedado mudo, Tomás. Y eso es malo, porque ya estás en examen. El examen que tú has pedido.
La relativa seguridad en sí mismo de Tomás sufrió un duro golpe con aquella forma tan mezquina (y, a la vez, tan inteligentemente habilidosa) de acceder a sus peticiones. Pensó fugazmente en la posibilidad de una celada. Me ha engañado, se dijo, el cabrón del cura me ha engañado. Decidió hace rato suspenderme, y ha estado jugando conmigo. Pero ese pensamiento no duró mucho. El Padre Augusto no lo permitió.
-Si Dios no existe, ¿cómo podemos concebirlo? Esto se conoce como el argumento de San Anselmo, y si no mientes cuando dices que has estudiado, deberías estar familiarizado con él. ¿Te parece ése un buen gozne sobre el que pivotar una solución escolástica para el conflicto entre Razón y Fe?
Antes de que el Padre Augusto hubiera terminado de hablar, algo en Tomás había cambiado. Sabía (lo sabía muy bien) que los argumentos esgrimidos para cambiar la modalidad de examen habían sido meras tácticas dilatorias de tahúr colegial. Ahora, sin embargo, algo en el interior de Tomás le decía que debía responder a aquella prueba de confianza, pero sobre todo de respeto, de su profesor. Por primera vez en la vida de Tomás, uno de sus examinadores se avenía no sólo a anotar sus respuestas, sino a escucharle en el más amplio sentido de la palabra. Así que no fue sólo la urgencia por aprobar la que animó su esfuerzo. Fue más bien la obsesión por quedar bien. Por ser capaz de responder cuando se es preguntado, y de responder rescatando del interior de una caótica personalidad adolescente aquéllas ideas y reflexiones que habitualmente vivían enterradas bajo toneladas de hedonismo, utopías y vino barato.
-Supongo que lo que está detrás de ese argumento es que es en la creencia y en la Fe donde la Razón encuentra el principio y el final de su existencia.
Él no hablaba así. Nunca hablaba así. Tomás seguía pensando que era el mismo muchacho que, minutos atrás, había mezclado con pericia el recuerdo de un hit parade con una duda teológica. Así de superficial se sabía a sí mismo. Y, sin embargo, tuvo que reconocerse que, más allá de un ejemplo de palabrería más o menos eficaz, lo que había dicho respondía, más o menos, a lo que recordaba haber pensado etéreamente mientras estudiaba aquella lección del libro de Filosofía. Por eso mismo, el Padre Augusto repreguntó:
-¿Por qué el principio y el final?
Y a él no le costó responder:
-El principio, porque la Razón empírica, es incapaz de averiguar de dónde viene, cómo nació, quién la creó. El final, porque al final del camino de la comprensión está, pensaban los escolásticos, la concepción de Dios. Pero Dios no puede concebirse con la Razón, porque es inabarcable.
-Entonces... entonces ha de bastarnos con la Fe para movernos por el mundo. Y si la Fe nos dice que el hombre no desciende del mono...
-Usted no cree eso -respondió Tomás, algo molesto por verse obligado (pero, se dijo, eso es lo que él mismo había querido) a modificar la ruta de su exposición-. Eso es un sofisma, Padre.
El sacerdote se puso las gafas, ya limpias. Miraba sin ver.
-Tal vez, pero yo tengo licencia para hacer lo que me de la gana, ¿o es que ya te has olvidado de que soy el examinador? Además, sabes hacerlo mejor. No es un sofisma, es una tautología. Una deducción de estructura correcta, pero de conclusión absurda. Si la Razón no se explica sin la Fe, si la Razón quiere conocer, entonces para conocer debemos echar mano de la Fe.
-Pero eso no es escolástico -terció Tomás, que se sabía obligado a contestar con prontitud
Un gesto levemente irónico en el rostro del Padre Augusto le indicó que estaba esperando sus argumentos.
-Claro, Padre. La escolástica se empeña en resolver el conflicto entre Razón y Fe porque busca un pacto entre esas dimensiones del ser humano. Busca que sea la Razón la que guíe el conocimiento de los hombres allí donde puede, pero que, a cambio, no arguya su incapacidad de comprender los terrenos de la Fe para negarlos.
-O sea -contestó el padre, con voz neutra-, defiende que el ser humano pueda ser meramente empírico en determinados terrenos de su pensamiento.
-Si... bueno....sí.
-Pero se dice que Santo Tomás destrozó a golpes un autómata mecánico, un robot medieval que había construido Alejandro el Grande, y que era incluso capaz de hablar. O sea, destrozó un logro de esa Razón que según tú respetaba tanto.
Tomás sabía que podía tirar la toalla allí mismo. Sabía que había llegado hasta donde ningún otro compañero de su curso habría sido capaz de llegar. En otras palabras, sentía, metafísicamente hablando, el suave y cálido tacto del sobresaliente en la evaluación ya en sus manos. No obstante, fue la sonrisa sardónica del Padre Augusto lo que le espoleó. Sin saber muy bien por qué, en ese momento cruzó por su cabeza la idea de que debía (y, es más, podía) intentar ganar a su profesor, dejarle sin argumentos.
-Un autómata parlanchín es casi como un hombre. Construirlo es, pues, pisar los terrenos de Dios, y de la Fe. Si lo destruyó, hizo mal. Pero no traicionó sus ideas.
El ambiente del despacho se había distentido. Tanto, que el Padre Augusto rió, y aquél fue un gesto nuevo para Tomás. Le había visto reír antes, claro; pero siempre había sido un gesto de triunfo, de crueldad, que acompañaba a algún castigo impuesto a un alumno. La que vio Tomás fue la risa de la relajación, de la confirmación. Él mismo estaba ebrio. Sabía que al día siguiente, cuando se viera con sus compañeros, referiría lo que en ese momento estaba pasando como la hábil estratagema de un estudiante listillo que consigue hilar cuatro pensamientos absurdos hasta hacerlos parecer una reflexión seria, y con ello engañar a su profesor. No obstante, a sí mismo no se podía negar que esa versión no era la cierta, que, en realidad, estaba embriagado por la sensación de haber dicho cosas en las que ya había pensado antes sin saberlo. El Padre Augusto, tal vez borracho también de Filosofía, se recostó en su sillón, que se recostó con él gimiendo levemente. De repente, su sonrisa había desaparecido y sus ojos, detrás de los lentes, tenían una mirada inquisitiva y profunda, estrecha, veraz.
-Creo que lo que has dicho hoy aquí no es mérito de tu cerebro, Quiroga.
Por un momento, Tomás pensó que su examinador pensaba que esa versión del engaño tupidamente urdido era la cierta, y se sintió amargamente incomprendido. Pero calló, a la espera de acontecimientos.
-El mérito es de tu apéndice, ¿verdad?
-Padre... -balbuceó Tomás, desarmado- yo no... no entiendo lo que quiere decir, Padre.
El Padre Augusto se reincorporó en su sillón y le miró de frente, sin barreras; no había edades, ni categorías, ni animadversiones seculares entre los dos.
-Dime una cosa, Tomás... sólo una cosa. Quiero que sepas que has sacado un sobresaliente en este examen; tal vez, incluso, pensaré si aquí mismo, hoy, te doy Matrícula de Honor como nota final de curso. Así que no uses ningún truco conmigo, si es que lo has usado antes. Tú has querido un examen particular, uno para ti solo, y yo te lo he dado. Ahora tienes que contestarme.
El cura fijó su vista en la formica de la mesa, donde reposaba un libro de tapas amarillas, escribo en hebreo. Con sus manos blancas y afiladas, lo tocó levemente mientras pensaba. Tomás, extrañado, le vio sufrir, de repente contempló tras las gafas de John Lennon el rostro del San Sebastián asaeteado que estaba pintado en uno de los laterales de la capilla colegial. Un respeto nacido de terrenos ignotos de sí mismo, mucho más que cualquier otra cosa, le hizo contemplar aquella escena sin asomo de burla, siquiera interior, por su parte.
-Tomás... Quiroga, dime. Cuando estabas entrando en el quirófano y te sentías morir... ¿qué pudo en ti?
-¿Qué... qué pudo? ¿Cómo, Padre...? Yo...
-La Razón o la Fe, Tomás. ¿Qué pudo en ti? ¿O es que no tienes Fe?
Filosofía pura, se dijo Tomás en su interior, mientras sentía que sus manos temblaban, y miedo le daba reconocerse que, precisamente, no era de miedo de lo que temblaban. Filosofía pura, es decir preguntas sin respuesta. Quince minutos antes, esas cuestiones por parte del Padre Augusto hubieran provocado en él una infinita sorna interior, joder con el cura qué imbecilidades dice... Y, sin embargo, cómo había cambiado todo de repente. Cómo había cambiado él, y el Padre Augusto, y la amenazadora penumbra del despacho, y la noche muda del exterior. En ese momento, Tomás deseó cualquier cosa menos regatear su respuesta; cualquier cosa menos aprovechar ese momento único para desenterrar primero, y enterrar para siempre, angustias muy recientes que no quería reconocerse. Y, sin embargo, lo que oyó que decían sus labios le pareció una salida por la tangente, sin serlo en realidad.
-Padre... ¿por qué reza usted de formas diferentes?
-¿Yo? ¿Que yo...?
-Le oí antes de entrar. Reza primero en voz alta y después susurra...
Se miraron un largo rato sin hablar. Tomás se reprochaba haber dicho eso, tan fuera de lugar. Pensará, se decía, pensará que no he querido contestar y se romperá el hechizo, y en realidad... sí, en realidad lo que quería era responder, pero no sabía. Lo que quería era que él, el Padre Augusto, respondiese sus propias preguntas, y le enseñara algo de sí mismo. Estaba temblando, y tenía ganas de llorar. De repente recordaba con nitidez, como no había podido recordarlo antes, esos momentos en los que se pensó a las puertas de una muerte segura, y tenía ganas de llorar.
-Rezo de dos formas, sí -dijo por fin el cura, con voz ronca-. En voz alta las oraciones, en voz baja las peticiones. Después de orar, siempre le pido a Dios que las oraciones tengan sentido; que Él, en verdad, esté ahí escuchándolas. Fe primero, Razón después, Tomás. Mis dos dimensiones, como tú las llamas.
Tomás sintió un alivio en su interior, y dejó de temblar. Las ganas de llorar no se fueron, pero ahora su motor era inconcreto, difuso, tratable. Además, en ese momento ya sabía, cuando menos, el motivo último de las preguntas de su examinador.
-No puedo responderle, Padre. No sé qué es lo que pudo en mí, sólo recuerdo el miedo. Pero tal vez había de ser así, ¿no? Al fin y al cabo, yo no iba a morir.
El Padre Augusto rió con risa amarga.
-Tal vez, sí... Pero a todos los que decimos, los que admitimos ese "tal vez", nos cabe pensar, por doloroso que ello sea, que en ese momento estamos solos. Que es nuestra la decisión. Supongo que tú eres demasiado joven para decidir.
El Padre Augusto volvió a sobar con ternura en los dedos el libro amarillo escrito en hebreo. Entonces Tomás recordó que sabía qué libro era ese, porque el propio profesor lo había enseñado en clase, había hablado de él. La Torah, decía mientras lo blandía entre las filas de pupitres. Y después siempre decía, y fue entonces cuando Tomás entendió por qué: el primer momento de la Historia en el que el hombre reflexionó sobre su propia dimensión temporal, y la tragedia de la misma.
-Yo creo que no hay decisión, Padre. La Razón no sabe explicar la Fe, y la Fe no sabe enterrar la duda que genera la Razón. No hay decisión, sólo la duda.
El Padre Augusto miró a Tomás con cansancio y con una leve sonrisa irónica en el rictus. Suspiró mientras apagaba la luz del flexo, y dejaba el despacho en una oscuridad completa que le refugiaba.
-Menudo negocio he hecho hoy -dijo, con voz forzadamente normal-. Yo te he puesto a ti un sobresaliente, y tu acabas de suspenderme... aunque te equivoques. Sí hay decisión, Tomás. Por eso tu tocayo, el Santo de Aquino, destruyó el muñeco de Alberto Magno; porque ese muñeco no decidía. No estaba vivo. Es el Mensaje final del sacrificio de Cristo: ser humano es poder decidir, y Creer es saber cuál va a ser esa decisión incluso en el momento supremo. Quién fuera tan fuerte, Quiroga; quién fuera capaz de superar tu examen hoy, aquí, ahora...
Tomás ya no dijo nada; sabía que el examen había terminado, para los dos. Esperó unos segundos a que el Padre recuperase su compostura profesoral y les reintegrase a ambos a la vida normal. Le dijo que le esperara fuera, y Tomás salió. Estuvo un rato junto a la puerta, escuchando los susurros interminables de su examinador dentro del despacho. Finalmente, salió al patio, al frío húmedo y cruel de la noche junto a la Ría del Pasaje. Necesitaba relajarse, y los Beatles acudieron a su memoria para ayudarle. Yesterday, canturreaba su mente mientras observaba las luces estáticas que apuntalaban la noche, all my troubles seemed so far away...
Miguel Ángel Vázquez, España © 1998
mangel.vazquez@unespa.es
Comentario del autor sobre el cuento:
Este relato es una terapia particular e intransferible. Es el homenaje, y a la vez la doliente puerta que me lleva al olvido (esto es, a la nostalgia) de un gran y querido amigo fallecido a los 33 años de edad en 1994, cuando ambos ya habíamos perdido la adolescencia bajo toneladas de realismo. Escribirlo fue una forma de empujar hacia los terrenos de la razón sus dudas, que son las mías. Quise saber qué había en su última mirada, pero sus ojos se vaciaron antes de que se secaran los míos.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)