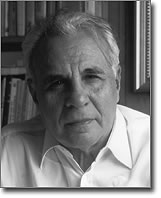
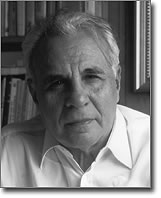
Hay acontecimientos –pocos, en realidad– que tienden a hacerse presentes con la persistencia de una lluvia destinada a impregnar toda una vida. Si utilizo la imagen de la lluvia es porque, aquel viernes tan lejano en el tiempo y tan cercano hoy en el recuerdo, la lluvia nos obligó a recalar durante dos largas horas en la cafetería de la estación del ferrocarril, a veinte pasos del Instituto de idiomas. El grupo lo formábamos un holandés, una muchacha española, otra muchacha judía, un japonés y yo. Yo, para lo que gusten ustedes mandar, como decía la amiga española, me llamo Mercedes Castillejo, venezolana, de la propia Caracas. El curso avanzado al que asistíamos tenía como finalidad llenar uno de los requisitos de aceptación para el doctorado en la universidad alemana en la que pretendíamos ingresar.
A la camarera que nos atendió en la cafetería no le gustó que fuéramos cinco y hubiéramos alterado el orden de distribución de cuatro comensales por mesa que solían ocupar viajeros mayormente en espera del tren que los condujera a algún destino: gentes de paso y no estudiantes que se atornillaran a la mesa durante horas.
Pedimos cerveza. Fue, como dije, un viernes. Un día frío en el que se agradecía la temperatura climatizada del local, dada la inclemencia de la lluvia racheada en el exterior, con vientos del norte.
Poco después de que la camarera hubiera traído la primera ronda, sentí de pronto que alguien me abrazaba con fuerza por la espalda sin que yo hubiera siquiera advertido que se hubiera aproximado a mí. Se produjo entonces un silencio extraño en el grupo, pero cuando me di cuenta de quién era la persona que me había abrazado, tuve la impresión de que se trataba de un minusválido –como se decía en la jerga del lugar–. La muchacha española que era médico me susurró al oído:
–No te asustes, es un muchacho con síndrome de Down. No son agresivos, sino más bien cariñosos.
El muchacho no pasaba de los diez y seis años. Con la vista fija en mí logró por fin organizar mentalmente la pregunta que venía a hacerme:
–¿Tú tienes hijos?
Se fue luego al encuentro con su madre, que vino a buscarle. Mientras esto sucedía, dos monjitas que tomaban desganadamente un zumo de manzana en una mesa cercana a la nuestra, no se perdían detalle de lo que sucedía a su lado. De pronto, la de más edad, se ve que tratando de que la joven dejara de prestar atención a nuestra conversación, hizo una pregunta que a mí se me clavó como una aguja en el cerebro.
–¿Quién de los dos cometería el pecado, el padre o la madre, para que el hijo saliera así?
–Hermana –dijo un tanto extrañada la joven– eso pertenece a los designios de Dios.
La zona era zona de vino. No tan bueno como el que se producía en la Alsacia, pero vino al fin. Se corría el dicho de que quien estuviera sobrio un fin de semana o no era alemán o estaba enfermo. Si un niño era engendrado en una noche de ésas y nacía con algún defecto, la causa no podía ser otra que la borrachera.
Es lo que se decía.
Pero de eso me enteré después y, en parte, creo que ello explicaba la crueldad de la pregunta de la monjita. A mí lo que me había causado curiosidad era por qué se había desplazado hasta allí el muchacho, eligiéndome para hacerme una pregunta tan elemental. Con el tiempo vendría a saber que los afectados con el síndrome de Down tienen como un sexto sentido para intuir quiénes pueden ofrecerles seguridad.
Pero el asunto no había terminado ahí. Cuando la mamá tomó de la mano al muchacho para salir hacia los andenes, ya que por lo visto el tren estaba haciendo su entrada en la estación, el muchacho se desprendió bruscamente de la mano de su madre, se acercó donde estábamos y me estampó un beso en la cara.
–Adiós –musitó. Y se fue girando la cabeza para seguir viéndome.
Eso fue así.
Y así lo recuerdo hoy, a tantos años del suceso, en este avión que me trae en primera clase de vuelta a Caracas desde Nueva York.
El holandés que no pasaba entonces de ser un compañero de estudio, terminó siendo mi esposo. Es mi esposo. No sé hasta cuándo, pero lo es. Digo esto porque, a medida que pasan los años, se ha ido convirtiendo en un ser tan silencioso como enigmático. A mi lado duerme un niño de diez años. Tiene un rostro angelical, unos labios perfectos, los ojos un poco desorbitados y, aun dormido, los mantiene entreabiertos. Es mi hijo y es víctima, como aquel muchacho que se me acercó dos veces aquel viernes, del síndrome de Down, síndrome al que llamamos simplemente el veintiuno para esquivar el peso de la terrible palabra.
El viaje que he hecho a Nueva York ha sido para consultar con un especialista. Uno de los mejores del mundo, de acuerdo a lo que me han informado.
“Ten cuidado con los buitres de la noche”, decía entonces el que ahora es mi marido. Llamaba buitres de la noche a los compañeros de la Facultad con los cuales antes de formalizar nuestras relaciones yo solía reunirme en alguno de los bebederos de la ciudad las noches de los viernes.
Ayer volví a recordar la advertencia. Tengo una prima que vive con su madre en Nueva York, que es donde habíamos llegado. Tienen una posición envidiable, aunque a la nuestra como matrimonio tampoco le falte nada desde el punto de vista económico.
La cosa es que ayer cuando ya mi hijo –Anselmo es su nombre– se durmió, lo que suele hacer ininterrumpidamente durante toda la noche, y a instancias de mi tía, salí a dar una vuelta por los sitios con mi prima. Sin ser lo que se dice una belleza, mi prima es una mujer atractiva y sospecho que bastante casquivana.
Cuando entramos en el local me preguntó repentinamente
–¿Has leído La feria de las vanidades, de Tom Wolf?
–Por supuesto. La compró mi marido, que es un lector empedernido.
–Pues bien, éste es uno de los lugares donde el protagonista se encontraba con la amante. Aquí abrevan todos los días los brokers más audaces de la Bolsa. Esa gente a las que llamaba tu marido los buitres de la noche. No se si los sigue llamando así.
El local recubierto de maderas muy antiguas era un sueño, lo era también la música en sordina que lo envuelve –jazz suave que parece pedir disculpas por entrometerse en las conversaciones de los parroquianos que hablaban sin aspavientos, dejando espacio para que el interlocutor terminara lo que tenía que decir. El camarero nos recomendó el trago de la casa, después de haber depositado un platillo de caviar en la mesita delante de los sillones de cuero capitoneado de color Burdeos. Pronto me di cuenta que, al apoyarme en el respaldo, la falda se me ha subido dejando al descubierto los muslos. Cosa que tampoco me preocupó de momento. Mi prima ya había girado un par de veces la cabeza buscando a alguien. Soy una mujer que se debe a su esposo. Cuando nació mi hijo y comenzamos a ser conscientes de la merma de la que era victima, el especialista que me comunicó el problema me dijo que yo sabría sobrellevar el problema porque era una mujer con un freno cortical muy fuerte.
No he olvidado esa expresión.
Pues bien, soy una mujer con un freno cortical tan fuerte como puede serlo el freno de mano que inmoviliza al automóvil. Debí distraerme un momento y no advertí cuando se levantó mi prima, porque cuando fui a dirigirle la palabra, ya no estaba a mi lado. Quien se acercó fue el camarero con el famoso cocktail de la casa. Lo sirvió con elegancia y me miró de una manera tan singular como si estuviera en sintonía con mi estado de ánimo en aquel momento. Me llevé la copa a la boca y me di cuenta de que, efectivamente, el coktail de la casa no era cualquier cosa. Era ciertamente una suerte de elixir.
Entiendo mejor que hablo el inglés. El hombre que vino luego con mi prima y pidió permiso para sentarse a mi lado despedía un ligero aroma a perfume que, de momento, lo emparenté con el sabor de la bebida que nos habían servido. Al rato, el camarero puso delante de aquel varón un escocés en las rocas.
El hombre que había hecho su aparición con mi prima dijo llamarse Martin.
Era corredor de bolsa. Fue lo único que supe de él. Las preguntas las hacia él adelantando incluso las respuestas que me hubiera correspondido contestar a mí. Después de un rato, sacó unas conclusiones rápidas del discurso en el que se había invertido, sobre los peligros que se cernían sobre Venezuela. Él aconsejaba a los venezolanos que liquidaran todo lo que tenían y se largaran del país. ¡Ni que hubiera leído y visto los programas de televisión que pasan a diario en Caracas!
Luego, cambió la conversación, pidió otro whisky doble, se acercó más a mi y me dijo que esa noche era yo la mujer más hermosa del local con un tono de voz que me hizo recordar a aquello que decía Neruda de la voz de Lorca, “es como la de un naranjo enlutado”. Mi perfil –siguió diciendo– formado por la línea de la nariz, el sombreado de las pestañas, el carmín natural de mis labios... era algo que no se veía en aquel lugar desde hacia mucho tiempo. Aunque no lo dijo, mis muslos no le resultaban indiferentes. Le agradecí la flor y me incliné hacia mi prima para darle ntrada en la conversación y poder así parar el trote a aquel corredor que había comenzado a sembrar un punto de desasosiego en mi interior. Pero aquella loca se levantó al instante dejándome a merced del hombre, para volver al rato del brazo del que parecía un conocido de ella de otras andanzas, para el cual solicitó que acercaran otro de los sofás.
La cosa estaba clara, mi prima me había preparado una encerrona.
De repente, me dijo en castellano:
–Este hombre que tienes a tu lado es un exquisito, nunca me lo he podido tirar. Espero que tú lo hagas y así yo me desquito.
–¿Tú estás loca?
–Ni loca ni nada. Deja que te meta mano. Es tu última noche en Nueva York y tienes al tal Martin comiendo en la mano.
Vuelo, como dije, de vuelta a Caracas. Dos veces me he visto en el espejo del baño de primera clase. Anselmo duerme a mi lado plácidamente. Me he examinado con detenimiento. Soy, efectivamente, la que he sido siempre. La mujer sin grandes recursos de la que se enamoró mi marido por mi gran belleza, de la que soy consciente, y por la que me mantengo a su lado. El día que deje de ser lo que soy, él seguirá el camino de bróker de Manhattan y tratará de hacerse con la mujer más bella que encuentre a mano. El es así, un hombre al que no he logrado comprender. Una suerte de enigma sonriente y, hasta el momento, complaciente. Pero pase lo que pase, está por medio Anselmo. ¿Por qué son tan queridos hasta hacerse imprescindibles los hijos con deficiencias?
Anselmo fue diagnosticado inicialmente como un paciente con síndrome de Down. Uno de sus 45 cromosomas –el veintiuno, nos dijeron– se había desplazado, en una relación de 21/14.
No desfallecí ni me entregué al derrotismo nunca. Hasta que logré encontrar al que figura como el mejor especialista del mundo en este campo. Ahora el informe que tengo en la mano habla de un síndrome de Down en mosaico. Una variante de esta enfermedad mucho menos peligrosa. A la larga y en la media en que continúe el desarrollo, la situación de Anselmo tenderá a normalizarse y su coeficiente mental será también normal. Como madre –me ha dicho el doctor– debo desarrollar en torno al niño una forma especial de relación.
Esa relación hace mucho tiempo que es mutua. Anselmo evitó ayer que aquel hombre me arrastrara a una loca aventura.
Cuando el tal Martín trató de invadir mi intimidad, hice ademán de levantarme para irme. Eso le detuvo.
–Tal vez volvamos a vernos –dijo.
Pasó a continuación su mano izquierda lentamente por mi rostro como quien acaricia la piel de una fruta y exclamó: ¡Tan fresca como la amapola del olvido!
Anselmo ha despertado y me está mirando como si leyera lo que sucede en mi mente. Y a lo mejor lo sabe, porque dicen que ellos siguen en contacto de manera excepcional con el cerebro interno de la madre.
Esa mirada y esa sonrisa al sentir que mi mano acaricia su cara es la misma que vi por vez primera en la cara de aquel muchacho aquel viernes en la cafetería de la estación alemana. Cuando aquella noche –la primera que dormí con el holandés– él se burló de mis levantes, fui muy enfática al asegurar que me había sentido muy feliz de que el muchacho me hubiera elegido en la cafetería de la estación, intuyendo que era yo, entre toda la gente que se encontraba en ese momento en el local, la única persona que podía ofrecerle seguridad, y tal vez un poco de cariño. ¿Quién nos iba a decir a los dos once años después que tendríamos que vérnoslas con un hijo con síndrome de Down, por más consolada que me encuentre ahora después de escuchar el pronóstico del especialista?
Comenzamos a aterrizar envuelta como vengo por aquella otra época de mi vida y la actual. En el país al que arribo la noche tiene un sabor excesivo a navajeo y a rebuzno.
Pronto tendremos que volver a Nueva York para verificar si la causa genética del trastorno depende de mí o de mi marido o de ambos, de acuerdo a lo que ha dicho el especialista. O tal vez nuestro próximo viaje sea, si las cosas van como apuntan, el lugar de nuestra residencia definitiva.
Pero ese es otro tipo de problema. Anselmo va a ser con el tiempo una persona enteramente normal y, para serlo, si antes era el eje de mi vida, ahora va a ser el epicentro sobre el que gire mi destino. Como esas islas que viven de la ilusión de que el mundo gira alrededor de ellas y no al contrario.
Atanasio Alegre, España, Venezuela, Francia, Alemania © 2016
atanasio9@gmail.com
Atanasio Alegre, nacido en España, es profesor titular, jubilado, de la Universidad Central de
Venezuela, en la que ha alternado la docencia con la escritura. Novelista y ensayista, es
autor de los libros de ensayos: Sombras de tejado (Monte Ávila editores), El ojo
del mundo no está en su sitio (UCAB), Los territorios filosóficos de Borges, según
Nuño (UCV) y Los carnavales de la deconstrucción (Alfa); las novelas El
mercado de los gansos (UCV), Las luciérnagas de Cerro Colorado (Alfadil),
El Club de la Caoba (Alfadil), Flores de trapo (Alfadil) y El crepúsculo del
hebraísta (Alfa); y los libros de relatos Las tentaciones de una señora decente
(Alfadil) y Falsas claridades (Norma). Igualmente es autor de La dama vaticana
(Amazon) y próximamente aparecerá en Madrid su última publicación, Caracas irredenta.
Durante los últimos once años ha dirigido la revista de pensamiento ConcienciActiva 21.
Es Individuo de Numero de la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real
Española. Desde diciembre del 2015 reside en Madrid.
Ha ganado los premios: Narrativa de la Sociedad Latinoamericana de escritores y las Bienales
de Ensayo de Portuguesa, Coro y la Antonio Arraiz de Barquisimeto, e igualmente, el Premio
Moisés Sananes, de Comunicación Social.
Confiesa que una de las influencias que me llevó a la escritura fue la lectura de Las
confesiones de un pequeño filósofo de Azorín. Miguel Delibes, Camilo José Cela y Álvaro
Cunqueiro ejercieron sobre él una influencia determinante en cuanto al cultivo del estilo.
Berlín Alexanderplatz de Alfred Döblin y algunas de las piezas teatrales de Thomas
Bernhard siguen siendo hoy libros de cabecera para él. Como traductor de alemán para algunas
editoriales, Marcel Reich-Ranicki, incluyendo su obra póstuma, Meine Geschichte
der deutschen Literatur, ha sido tal vez un maestro de quien se siente literariamente
deudor.
Lo que el autor nos dijo sobre el cuento:
El cuento seleccionado alude, en la nostalgia, a un periodo de vida vivida durante mis estudios posdoctorales en Alemania.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)