![[AQUI]](aqui.gif)
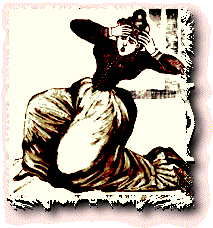 En el piso de la madre de Sofía, el teléfono, de color crema, colgaba de una de las paredes del pasillo, entre la cocina y el cuarto de la plancha. Gracias al largo hilo que unía la base con el auricular, la madre de Sofía podía encerrarse en la cocina o en el cuarto de la plancha para mantener las conversaciones que su hija no debía oír. Hasta los ocho años, Sofía había dado por supuesto que, en esas conversaciones, su madre hablaba con su padre y trataba de convencerlo. “Debes volver a casa.” Luego, comprendió que hablaba con sus amigas de sus esporádicos novios, o con sus esporádicos novios de sus amigas. Durante años Sofía había detestado a su madre por ello.
En el piso de la madre de Sofía, el teléfono, de color crema, colgaba de una de las paredes del pasillo, entre la cocina y el cuarto de la plancha. Gracias al largo hilo que unía la base con el auricular, la madre de Sofía podía encerrarse en la cocina o en el cuarto de la plancha para mantener las conversaciones que su hija no debía oír. Hasta los ocho años, Sofía había dado por supuesto que, en esas conversaciones, su madre hablaba con su padre y trataba de convencerlo. “Debes volver a casa.” Luego, comprendió que hablaba con sus amigas de sus esporádicos novios, o con sus esporádicos novios de sus amigas. Durante años Sofía había detestado a su madre por ello.En el piso de Sofía hay un teléfono en cada habitación. Cuando alquiló este ático en la calle Aribau, Sofía decidió instalar dos teléfonos, uno en el comedor y otro en el dormitorio. Pensaba que no le sería necesario hablar con nadie cuando estuviera en la cocina, en el estudio o en el baño (el resto de habitaciones). Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era imprescindible uno en el estudio (Imma solía llamarla los domingos por la tarde, cuando Sofía estaba leyendo en el sillón orejero); y otro en la cocina (en un par de ocasiones había echado a perder una pechuga de pollo por culpa de las disertaciones de Imma acerca de la sexualidad y los príncipes azules). Así que resolvió instalar tres teléfonos más: dos por necesidad, y otro por si acaso, nunca se sabe.
Además del teléfono, Sofía tenía muchos otros motivos para detestar a su madre. De adolescente jugaba a hacer la lista de los cinco motivos que hacían de su madre la Mujer Más Detestable de la Tierra. 1. Sus uñas pintadas de rojo. 2. La displicencia con la que recibía las buenas notas de Sofía. 3. La cantidad de whiskey que bebía el viernes por la noche. 4. La importancia que daba a su trabajo (de bibliotecaria, ¡por favor!). 5. El modo neurótico en que limpiaba el piso los domingos por la tarde. Este solo era uno de los cientos de listados posibles. Sofía, en efecto, era capaz de hallar muchos otros motivos para detestar a su madre (la permanente de su cabello, sus sortijas baratas, su risita aguda), pero nunca pronunció el motivo por el que ahora la sigue detestando.
Hoy Sofía puede hablar con quien quiera desde cualquier lugar de su piso. No tiene nada que esconder, ni nadie de quien esconderse. A veces Sofía habla con Imma de cómo ha sido su vida hasta el momento: se muestra orgullosa de su carrera como editora: a lo largo de veinte años ha sabido ascender hasta muy cerca de la cúspide: empezó revisando fotolitos y ha acabado dirigiendo una colección de clásicos contemporáneos: discute con los grandes autores sobre temáticas, estructuras, personajes, párrafos, adjetivos y, al mismo tiempo, dirige al ejército de técnicos necesarios para que funcione la cadena de montaje que es la cultura. A veces Sofía habla con Imma de todo esto, sí, aunque rara vez de su vida personal. Pero no por eso deja de pensar en su vida personal. Sofía piensa en su vida personal muy a menudo. Sí. Y cuando lo hace, se dice que su vida ha sido solitaria pero no árida, desértica pero peculiar.
La madre de Sofía jamás hablaba del padre de Sofía. De hecho, hasta los diez años Sofía no había visto ninguna fotografía de su padre y, cuando lo hizo, fue por casualidad. Una tarde, aprovechando que estaba sola en casa, Sofía cotilleó en el armario de su madre. Nunca lo había hecho antes, no buscaba nada en concreto, no era más que eso, curiosidad. Lo que no esperaba encontrar, en cualquier caso, eran aquellas tres fotografías en una caja repleta de cachivaches de otra época. Pendientes, postales, entradas de cine. Y aquellas tres fotografías. En la primera, su padre, con veinte años (tal vez menos), vestido de militar en el Sahara. Muy serio, guapo, algo presuntuoso. En la segunda, su padre, con veinteipocos años, en Mallorca. Con el pelo largo, hippy, divertido. En la tercera, su padre, en la época en que debió nacer Sofía, en un chiringuito de Tossa de Mar. La foto está tomada de lejos, pero se le ve feliz. ¿Porque acaba de ser padre?
Durante los últimos meses Sofía viene fantaseando con la idea de tener un hijo. No sería necesario tener pareja, ni pasar por la engorrosa inseminación artificial. Bastaría con adoptar a un niño. Carla Artós había adoptado dos niños en Nigeria, y Berta Cargol estaba en trámites para adoptar a un niño etíope. Son guapos los niños negros. Y transmiten el estoicismo de lo primitivo. Eso es lo que piensa Sofía de los niños de Carla Artós. No es que sean plácidos, y a decir verdad tampoco se les ve especialmente felices. Más bien al contrario. Hay en sus actitudes hiperactivas la ansiedad del miedo, en sus sonrisas la desconfianza ante el hombre. Sin embargo, esos niños no son como los mimados hijos de Occidente. No exigen otra cosa a la vida que lo que la vida da. Sonríen todo lo que pueden. Juegan todo lo que pueden. Aman todo lo que pueden. Y el resto del tiempo permanecen agazapados, esperando que se acallen los rugidos y la selva vuelva a ser transitable. Las fantasías de Sofía son terriblemente etnocéntricas. Y Sofía lo sabe. Pero, ¿qué puede hacer? No son más que fantasías. Tener un hijo.
Algunos años después de que descubriera aquellas fotografías su tía Isabel le había hablado largamente de su padre. Un chico muy simpático pero algo extravagante, planeaba vivir en Formentera, quería pintar marinas en verano y leer poesía en invierno. Sofía ha llegado a saber bastante de su padre, pero, en realidad, nunca se ha conformado con eso. En el fondo, para Sofía su padre sigue siendo tal y como lo imaginaba muy de pequeña, cuando todavía esperaba que regresara a casa, que regresara por favor. Un mafioso con encanto. La suma de Dick Van Dyke y Al Capone. Un poco como Clyde sin Bonnie. Menos radiante que Warren Beatty, más taimado. Sofía imagina a su padre conduciendo uno de esos coches grandes y elegantes de los años veinte, un traje negro de raya diplomática, una enorme rosa roja en la solapa. Así es su padre. Así era. El que había de regresar ofreciendo su sonrisa. Algo canalla, pero tan protector. Ya estoy aquí. No pasa nada. Papá.
De adolescente, Sofía odiaba a la chica más popular de su clase, Mireia No-sé-qué. Mireia era guapa era rubia era inteligente era deseada. ¿Nadie se daba cuenta de que también era una cursi? Una vez, durante un recreo, Sofía oyó cómo Mireia hablaba con un chico guapísimo y algo bobo dos años mayor que ellas. Le decía que los hombres son como barcos que surcan en el mar. Ahora Sofía se acuerda de la horrible comparación de Mireia, y admite que, en efecto, los hombres son barcos reacios a surcar en su mar. Es cierto que, tras una traumática pérdida de la virginidad (en segundo de carrera, con algo parecido a un orangután), su vida sexual había mejorado notablemente. Ahora incluso había aprendido a utilizar a los hombres. A mojarse pensando que los estaba utilizando. Hombre-falo, hombre-falo. Eso es cierto, pero también es cierto que últimamente los hombres apenas surcan en Sofía.
Una noche, mientras Sofía veía la televisión, sonó el teléfono. Su madre, que preparaba la cena en la cocina, se asomó al pasillo y lo descolgó. Sofía bajó el volumen del televisor, afinó el oído, no conseguía saber qué ocurría. “¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Dios mío!” Pero estaba claro que algo había ocurrido. Después de colgar el teléfono, la madre de Sofía apagó el televisor y se sentó junto a su hija, hija mía. “Ven aquí.” La madre de Sofía hablaba con una voz extremadamente dulce y, cogiendo a Sofía en brazos, le explicó que había habido un accidente de coche. Un conductor de camión borracho en una carretera comarcal. Tu padre ha muerto. Tu padre. Papá. Sofía.
“Doy por muerta mi vida sentimental.” En multitud de ocasiones Sofía ha declamado frente al espejo del baño esta declaración oída hace años en un programa de prensa rosa. Y durante algún tiempo se convenció de que no había nada que hacer, su vida sentimental yacía dos metros bajo tierra. Sin embargo, las cosas han cambiado. Sofía no puede negar que le interesa Ramón, el gerente de la editorial. Es un tipo que, a primera vista, tiene un aspecto desagradable. De carnes flácidas sin ser gordo, alopécico, con unos ojitos azules siempre llorosos. Pero ha resultado ser un buen tipo. Por las mañanas se las arregla para coincidir con ella en la máquina de café y la invita a un cortado. Le cuenta, digamos, cómo ha ido su fin de semana en la casa de la Cerdanya salvada de un reciente divorcio. No es gran cosa, pero Sofía le ha cogido confianza. De hecho, ayer le dio su número de teléfono. Llámame el sábado, si te apetece. Podemos ver la peli que comentamos ayer. ¿Sí?
El día del funeral de su padre Sofía estuvo en el piso de su tía Raquel. No fue un día triste. A Sofía aquel piso de la calle Muntaner siempre le había parecido un palacio. Además, estaban su tío David y su primo Santi, un niño monísimo de dos años. Así que se divirtió. Primero jugar con su primito, luego spaghetti para comer y por la tarde un paseo por el parque. A decir verdad, Sofía se lo había pasado en grande. Solo a las seis de la tarde, cuando su madre llamó para avisar que tardaría media hora en recogerla, cayó en la cuenta de que debía regresar. Entonces pensó que su vida era tan horrible que por fuerza tenía que ser una pesadilla. Aquel salón todavía iluminado tenía que ser lo real. Aquel salón en el que su padre, tarareando distraído una canción, sostenía una ametralladora en los brazos.
Hoy, sábado, Sofía ha estado esperando la llamada de Ramón. Ahora ya es tarde, sabe que no llamará. Pero a lo largo del día ha levantado cada uno de los teléfonos del piso media docena de veces. Y treinta veces se ha encontrado al otro lado con una línea en perfecto funcionamiento. Biiip. Ahora, echada en el sofá, Sofía repasa la conversación que mantuvieron el viernes. Sofía había dicho: “Llámame el sábado, si te apetece.” Y Ramón había contestado: “Cuenta con ello.” ¿Qué ha podido ocurrir? Nada. Es sólo que no le ha apetecido. ¿Le dirá eso? No. ¿Qué dirá entonces? Vete a saber. Seguro que tiene preparada una sólida excusa. Y su flácida sonrisa de buen tipo. Y un cortado para la bella Sofía. Sofía aprieta los dientes. “Ra-ta-ta-tá.” Pronuncia las sílabas una por una. Mordiéndolas. “Ra-ta-ta-tá.” Luego, abre la boca y escupe un objeto plateado y frío. Una bala.
Mariano Veloy, España © 2009
mariano.veloy@gmail.com
Mariano Veloy nació en Barcelona en 1978. Es licenciado en Filosofía, ha trabajado como editor, y actualmente lo hace como periodista freelance. Su novela Königsberg fue una de las finalistas del Premio Mario Lacruz. Por lo demás, es feliz.
Lo que el autor nos dijo sobre el cuento:
Nunca había escrito sobre niñas. Tampoco había escrito sobre padres. Pero siempre me han gustado los teléfonos y las balas.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)