![[AQUI]](aqui.gif)
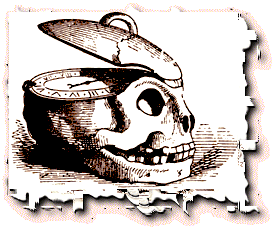 La primera bala le rompió el cuello y durante unos segundos me estuvo mirando con sorpresa y pesar. El segundo disparo dejó un punto negro en su frente y una mancha de sangre en la pared. Su rostro exhibió una mueca patética. Con saña, vacié el resto del cargador en su cuerpo tal y como me lo habían ordenado. Querían confundir a las autoridades haciéndoles creer que se trataba de un ajuste de cuentas. Algunas deudas de juego, algún marido despechado, algún asunto de drogas. Hay quienes sólo conciben el asesinato como un acto de justicia. Se equivocan.
La primera bala le rompió el cuello y durante unos segundos me estuvo mirando con sorpresa y pesar. El segundo disparo dejó un punto negro en su frente y una mancha de sangre en la pared. Su rostro exhibió una mueca patética. Con saña, vacié el resto del cargador en su cuerpo tal y como me lo habían ordenado. Querían confundir a las autoridades haciéndoles creer que se trataba de un ajuste de cuentas. Algunas deudas de juego, algún marido despechado, algún asunto de drogas. Hay quienes sólo conciben el asesinato como un acto de justicia. Se equivocan.Durante unos minutos me quedé mirando su cuerpo derrumbado, inerte, chorreante. Tenía ya cincuenta años, mi misma edad, una edad en la que ya no se emprenden muchas cosas. No era una gran pérdida.
Hasta entonces se había desenvuelto en la vida según la estética del triunfador. Se dejó corromper por los halagos de una vida cómoda sin reparar en las constantes humillaciones que esa actitud implicaba. Como yo, como todos nosotros, entendió pronto que hay ocasiones en las que a un hombre le conviene dejarse insultar. Siguiendo este método había llegado a hacerse con una considerable fortuna. Ahora estaba muerto y a nadie le iba a importar demasiado los motivos que tuvo el criminal para hacer lo que hizo.
Me dijeron sólo que debía matarlo en su casa, por la noche, con silenciador. No pregunté de dónde venía la orden, ni cuáles eran sus culpas, ni qué razones había para todo esto. Al fin y al cabo, pensé, Dios y la Muerte actúan de igual modo y todos se resignan.
Unas horas antes habíamos estado tomando unas copas con los amigos, como tantas veces, riéndonos de un mundo al que habíamos sabido burlar y del que habíamos sacado partido. Éramos tan parecidos que casi parecíamos una misma persona. Los otros nos confundían muchas veces. Yo mismo creía haberlo visto más de una vez en el espejo por las mañanas, mientras me afeitaba, cuando me hacía el nudo de la corbata o me lavaba los dientes. Nos parecíamos tanto que en ocasiones me daba miedo mirarle a los ojos. Al igual que yo, ya no esperaba nada de nadie.
En otro tiempo habíamos compartido a las mismas mujeres. Tuvimos idénticos deseos y conseguimos juntos todo lo que poseíamos. La ambición velaba nuestros sueños. Todo nos iba bien y llegamos a pensar que no nos necesitábamos.
Imperceptiblemente, sin que nos diéramos cuenta, en los últimos meses nos habíamos ido alejando el uno del otro. Ahora, a veces, tenía miedo de seguir siendo quien era. Me reprochaba que siguiera inventándome pasiones para sobrevivir. Se desesperaba ante la idea de tener que envejecer.
Me acompañó hasta casa borracho, amargado, tratando de convencerme de que su vida no había sido un absoluto fracaso. Me estuvo hablando de pérdidas y ganancias, haciendo repaso de nuestras vidas paralelas, ejercitándose inútilmente en recuperar una memoria que era común, o casi.
La casa estaba vacía y a oscuras. Me sirvió el último whisky y dejó que le advirtiera que no era sano ni prudente hacer demasiadas preguntas. Sacudió la cabeza como queriendo ahuyentar alguna idea funesta o simplemente contradictoria. Supe que era la incertidumbre. Aun con dudas, fingió mostrarse resuelto para hacer lo que hizo. Yo no podía impedirlo.
Cuando sacó la pistola vi que estaba llorando. Con desesperación, con rabia, con el orgullo herido, me apuntó y dejó que el dedo resbalara por el gatillo. No pude oír la detonación. Tampoco pude decir nada. La primera bala me rompió el cuello y la sangre me empapó la camisa y la corbata. Me sorprendió saber que tampoco él sabía de dónde había venido la orden. Me pesó que todo acabara de esta manera. Volvió a disparar una y otra vez hasta que el arma quedó hecha un juguete.
Derrumbado sobre el suelo del salón, muerto como nunca antes había estado, reparé en que las autoridades nunca encontrarían a mi asesino. Fue un crimen perfecto. A lo mejor es verdad que fue un acto de justicia.
Agustín Celis Sánchez, España © 2003
agcelis@eresmas.com
Para saber más sobre Agustín Celis, puede vistar su página personal:Agustín Celis ganó el Premio Unión Latina 2002 de Radio Francia Internacional con el relato La Bondad del Invierno.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: