![[AQUI]](aqui.gif)
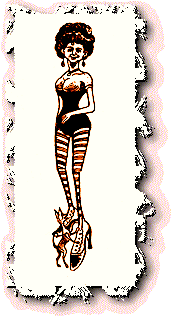 Ricardo descendió en la esquina de Grau y Abancay, frente a un vendedor de libros piratas, y pensó: “debo tranquilizarme”. Prendió un cigarrillo y empezó a andar. Al cabo de algunas pitadas lo apagó contra una pared. Llegó a una esquina de la plaza Manco Cápac y se detuvo, esperó que cambie el semáforo junto a un teléfono: una jovencita de minifalda gritaba furiosa con el aparato a la altura de la nariz. Quedó viéndole las piernas con el borde de los ojos y, cuando el tráfico se detuvo, un muchachito escuálido, con una caja de madera, se acercó por el costado. Le dijo: “lustro, joven”. Pero él no hizo caso. Siguió con la cabeza levantada, como una antorcha, y procuró apurarse más. Poco después, casi ya para desembocar en una transversal aún más atestada, recordó: “el chato me dijo 842, creo que 842”, al tiempo que repetía, en voz baja: “y que siempre hay alguien cuidando afuera, tal vez dos, estoy seguro”. Fue buscando el número sobre las casas cercanas y lo halló, difícilmente, sobre una pequeña puerta abierta. No había más que una anciana vendiendo huevos cocidos en el suelo. Miró a los costados. Cerca había una caseta de tránsito donde un policía dirigía, adusto, la cola de vehículos que llegaba desde Iquitos. Pensó, aterrado, en la cara del abuelo. Dio media vuelta y emprendió el retorno. Avanzó algunos metros cuando tuvo la certeza que el mundo entero lo estaba observando. Tenía que tranquilizarse. Sólo necesitaría de unos segundos para acercarse y penetrar, no tenía que ser tan difícil. Notó que, como él, algunos otros chicos, también gente mayor y hasta un anciano, se habían acercado por todos lados y sin complicación alcanzado la puerta abierta. Pero eran más los que habían salido, con el pelo revuelto, y desaparecido fácilmente entre calles aledañas. Se arregló la camisa y fue aproximándose con pasitos de pájaro. Una escalera le sorprendió el paso: dentro, una fila de hombres subía entre dos muros tenebrosos; en la cúspide se distinguía una ventana y una reja que, cada cierto tiempo, se abría aparatosamente e ingresaba uno de los hombres. Le pareció ridículo, después de todo tal vez era mala idea. Esperó, fumando sin apoyarse, con el calor que parecía emerger del suelo.
Ricardo descendió en la esquina de Grau y Abancay, frente a un vendedor de libros piratas, y pensó: “debo tranquilizarme”. Prendió un cigarrillo y empezó a andar. Al cabo de algunas pitadas lo apagó contra una pared. Llegó a una esquina de la plaza Manco Cápac y se detuvo, esperó que cambie el semáforo junto a un teléfono: una jovencita de minifalda gritaba furiosa con el aparato a la altura de la nariz. Quedó viéndole las piernas con el borde de los ojos y, cuando el tráfico se detuvo, un muchachito escuálido, con una caja de madera, se acercó por el costado. Le dijo: “lustro, joven”. Pero él no hizo caso. Siguió con la cabeza levantada, como una antorcha, y procuró apurarse más. Poco después, casi ya para desembocar en una transversal aún más atestada, recordó: “el chato me dijo 842, creo que 842”, al tiempo que repetía, en voz baja: “y que siempre hay alguien cuidando afuera, tal vez dos, estoy seguro”. Fue buscando el número sobre las casas cercanas y lo halló, difícilmente, sobre una pequeña puerta abierta. No había más que una anciana vendiendo huevos cocidos en el suelo. Miró a los costados. Cerca había una caseta de tránsito donde un policía dirigía, adusto, la cola de vehículos que llegaba desde Iquitos. Pensó, aterrado, en la cara del abuelo. Dio media vuelta y emprendió el retorno. Avanzó algunos metros cuando tuvo la certeza que el mundo entero lo estaba observando. Tenía que tranquilizarse. Sólo necesitaría de unos segundos para acercarse y penetrar, no tenía que ser tan difícil. Notó que, como él, algunos otros chicos, también gente mayor y hasta un anciano, se habían acercado por todos lados y sin complicación alcanzado la puerta abierta. Pero eran más los que habían salido, con el pelo revuelto, y desaparecido fácilmente entre calles aledañas. Se arregló la camisa y fue aproximándose con pasitos de pájaro. Una escalera le sorprendió el paso: dentro, una fila de hombres subía entre dos muros tenebrosos; en la cúspide se distinguía una ventana y una reja que, cada cierto tiempo, se abría aparatosamente e ingresaba uno de los hombres. Le pareció ridículo, después de todo tal vez era mala idea. Esperó, fumando sin apoyarse, con el calor que parecía emerger del suelo.
Ya arriba, tras la ventana, un muchacho discutía con una anciana en tacos; algo como un pasadizo se retrataba tras ellos y, más allá, otra puerta cerrada por donde luz se escabullía entre las rendijas. “El chato me ha mentido”, pensó, decepcionado. Imaginó, a la hora del retorno, la cara del chato burlándose, la dolorosa indiferencia que aparentaría. Pegó la nariz al vidrio y buscó: un ventilador, un calendario amarillo y con el mes de noviembre tachado casi por completo en la pared; justo debajo de la ventana, una pequeña cama. “La vieja es la única”, pensó, aterrado. La reja se abrió.
-Pues si quieres tráeme a todo el ejército -la mujer sacó la cabeza y, en cuatro brincos, el muchacho ganó la calle. Ella alcanzó a vociferar-: crees que le tenemos miedo a los hijitos de papá como tú, mocoso. No sabes con quien te metes. ¡Aquí te espero!
Ricardo descubrió la fila de gente que había evolucionado tras suyo. No distinguió ningún rostro pero supo que, después de él, varias siluetas aguardaban también un turno.
-Ahora tú -ordenó la vieja, a su costado.
Volteó. Ella lo miraba con la misma expresión con la que había insultado a ese chico.
-¿Yo? -dijo él.
-Claro que tú -gritó la mujer- ¿Por qué tú si vas a entrar, no?
-No…
-¿Entonces?
-No, es que yo…
-Mira ve, chibolo -lo apuntó con un dedo, como si fuera de pronto a ensartarlo-, aquí nadie se pasa de vivo. ¿Entiendes? Si no tienes plata no puedes entrar, ni siquiera a mirar. Así que mejor date media vuelta y lárgate porque hay bastante gente que quiere atenderse.
Lo separó de un empujón y llamó, con un gesto, al siguiente de la fila. Hubo una agitación en las siluetas. Ricardo se apresuró en desentrañar el rollo de billetes que traía en el bolsillo y la mujer lo miró en los ojos. Hizo una mueca y, sin cambiar de expresión, lo dejó pasar.
Pensó: “no debe darse cuenta que me estoy muriendo de nervios”. Imaginó que en algún momento el chato había también pasado por este lugar y tirado con esta vieja y, tomando en cuenta lo que es el chato, disfrutado mucho. Pensó: “a esta hora Patricia debe estar bañándose y yo aquí, soy una mierda”. Una imagen lo atacó: cercada por la espuma del mar, los cabellos enredándole el cuello, Patricia daba saltitos sobre las olas y se zambullía. La mujer contó el dinero sobre la cama. Ricardo ya se había desabrochado el cinturón cuando, lentamente, se secó las palmas en la camisa y, sin amargura, más bien con una torpe resignación, dijo: “¿quien va encima?”
Fue como un pequeño impacto. La mujer flotó un segundo en su propio silencio. Parpadeó con una media sonrisa despectiva y apuntó con la quijada: “conversa con las chicas, allá”.
-Es que yo… Quiero decir, es que usted…
-Creo que entenderás que ya estoy un poco plantada para estas cosas, chibolo -se le alejó un poco y, rápido, apuntó hacia la puerta del fondo-. Por qué no conversas mejor con las chicas, allá atrás, y te apuras en salir porque no eres el único -luego giró y volvió a contar el dinero-. Ya estoy cansada que aparezcan siempre los mismos pendejos a preguntar las mismas cosas. ¿Qué crees? ¿Que a mí me gusta estar haciendo aquí de portera? ¡Apúrate, qué cosa me miras!
Empequeñecido, como fascinado por la realidad, Ricardo atinó a mirar el fondo del sitio: la otra puerta continuaba cerrada pero, a diferencia de momentos, con la luz de las rendijas se percibía también una insólita sinfonía de voces. Voces de mujeres. Tuvo un estremecimiento. Pensó nuevamente en Patricia. Como un zarpazo emergió la marca de su sonrisa, su olor translúcido, su magnífica piel soleándose en la playa y sus ojos, su voz de quince años.
-¿A dónde dijiste?
-Donde el chato -repitió Ricardo, sacudiéndose la arena de los tobillos-. Me ha llamado en la mañana y dijo que quería hablar conmigo, no se de qué.
-Pero si todavía es temprano. ¿Vas a estudiar?
-Nada que ver. Las clases terminaron la semana pasada y ya entregaron las libretas. Voy porque creo quería decirme algo, no sé.
Un grupo de niños, con una gigantesca pelota de plástico, pasó jugueteando a pocos metros y se perdió entre la selva de sombrillas.
-Falta menos de un mes para la navidad, flaquito. Cuidado con irte de juerga.
-Jajá -hizo él, y se puso serio-: ya te veo -agregó-. Voy a tu casa a la tarde.
-Ah, me olvidaba decirte. No voy a estar en la tarde. Tengo que salir con mi mamá.
-Ah, pucha.
-Mejor en la noche -dijo ella, con vivacidad-. A la casa de Mirla.
-¿Adonde?
-Donde Mirla. Ha llegado de viaje una de sus primas, Ivana, no sé si te acuerdas -le clavó muy despacio las pupilas-. Tú sabes, la navidad.
-Sí claro, la navidad -dijo él, sonriendo.
Se pusieron de pie y la abrazó por los riñones, sintió su piel frágil, el roce de sus senos contra los huesos de su pecho. El calor parecía un ser vivo. Se besaron. Luego él se puso un polo y acomodó la toalla en el hombro.
-Te quiero -le dijo con una frágil ternura sin convicción, y todavía ella quedó un instante en silencio antes de responder: “me too”.
Cruzó la playa sin sentir la arena tortuosa y llegó a casa. Al momento que su abuela abrió la reja y le preguntó, con alarma: “pero dónde te has metido toda la mañana”; él contestó muy rápido “por ahí” y la rebasó como un bólido, ignorando el suspiro que se elevaba a sus espaldas: “Dios mío, qué va a ser de la vida de este chico”. Se cambió de ropa interior y alistó el dinero en el bolsillo. Un anciano en sandalias, con una camisa en la mano, llamó desesperadamente a la abuela; echó a gritar primero y luego a insultarla, con los adjetivos de siempre, pues no le habían lavado la ropa que ese día usaría para largarse al estadio. Cuando descubrió a Ricardo, lo llamó por su segundo nombre. Al ganar la calle, Ricardo vio que nadie lo perseguía; respiró hondo y, como si se olvidara de todo, llegó a la casa del chato Andrés, que recién se despertaba.
"Has venido donde tu maestro para aprender los secretos de la vida, so pajero", a ver por qué con esa plata no te compras un libro, le sonrió el chato levantándose, pero ya una negra, furiosa lasitud se había apoderado de sus palabras: estaba condenado a jamás compartir la cama con una mujer; era una certidumbre física, una sensación que no desaparecía jamás sobre todo por las mañanas, corrérsela ya no era suficiente, necesitaba de más. El chato lo atendía con expresión divertida y fue al baño y empezó a peinarse, sin lavarse la cara. Él lo seguía de cerca, como un acólito, ya tenía dieciséis y tenía que hacerlo, aunque se quedara misio, aunque salga quemado con un chancro. No podía perder la ocasión ahora que había logrado arrancarle esas cuarenta lucas al abuelo.
-¿Cuarenta lucas? -el chato le echó una mirada incrédula por el espejo- El viejo debe estar loco para haberte soltado esa guita. Con lo duro que es.
-Lo que pasa es que encontré la plata de su entrada debajo de su colchón -Ricardo hizo énfasis-. Cada semana, cuando va al estadio y se emborracha porque su equipo ha perdido, mi abuela entra en su maldito estado de crisis. Siempre retorna como si le hubiesen metido un palo por el culo y se descantilla con nosotros.
El chato retornó al cuarto. Espolvoreó talco en sus ojotas y sacó una toalla del cajón. El sol, cristalino, resplandecía como un espíritu.
-Yo no he nacido ayer, compadre, a mí tu relación con Patricia no me la engañas -el chato Andrés le cambió la conversación con un gañido-. No es necesario que vengas a contarme un rollo para que no me dé cuenta cómo te va.
-¿Cómo me va qué?
-Te voy a decir una sola cosa y espero que te quede bien claro -adoptó una expresión solemne, cómica-: las mujeres son como los serranos, les gusta que las traten mal. Si les vienes con palabras bonitas y cojudeces, tú solito te cavas la propia tumba. Tampoco puedes rogarles. Patricia es la típica mujer para estas cosas.
-Yo a Patricia la conozco bien -dijo él, de pronto.
-Claro, claro -luego se puso de rodillas y empezó a buscar algo debajo de la cama-. Pero tienes que admitir que has fallado mucho con ella; yo te lo advertí -giró el cuello, un momento, y lo miró de frente-: no me vas a negar que es una perfecta tarada, una planta. ¿Acaso se dejó?
-Creo que no.
-Claro que no se iba a dejar, yo nunca me equivoco -triunfante, el chato se puso de pie: había encontrado debajo de la cama una mochila de plástico, cubierta de polvo-. Esa tipa todavía está pensando en los angelitos del cielo. Seguramente quiere que la lleves al cine, que le digas cositas en la oreja.
¿Sabes acaso por qué no se dejó?
La TV de la cocina, donde alguien preparaba un guiso pestilente, estaba encendida. Ricardo se dio cuenta que empezaban los preliminares del partido de fútbol. No quedaba mucho tiempo. El chato limpiaba la mochilita a manazos. Con cuidado, metió dentro un Bocón, un walkman y un frasquito con bronceador.
-Pues porque siempre la tratas bien, no le dices las cosas de frente. Tienes que tomar el control, compadre, presionarla. Y si se sigue haciendo la tranca, pues ahí mismo se jode y sacas la guaracha. Ya vas a ver luego cómo solita te busca. En el fondo todas funcionan de esa manera.
-De aquí a Lima es media hora -dijo él, despacio-. Si salgo ahorita de hecho voy a poder estar para almorzar. Ayúdame, chato. El viejo no me ha dado permiso.
-Claro que te voy a ayudar. Pero largarte donde una rufla ahora no es lo mejor. El primer polvo tienes que ganártelo a pulso. No vas a hacer el papel de imbécil.
-Me va a matar si se entera. Sólo necesito saber. Tú me puedes enseñar, eres recorrido.
El chato Andrés lo observó todavía un rato, antes de descargarle una mueca de burla. “Puta, que eres bruto, hijo mío”, le dijo, y rió.
Salieron de la casa y empezaron a andar. La cantidad de arena flotaba en el sopor, a unos centímetros del mundo. Ahora estaban cerca de la torre del salvavidas. Se distinguía un aviso debajo de la bandera: La Municipalidad De Punta Negra También Está Con La Selección. Un puñado de gente se arremolinaba ante el televisor de un kiosco próximo, se oía la esperanza del comentador deportivo.
De pronto, el chato dijo: “Allí están las gemelas Benavides”. Ricardo miró al frente: dos muchachas descansaban sobre una sola toalla y, turgentes, sus nalgas estaban puntuadas de gotitas. El chato enfiló para el lado contrario: “Mejor no me acerco, estoy con el short más viejo y no me he lavado la boca. Además Perú hace rato salió a la cancha”.
Se detuvieron con brusquedad. El chato tiró la toalla y se puso los audífonos. Un momento después, ya tendido, suspiró: “está bien, está bien, pero que te conste”. Rezongó: “si te lo digo es porque me has obligado: sólo conozco uno, pero no voy hace tiempo. Tampoco necesito, ah. Está en el centro”.
Mientras buscaba una emisora nítida, el chato explicó cómo llegar a una dirección a algunas cuadras de la plaza Manco Cápac. Abría demasiado los ojos y advirtió sobre las lacras del sitio, rateros prontuariados, montones de basura en cada esquina.
Él dio media vuelta y empezó a correr.
-Lo que tú necesitas es una hembra en serio -sintió que le gritaban, aún cerca-. La próxima te vienes conmigo y nos pescamos dos tramboyitos en el B&N. Ya estás manganzón, flaco, no te vayas a perder…
Tomó la combi y durante el trayecto no movió la cabeza del vidrio, en la imaginación todos los hechos los vio más bien cíclicos: a las caricias preliminares le sucedía un amor feroz, nada práctico, igual que las películas. Cuando tuvo la puerta enfrente, volvió en sí. Ahora, había atravesado el pasadizo vacío. “Debo tranquilizarme, pensó; ya estoy aquí, no puedo dar marcha atrás”. Contra lo que parecía, aquella otra puerta no estaba cerrada, apenas un pedacito de aire separaba la siguiente habitación que era un poco menos estrecha que el pasadizo. La luz, también de neón pero más aguda, parecía haberse licuado en el calor: las paredes estaban llenas de posters y calendarios y Ricardo se sintió despistado y parpadeó a todos lados sin atender detalle, una ventana sin vidrios revelaba la espectacular avenida caótica, e incluso al conjunto de mujeres que estaban sentadas en el sofá y que en un principio no tuvieron rostros, apenas unas manchas coloridas en los bikinis, largas piernas cruzadas que destellaron como fósforos. Luego, sorpresivamente, se sintió calmo. Una de ellas, al verlo entrar, se había puesto de pie. Tenía el pelo desamarrado y le sonreía. Ricardo recordó lo que una vez, en una reunión del club, oyó afirmar al abuelo mientras los demás timberos atendían entre carcajadas: “Toda mujer tiene en el fondo un poco de monja y un poco de puta; está en nosotros hacer que cada una aflore en el momento preciso”. Sintió rabia. La mujer tenía los pechos muy grandes, caídos a ambos lados, un cuerpo flaco que parecía sostenerlos de milagro.
-Servicio completo con todas las poses, mi amor -dijo ella, con voz melancólica.
Él bajó la cabeza y vio dos pies pequeñitos, apretados en unos zapatones de taco. Más arriba, una red de venas verdes le escalaba el vientre.
-Vamos -dijo la mujer, tomándole una mano-. Te lo hago rico, amor. Aquí a ladito. No te apuro. Terminas cuando quieras. Todo está limpio.
-¿Dónde? -dijo Ricardo, con voz firme.
-A los cuartos del fondo. Te doy tu tickecito, luego te la chupo. Qué dices.
El resplandor del neón había cobrado un tono más real, más amarillo. En ese instante Ricardo comprobó que la pieza estaba cercada por otras puertas, algunas cerradas, como en una tómbola. Dos pasadizos oscuros la atacaban por ambos lados y, aunque aparentemente vacío, el lugar nadaba en una atmósfera densa, risas y murmullos llegaban desde todos los vértices. Aceptó. Siguió a la mujer con torpeza, para no pisarle los talones. Llegaron hasta un pequeño cuartito donde no existían ventanas. Se cerró la puerta. Ricardo pensó: “tendría que largarme de aquí, escaparme de aquí”; mientras pensaba: “pero si al hacerlo tú me has estado esperando y te acercas espantada sin querer creerlo pero creyéndolo y me pides explicaciones, con toda la furia del mundo me vas a gritar ladrón, cuervo, o sea que fuiste tú el que robaste mi entrada, y entonces yo te diré abuelito, de qué hablas, y me harás escándalo en la calle como loco y acaso me pegarás porque ya lo veo, cómo te enteraste, no podremos encontrarnos más en la playa, nunca más vernos en las discotecas y sé que me arrepentiré pero tú tienes la culpa, te la has dado de santa todo este tiempo cuando sabías que me he estado quemando por dentro, sólo te gustaba quedarte en la arena y mostrarme las piernas y el resto nada, sólo hacer las cosas más difíciles y jactarte delante de tus amigos pero nunca una palabra de cariño, cuervo tú, vicioso, si mis padres hubieran estado vivos te hubieran enseñado cómo es que se le da amor a una familia”.
Ricardo se desnudó y acomodó la ropa en la cabecera. La mujer, que ya se había quitado el sostén con una destreza de prestidigitador, lo acostó sobre la cama. Sin rodeos empezó a besarle la piel: partió de su cogote, de sus clavículas, mecánicamente, y así continuó bajando hasta que Ricardo aguantó la respiración. El mundo empezó a girar en suaves ondas concéntricas y no pasó demasiado tiempo porque de pronto la mujer dio un salto y se le trepó sin misericordia y, encajando, lo apretó apenas, igual que a un bebé. Poco después sus pechos ubicuos saltaban ante su cara y un aliento de caca le invadía las mejillas, la boca. Ricardo cerró los ojos, con ardor.
-¿Ya? -ella miró hacia abajo, de pronto inmóvil.
Él se mordió los dientes.
-Ya está -roncó la mujer, con brusquedad-. Ya sácalo.
“Qué he hecho”, se dijo. La miró con estupefacción. Ella había sacado un lavatorio de bajo la cama y empezó a echarse salpicones entre las piernas. No le quedó más reflejo que el de vestirse. Enfiló hacia la puerta cuando, sin taparse, la mujer se irguió como un enemigo.
-Oye, oye -le tocó un hombro-. Me olvidaba tu ticket, dáselo a la señora de la salida -rebuscó en el bolso y le entregó una especie de boleto rosado-. Si se olvidó de dónde viene y te pregunta, le dices que del cuarto seis.
Se metió el papel al bolsillo y salió convencido que no hallaría la salida. Avanzó imaginando el rostro de Patricia, a quien encontraría esa noche en casa de Mirla, pero, un momento después, al tropezar con la puerta de entrada, pensó: “¿y si es cierto que el abuelo se dio cuenta y me está esperando afuera?”. Divisó la fila de siluetas derramándose como un tentáculo hasta mitad de la calle. La vieja, indiferente, contaba billetes. Imaginó que acaso podría correr. Acaso salir tan rápido que nadie, y sobre todo el abuelo que era un reverendo ciego, lo notaría. Afuera, la luz del verano lo atontó: una pantalla gigante transmitía el fútbol en medio de la plaza; había una muchedumbre y pocos ambulantes. En cualquier momento las garras del abuelo le darían caza. En cualquier momento recibiría una bestial patada, obedecería sus gritos. Cuando cogió la combi de regreso, se sentó junto al chofer. Notó, por la radio, que Perú estaba perdiendo uno a cero. Había una mosca destripada en la ventanilla: se metió una mano al bolsillo y tiró el papel hacia la calle. Respiró hondo, temblorosamente.
César Fabricio Escajadillo del Solar, Perú © 2004
xfabricio@hotmail.com
César Fabricio Escajadillo del Solar nació en Cuzco, el 28 de marzo de 1979. Estudio Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Actualmente asiste no sólo a diversos talleres de Creación Literaria en Lima, dirigidos por reconocidos creadores del medio, sino también a cursos referentes al Teatro y a la Dirección Cinematográfica, artes por las que guarda también una profunda pasión. Tiene en preparación su primer libro de cuentos, con la denominación provisional: "Jardín Salvaje"; así como una novela corta: "Destino Interior".
Lo que el autor nos dijo sobre su cuento:
Escribí este cuento porque tenía la necesidad de matar a mi padre. Había llegado a un callejón sin salida.
Su influencia lo había acaparado todo, un peso muy duro para mi poquísima experiencia: creo que a muchísimos
jóvenes escritores de mi generación, en mi país, les ha sucedido igual. Cuando leí por primera vez La Ciudad y
los Perros fue un suceso inolvidable, me echó muchísimo amor y muchísimas ganas de sentarme a escribir.
¡Esos personajes eran como yo! ¡Ese autor, ya casi un anciano ahora, había sido como yo en algún momento
pero metido en otras palabras, en otras paredes, haciéndome vivir mejor que a nadie situaciones que
-por alguna oscura razón- sentía que nadie más entendería como yo! Descubrí más tarde por supuesto
(al ir leyendo las demás novelas) que lo que estaba sucediendo conmigo era igual que a muchos: me había convertido
en un groupie más. Al leer, al escribir, no era yo, ya no podía ser yo. La influencia de Mario Vargas Llosa, igual
que a -estoy seguro- muchísimos con mi mismo ímpetu y tradición en mi país, me había infectado. Entonces escribí
VIERNES. Un cuento que me salió con un odio hermoso, dedicado sin lugar a dudas a quien es el mejor novelista
peruano del último siglo. Me jode mucho decirlo. ¿Todavía no he desahogado mi problema? Así, entonces, espero
que con las siguientes cosas que escriba, ojalá, pueda lograrlo.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)