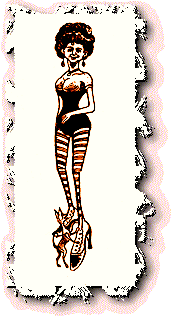
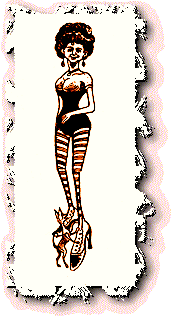
Sin analizarlo mucho, detiene el auto en una cuneta y espera con el motor encendido a que la mujer asome su cabeza sudorosa por la ventanilla. El pelo lacio, falsamente rubio, la nariz grande y la cara flácida, excesivamente maquillada, le recuerdan los ariscos perros afganos que su abuela acostumbraba criar para vender cuando él era niño.
—¿Me llevas? —la voz, pastosa de tabaco, pretende ser sexi.
“Carajo, se veía más joven de lejos”.
—Claro —contesta con amabilidad fingida. Quita el seguro de la puerta.
Mientras conduce, siente el dulzor del penetrante perfume con el que intenta disimular el tufo de la pobreza.
Estornuda dos veces. Continúa manejando sin abrir la boca. Ella se seca el sudor de la frente con un clínex y cruza la pierna.
“Aguanta la vieja”.
Había andado por estas carreteras solitarias desde que comenzó a trabajar para la John Deere como agente de ventas y conocía bastante bien el ambiente. La mayor parte de los habitantes de estas rancherías eran seres de médula podrida, individuos venidos del norte hasta esta frontera olvidada, huyendo del narco o de líos con la ley y que, nada más agarrar confianza, volvían a sumergirse en la misma mierda. El tiempo le había enseñado que si no quería terminar como su antecesor, con la garganta cercenada por un desconocido, debía de andarse con cuidado e intimar lo menos posible con esta gente. Pero tampoco era cosa de volverse paranoico. Tenía que despabilarse para llegar a tiempo.
—¿Vas hasta Río Hondo? —pregunta ella. Un leve olor a ron envuelve su aliento.
—Debo estar allí antes de las tres.
La mujer alarga la mano hacia el radio.
—¿Puedo?
El hombre alza los hombros en señal de indiferencia.
Súbitamente, la mujer desabotona su blusa y se saca las tetas del brasier. Él la observa perplejo.
—¿No te gustaría parar por ahí y juguetear un rato con este par de niñas? Anda, ayúdame con lo que tengas. No te vas a arrepentir. La vamos a pasar bien —el frenazo hace que se vayan hacia adelante. Estuvieron a punto de estrellarse contra un tráiler detenido en la carretera.
—¡Putísima! ¡Casi chocamos! —vuelve a acomodarse los senos adentro del sostén.
—¿Nunca has visto un par de buenas chichas?
“Hija de la chingada, ¿por qué carajos la subí?”
—¿Y si te la chupo tantito? —vuelve la mujer a la carga—. Anda, no te vas a arrepentir —se arrima al hombre y trata de bajarle el cierre de la bragueta.
—¡Quieta!
—¿Qué pasa? ¿Eres puto o qué?
El hombre no contesta, mira alternativamente el reloj en el tablero del automóvil (cuarto para las tres) y el mensaje en la señal de la carretera (Río Hondo, 20 kilómetros).
—Deja de estar jodiendo. No puedo perder un minuto.
La mujer tuerce la boca.
—Bájame aquí —intenta abrir la puerta.
Al hombre se le enciende la cara de furia.
—¿Estás pendeja? ¿Quieres matarte? —disminuye la velocidad.
—Para o abro.
Otro frenazo. Ella se va para adelante. Sus mentadas de madre suben de intensidad. Ya con medio cuerpo fuera del auto, exige:
—Dame algo, por la compañía.
El hombre menea la cabeza y farfulla un insulto al tiempo que saca un billete de cincuenta pesos de su cartera. El rostro de ella se ilumina. Toma el dinero y pone un instante la mano sobre el sexo del tipo.
—Nos estamos viendo, adiosito.
La observa alejarse meneando el culo. Busca la hora en el reloj: diez para las tres. Tiene el tiempo justo. Pisa el acelerador a fondo.
Su anfitrión se puso de pie. Era un individuo moreno, regordete y chaparro, de cara redonda y pelos lacios, con unos dientes disparejos y una falsa sonrisa permanente en el rostro. Le dio la mano. Enseguida llamó a un mesero y ordenó cerveza y tequila.
—Le agradezco su puntualidad, ingeniero. Tengo una junta con el dirigente local de los cañeros y debo salir pronto.
El presidente era un buen ejemplo de lo “bondadoso” que podía llegar a ser el partido con sus correligionarios obedientes en aquel estado sureño. A punto de terminar su período, lo esperaba ya una senaduría. Para salir por todo lo alto, tuvo la ocurrencia de diseñar un ambicioso programa para cultivar café orgánico en la zona.
—Mi idea, ingeniero, es convertir a los campesinos en empresarios. El mercado de los productos orgánicos es cada vez más importante —dio un largo trago a su cerveza—. Tengo el visto bueno del gobernador y, como le dije por teléfono, el presupuesto.
El hombre bebió de su tequila y se arrellanó en su asiento. Sonrió a medias.
Pinches políticos corruptos, sería tan sencillo ir al grano... Pero no, les encanta hacerse los pendejos. Los conozco perfectamente. ¿En verdad pensará que me trago el cuento?
Detuvo un momento su reflexión. Vio las botellas de vodka y whisky de importación que menudeaban en las mesas y recordó que aún debía pasar a la zona libre a comprar los encargos de su mujer. Se acercaba diciembre. La sorprendería con una bola de queso holandés y el árbol artificial de Navidad más grande que encontrase.
—Presi, sin duda la idea es excelente. El clima y la tierra de esta parte del país son ideales, ¿cómo no se le había ocurrido antes a nadie? —trató de parecer amable.
—Lo ignoro, ingeniero. Lo que sí le puedo decir, es que usted y yo vamos a hacer historia.
Fue entonces cuando el hombre juzgó que era momento de soltar su perorata sobre las bondades de la maquinaria John Deere y la forma en que había ayudado a aumentar la producción en la zona cafetalera de Veracruz. Y aunque estaba seguro que, más temprano que tarde, las despulpadoras quedarían olvidadas entre la maleza y los campesinos igual de jodidos que siempre, al terminar hurgó en su carpeta y colocó el contrato encima de la mesa.
—Revise las cifras —los números lanzaron destellos en medio de la oscuridad del bar—, como quedamos, presi.
La sonrisa del funcionario se volvió más amplia. Tomó el documento y examinó minuciosamente el contenido. Varias veces frunció el entrecejo. Por un momento el hombre pensó que iba a tener que transar de nuevo el porcentaje, pero cuando su anfitrión firmó sin objetar nada, sus temores se disiparon.
—Salud, ingeniero —levantó su caballito de tequila y bebió.
—Salud.
—El balón está de su lado —agregó el político, a manera de despedida, poniéndose de pie.
Le estrechó la mano. Luego lo vio caminar hacia la puerta saludando parroquianos. Pidió más tequila. Se sentía bien consigo mismo. Hizo cuentas. Por fin saldría de sus problemas económicos.
Empieza a oscurecer. El hombre conduce lentamente. No tiene ninguna prisa por salir a la carretera principal. Es más sencillo escoger un lugar adecuado en las afueras del pueblo. El tequila le ha aletargado el cerebro. Se fija en los muslos descubiertos y no puede reprimir las ganas de alargar la mano y acariciar por debajo del vestido. La mujer cierra las piernas, se echa a reír grotescamente.
—¡Si no compra no magulle! —sus carcajadas retumban en el interior del coche.
El otro la secunda, ríe con más fuerza. Deduce que ella también ha bebido. Está contento. Pronto tendría en su cuenta una cantidad mayor a la que gana en un año rompiéndose la madre, comiendo cualquier cosa en cualquier fonda, manejando día y noche por estos pueblos de mierda donde vive gente de mierda. Dobla hacia la derecha y entra a un camino de terracería que termina en un maizal. Las plantas, robustas y verdes, alineadas marcialmente, le parecen casi artificiales. Detiene el auto. Ya es de noche. Hay un silencio abrumador. El único sonido que les llega es el zumbar de los grillos que arrecia de cuando en cuando. La mujer se ha puesto seria.
—¿Por qué no enciendes el radio? —con los dedos de uñas larguísimas, pulsa el botón de encendido y se avoca a buscar una canción de su agrado.
—Nomás.
—¡Luis Miguel! —aplaude como si el artista estuviera cantando en vivo para ella—.
¿Te gusta? A mi hija le fascina.
—No está mal.
—Oye, van a ser quinientos, ¿okei? —dirige la mano hacia el sexo del conductor.
—Okei —echa para atrás el asiento.
—No te vas a arrepentir —comienza a bajar el cierre de la bragueta.
El hombre entrecierra los ojos. Se ve a sí mismo encima de ese cuerpo ajado y piensa que no le gustaría clavársela. Lo mejor es dejarse hacer. Siente cómo esos dedos de uñas falsas y rojas van acariciando, abriéndose camino con destreza. Luego la boca húmeda que parece conocer a la perfección las áreas sensibles. ¿Sería posible contratarla para darle unas clasecitas a su esposa? No te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. De pronto, un ruido como de ramas secas que se quiebran lo arranca de su marasmo. Abre los ojos y alcanza a distinguir entre el maizal las sombras de varios hombres que se acercan con rapidez al coche. Empuja con brusquedad a la mujer. La culata de un rifle se estrella contra su ventana.
Carlos Martín Briceño, México © 2021
cmartinb@bepensa.com
Carlos Martín Briceño nació en Mérida, Yucatán, en 1966. Ha sido ganador de varios premios nacionales e internacionales de cuento, entre los que sobresalen el prestigioso Premio Internacional de cuentos Max Aub 2012 convocado en Segorbe, España, y el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2018 por su antología personal De la vasta piel (Ficticia, 2017), Es autor de seis libros de relatos, de la novela La muerte del Ruiseñor ( Ediciones B, 2017) y del libro de crónicas Viaje al centro de las letras (Ficticia, 2018). Dos de sus libros, Caída libre y Montezuma’s revenge, fueron elegidos entre los mejores libros publicados en México en 2010 y 2012, respectivamente. Cuentos suyos están incluidos en más de una docena de antologías nacionales y extranjeras. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Toda felicidad nos cuesta muertos (Lectorum, 2020) es su libro más reciente.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: