![[AQUI]](aqui.gif)
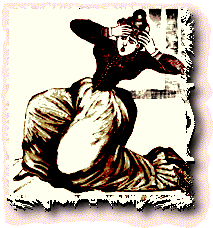 Aquellas noches en que mamá dormía se dormía también la conciencia de casa, desaparecían los posibles armisticios, resonaban los silencios por los pasillos con el aliento lleno de cerveza de papá. No había más refugio que el esperado dolor ni más alivio que una cierta muerte por cerrar los ojos, una muerte pequeña, que era el miedo natural que salía de las niñas parecidas a mí.
Aquellas noches en que mamá dormía se dormía también la conciencia de casa, desaparecían los posibles armisticios, resonaban los silencios por los pasillos con el aliento lleno de cerveza de papá. No había más refugio que el esperado dolor ni más alivio que una cierta muerte por cerrar los ojos, una muerte pequeña, que era el miedo natural que salía de las niñas parecidas a mí.Aún puedo recordar -después de 32 años- la prolija serenidad de mi alma, porque yo sabía que mamá estaba respirando dentro del sueño y entonces toda su vida así, llena de pulmones, llena de aire, me reconfortaba. La respiración suele ser algo absurdo, precario, pero admirable.
Es tan justo decir que mamá era como el ángel de la guarda que aguantaba sin resfriarse, sin quebrarse las alas, sin caerse de ningún cielo barato, sin saber siquiera lo que estaba haciendo por oficio, por rabia, por efecto, por amor o por odio... Ella lo hacía. Siempre estaba conmigo aunque estuviese durmiendo, mamá de qué manera estabas conmigo, de qué manera sola y desasosegada, y especialmente durmiendo era cuando se le notaba más cerca, y más lejana de los rayos de cuchillos de la luna y del lado aquel oscuro de mi habitación, aquellas horas terribles mientras dormías.
Reconozco que era desconcertante la paz que me inundaba al oírla dormir al principio, desoyéndola, en cierta manera (lo siento, mamá), desoyendo el posible peligro de que algo le pasara o también la relativa tranquilidad de saber que si algo me pasaba a mí ella pudiera siempre rescatarme, aunque fuera casi una imprudencia, una enorme temeridad... porque ella estaba tan dormida y tan frágil...
En aquella medianoche de hace 32 años se cumpliría un mes del día en que papá se había ido de casa sin decirle gran cosa a mamá. Papá se emborrachó y se fue. Como a una rata la dejó, con esa tristeza fría con la que siempre te dejan los hombres, con ese saber hacer que tienen para dejarte, como si los hubiesen enseñado así desde chicos, como si el dejarte les naciera desde adentro; la dejó con esa tristeza que le hacía estropear la ropa en la lavadora nueva General Electric y quemar los pucheros y hacerles bordados a unas cortinas que lo merecían tan poco... y llorar en silencio cuando se pensaba que nadie la oiría, viviendo en un silencio tan bajo.
Sin embargo, a mí sí que se me pasó el dolor de una forma urgente (faltaría más), diría que se me fue corriendo el dolor como si lo hubiera echado desde mis adentros a patadas con toda la intención del mundo en el mismo instante en que apareció cerca de mi poco cuerpo de entonces. Con todos los riñones del mundo lo saqué para afuera como a un feto no querido, y lo digo sabiendo que el dolor era una mentira decente que yo misma me inventaba, acaso para que mi conciencia tuviera una fácil salida o para darle unos ojos a la rara conciencia de mamá, no sé, mamá, la verdad es que hice todo lo posible para quedarme tranquila muy rápido, olvidarme de papá cuanto más rápido mejor, aunque aún el miedo me rondara los ojos como una mosca de morgue, como los rayos de luna a través de la persiana y los objetos que estaba obligada a mirar religiosamente cuando todo el horror se desataba junto en mi oscura habitación después de oír los pasos en el pasillo mientras mamá dormía.
Con enorme extrañeza recuerdo que hacía bastante más de un mes -en aquel entonces- que pensaba quién pudiera estar muerta, quién pudiera dejar de sentir todo aquel peso de una puñetera vez, por Dios, dejar de sufrir aquel horrible silencio, aquel vacío dentro del vacío que es lo que vendría después y siempre a buscarme (eso creía), siempre a rondarme terco y sublime, amiga mía, aquí, inexorable como una tumba para todas las que éramos tan impropias, ya sabes... y me decía a mí misma que si tenía que morirme no me importaba que fuera entonces, en aquel mismo día o en aquellas mismas noches cuando mamá dormía tan placenteramente hacía 32 años, total, de una vez por todas se acabaría aquel asco bochornoso, secreto; aquel olor a viejo que me obligaba a respirar el mundo rancio encima de mis labios constantemente, debajo de mi nariz como si oliera cajones antiguos y sucios con obligación, cajones tan impuros como los que pudiera haber notado mamá en ciertos gestos míos tan obvios y que, sin embargo, eran como insectos desapercibidos e inútiles.
Por otra parte, yo era tan lastimosamente estúpida, que el día antes casi se lo suelto todo a mamá; entre la tostada con miel y el té con leche, casi se lo digo todo, qué tonta y qué desgraciada a la vez. La miré con esos ojos odiosos que me salen de paloma a veces, y aún ahora después de 32 años, qué penoso, esas palomas que están siempre al lado de la miseria de una plaza pidiendo, gimiendo groseramente que se les haga caso, y sin embargo no hay por qué ser así, no señora, no hay derecho -ni ahora ni entonces- al mendrugo de pan ni al cuenco de agua, que no mamá, por favor, que una no puede ir desnudándose de esa manera los hígados por todos lados para que al final te tengan una simple y pura lástima, faltaría más.
La miré con esos ojos a mamá aquel día y me temblaban las manos, y cuando la toqué sentí el contacto entre las dos como una continuación de mis manos en las manos de ella, como si estuviéramos hechas de los mismos músculos, de los mismos tejidos, de las mismas venas. Pero incluso con toda aquella complicidad que compartíamos, sigo pensando que no tenemos derecho a repartir la vergüenza con nadie, de ninguna manera, que los trapos sucios se quedan para el corazón de cada uno. Sería el mundo entonces como un salpicadero de temores, de ansias, de llantos atorados, de desvelados secretos, de impurezas, de perversas vanidades, y la gente no está como para recibir de nadie tanta miseria junta, tanto mal trago. Después de todo, esto tenía que ser de una fineza, de una intimidad como la muerte. Y la gente -y menos mamá- no tenía por qué aguantar la llovizna de tanta vergüenza. Y especialmente si era tan semejante a la muerte.
De todas formas, aquel día de hace 32 años mamá había reconocido mis ojos, descubierto mis pupilas huidizas y me preguntó qué te pasa Beatriz en un tono que no supe distinguir en aquel momento si era de reproche o de una contundente curiosidad.
¿Es posible distinguir los cuchillos de luna que entraban por la persiana de mi habitación en aquellas noches en que mamá estaba dormida? ¿Podían los ojos, especialmente los ojos de mamá, dejar al descubierto mis secretos oscuros de una luna comprometida y unos rayos entrando por las hendijas de las persianas mientras una miraba los objetos sin alma casi después de los pasos por el pasillo? Yo no lo creía, y acerté, porque mamá, después de repetirme Beatriz qué te pasa varias veces hasta llegar casi al grito me largó una retahíla para adolescentes de la época, ya no recuerdo exactamente, pero eran nimiedades, deslices, remilgos, como que si a mi edad estábamos todas con la cabeza llena de pájaros, que no sabíamos ni siquiera vestirnos apropiadamente con aquellas faldas plisadas y cortas, que cuando ella era una jovencita ya ejercía como toda una mujer hecha y derecha, que sí, Beatriz, que sí, que hasta hacía la comida para su padre, y yo, pensando para mí, pero qué coño sabrá esta, pobrecita. Y me dije dejémosla vivir con su pequeña paz consternada, dejemos a mamá puesta a remojo, a mamá adquirida en un saldo de miedo y limosna con papá bebiendo hasta cuando dormía.
Ya sé que era una leve resolución siniestra y egoísta, pero a veces una piensa con lo que no tiene que pensar y se relame con esa perversión momentánea que solíamos tener algunas adolescentes, y se terminaba siempre cambiando de opinión en unas pocas horas, aunque siempre quedara presente una uña de odio, un deseo inmaduro de maldad sin estreno.
Sabía que la noche era buena con ella, sabía que era siempre buena con ella y que no podría ser de otra forma, que la noche debería prestarle el cobijo adecuado. Y mientras que mamá estaba durmiendo me atreví a quitarme el camisón delante del espejo para que se multiplicara la escasísima desnudez que solía enseñarme a mí misma normalmente por aquellos años.
Mis pechos estaban contentos hace 32 años. Mis pechos estaban vivos y seguían las curvas religiosas, se pudiera decir, hace 32 años ¡De qué manera ha pasado la alegría al menos de la carne ahora! ¡De qué forma estos pechos de ahora están sujetos a otras leyes fundamentales y prolijas que nada tienen que ver con las pasadas!
Entonces eran dos pequeños animales erguidos, mis pechos curiosos. Sentía como si se movieran. Y se movían aliviados y grotescos a la vez, mis pechos tan jóvenes y violentos.
Recuerdo que rocé mis pezones hasta que se erizaron, hasta que se pusieron nerviosos. Y descubrí que me gustaba demasiado que se pusieran así, atrevidos e inquietos como si tuvieran toda la vida por delante.
Cuando miraba mi cuerpo sentía que mi vida se había desangrado, mamá, que la había desangrado yo misma con mi cretina terquedad para el sexo; después de todo quién era yo para negarle nada a mi cuerpo tan cretino de intenciones, qué clase de cosa rara era yo para hacerle eso a mis quince años con tantas ganas de alimentarse ellos solos… y mis quince años cristales allí con aquella vocación por abrirse paso, y no para esperar a que otros brazos y otras manos sucias y equivocadas los distrajeran en callejones infames, callejones de pasillos que bien podían terminar -y claro que terminaban- en mi habitación asesinada por los rayos de aquella luna maligna de cuchillos colándose por las persianas de la cara amarga de mi cuarto.
Cuánto sentí, cuánto siento aún haberle dicho que no a Martín el día de la arena, el día en que su cuerpo sudaba por mi carne y sus ojos latían tanto como su hermoso corazón, Martín, pudiste tenerme, hacer lo que hubieras querido conmigo, porque se supone que para eso estabas en el mundo, para latirte en mí; para eso temblabas el día de la arena, porque tu cuerpo sabía cuál era su destino, no sólo aquel día sino todos los días, Martín, toda tu sangre lo sabía, todas tus venas convertidas en pequeñas cuerdas puestas de pie para sanarme, para aliviar mi deseo voraz y precoz igual que el tuyo. Y sin embargo yo negando la vida de dos cuerpos que ya estaban juntos por definición, por matemáticas, por destino e inercia el día de la arena, Martín, perdóname. Me desangré sola y mezquina. Yo tan cerrada y poca, y tú tan suelto, tan holgado y abierto. Era también algo así como empezar a morirse. Era morirse, querido Martín, no sabes cuánto y qué a menudo me solía morir yo sola como una perra.
Y mientras que mamá dormía, mientras que mamá estaba durmiendo, pensaba en Martín y mi cuarto se estrechaba, tenía su ternura allí en el lado dulce de mi cama blanda, en el lado dulce de mi habitación, y no en el lado amargo, en el lado en que me obligaban a mirar aquellos objetos sin ningún alma para reforzarse siquiera.
Hacía calor, hacía demasiado calor las noches en que mamá dormía. El calor era un velo sensual que humedecía mi piel como una creolina salada, como una mermelada que se podía peinar con una espina de pescado. El calor era un oscuro síntoma, un movimiento, una mata invisible que me rodeaba, que se me adhería a todas partes.
Acaricié la largura de mis piernas que aún tenían tiempo para el milagro de crecer más y, con mis manos, como dos aventuras inconsecuentes, me perseguí, me toqué, me hice el amor con la lentitud del silencio y mi propia humedad era la humedad ancha y avariciosa de todas las mujeres que se equivocaron una vez, y la humedad de todas las niñas que no quisieron amar cuando debían.
Estoy segura de que sentí a Dios entre mis dedos y que mis dedos estaban entre mis piernas y que Dios era Martín oloroso y fácil amándome como debieron amarme los hombres inequívocos que me pertenecían por determinación lógica, y que ignoraba si compartirían mi vida o no. Estoy absolutamente convencida de que Dios estaba y estuvo en mis dedos y entre mis piernas haciéndome justicia como se le debe a toda una mujer.
Y entonces respiré el alma de todos esos hombres que existían o existirían para mí o no, respiré con una bocanada de ansia, de angustia, quise tragarme el aire como si fuese una masa sólida y espesa. Llegué a marearme envuelta en un placer desconocido y precioso. Mastiqué el aire de una rara locura -lo único impropio para mi edad- y me ahogué, temblé como jamás había temblado -si exceptuamos el pánico hacia el hombre que tanto aborrecía-, y luego me vacié en un tierno duermevela.
No sé si dormité después, no sé si me quedé dormida, pero sí recuerdo que me arrebujé en la tranquilidad y la calma y que mis ojos se clavaron en el lado amargo de mi cama blanda, en el lado amargo de mi habitación y los rayos de luna como cuchillos de luna.
Y suele suceder dentro del horror -durante y dentro del horror- en el horror sucede que, como un reflejo para evitarlo, tenemos la tendencia a fijar nuestra vista en algo inanimado -cuando estamos ahí metidas, amarradas en el puro horror- como si aquella evasiva falsa y autista nos sanara las heridas, nos salvara en cierta forma pobre, como unos trapos mojados en toda la malicia que puedan profesarnos a veces, como si las garras estuvieran allí para inmovilizar tu cabeza.
Y por eso no podía dejar de observar los objetos que ya no significaban nada para mí, aquellos objetos que estaba obligada a mirar sobre todo en las noches de la luna maligna, en las noches de los rayos como cuchillos entrando a través de la persiana mientras que mamá dormía. Me daban pena aquellos objetos que perdían el alma del todo.
La noche pareció despertar mientras mamá dormía. Afuera rugió una extraña lluvia que iba a parar enseguida, pero que ya empañaba el aire y los cristales con una pesada ola de vapor de agua.
Me movía con libertad, con esa libertad que tenemos los humanos cuando estamos solos. Sin embargo no pensaba con la misma libertad. Me era imposible no recordar el día de la lluvia. Era una costumbre que el recuerdo de aquel día nefasto -tanto para mí como para mamá- fuera una recurrencia inevitable, casi cotidiana.
Papá había llegado de la calle lleno de injurias y de alcohol el día de la lluvia. El agua le caía de la gabardina y le empapaba las galochas. Se insultaba los pies como si no formaran parte de su cuerpo.
No saludó. Recorrió el pasillo de la casa pasando puertas, ignorándonos, como si viviera solo. Se subió a una silla de la cocina buscando una botella de ron que guardaba en uno de sus escondites de la alacena. Nadie sabía por qué la botella no estaba allí, ninguna de nosotras probaba el alcohol y nos miramos como embobadas, bobas, enloquecidas, como asustadas, y por supuesto que a mamá no se le había ocurrido cambiarle de sitio la maldita botella a pesar de que conociera todos sus rincones secretos.
Entonces papá comenzó una búsqueda desordenada y furiosa. Buscaba el territorio de mamá, el dolor de mamá, su jungla particular, hacerle daño a sus tesoros o lo que él creía que eran sus tesoros. Hizo un verdadero estropicio con las plantas, especialmente se ensañó con el ficus y las mil enredaderas que caían de encima del modular; tiró y se regodeó arrancando las hojas de una colección en inglés de Las mejores novelas del siglo XX, de tapas duras; le dio una sacudida al jarrón de bronce del centro de la mesa y cuando llegó al juego de té de porcelana china mamá gritó como una niña, un grito mínimo, como una rama partiéndose, pero se dio cuenta de que si reaccionaba así, entonces se lo hacía más fácil a papá, era como enseñarle el camino correcto. No tuvo más remedio que callar hasta que él se cansara.
Lo último que arrojó papá contra una esquina fue el enorme candelabro de plata que la abuela le había regalado a mamá en un aniversario de bodas. El mutismo de mamá, en principio, hizo que papá cediera, que mirara en el suelo su obra de la que mañana debería arrepentirse como siempre hacía.
Él se sentó en el sofá odiándose tanto como odiaba a mamá, con aquella mirada de oscuro fracaso.
Pero el recuerdo de la noche de la lluvia suele aparecer en mi memoria sobre todo con la confesión de papá que yo pude oír desde la parte amarga de mi habitación. Le dijo “desde ahora voy a destrozar todo lo que ames”, con eso quería decir que iba a matar el mundo que mamá adoraba, y recuerdo que el razonado terror de aquella frase me provocó una segunda menstruación hasta entonces desconocida, acompañada de vómitos y escalofríos. Y recuerdo, sobre todo que cuando me asomé a la puerta del salón para ver si todo había pasado, la mirada de papá se clavó en mis ojos de una forma diferente.
Siempre me siento miserable al recordar que aquella noche papá le pegó hasta las tantas y que yo no pude explicarle a mamá por qué no me metí en su cuarto para defenderla, por qué me conformé sin hacer nada más que escuchar su llanto violado e imperfecto; por qué me quedé como una cucaracha aplastada, como una muchacha inútil con la oreja pegada contra la pared oyendo para mí toda la infamia, cuando para ella era todo el dolor y toda la locura.
Supongo que no era difícil confundir el odio con la locura. Todavía no lo es, aunque el odio sea un ejercicio racional y humano. La locura es un bicho al que no se puede llamar cuando tienes ganas de morirte, por ejemplo, es un virus que te mete pájaros en la cabeza y que luego tú no te das ni cuenta de que los pájaros están ahí como turbios inquilinos de una pesadilla.
Una tarde me acerqué a los dos sauces en donde esperaba siempre a Martín. El lugar donde quedábamos era un banco de madera entre los dos sauces. Aún existe ese banco de madera en la finca herido por la humedad y por los malos días de otoño.
Había quedado con Martín a las 6 y 30 como casi siempre para hablar de bobadas e iniciarnos en ciertas caricias inexistentes. Supongo que no tendríamos mucho que decirnos, tal vez sólo pensaríamos en lo que no habíamos hecho en el día de la arena. Yo tenía un vestido celeste muy cómodo y unas sandalias blancas. Me había atado el pelo con dos coletas. No sé por qué me pareció que las nubes comenzaron a caminar más tristes, se movían más tistes y rojizas cubriendo el plomo del cielo. Hacia las 7 y 15 por mi reloj de pulsera me preocupé, comencé a preocuparme y pensé qué tonta, si en realidad no sabía ni sé ahora si Martín era puntual o no, pero pensé también qué tarado Martín por no llegar a tiempo.
Había mirado el árbol de horneros que siempre solíamos comentar como si fuéramos profesores de Ciencias Naturales y me fijé en que el hornero no salió del nido ni un momento.
Al lado del árbol de los horneros divisé los zapatos marrones que se acercaban hacia mí, hasta que se pararon en el otro lado del banco. No tardó mucho. Yo sólo miraba los zapatos marrones con aquellos agujeritos, aquellos hoyos horribles llenos de barro o de arcilla roja. El encuentro fue breve como un pedazo de corazón que se escupe.
-A ese amiguito tuyo no lo vas a ver nunca más... -me dijo papá, pero no me lo dijo como una orden... me lo dijo con la seguridad con que lo pudiera decir Dios.
Ahora, después de estos 32 años vividos a dentelladas, ahora que ya no suelo mirar mi desnudez en los espejos porque me sigue dando rabia el desperdicio del tiempo, ahora que me siguen mirando con sorna los inoportunos relojes y los impertinentes reflejos que no te dejan vivir ni una hora más ni una de menos, ahora que soy consciente de que mi hija está durmiendo en la habitación contigua a la mía y que supongo que también ella disfruta con la paz de saberme dormida tantas veces cuando duermo tanto como mamá dormía entonces, encuentro una pavorosa continuidad en esta misma casa, una recurrencia abominable, porque no soy capaz de olvidar los primeros ruidos de llaves en la puerta, las monedas en los bolsillos; oigo de veras ahora y otra vez las bisagras y la tos de tabaco; el siseo de las suelas contra las baldosas, el ronroneo de una voz cansina y amarga.
Ahora, después de 32 años donde no he podido aún pegarle una definitiva bofetada a esta burla del olvido, oigo y veo los pasos de papá por el pasillo y tengo la certeza de su insomne murmullo contra la vida, de nuevo la certeza de su insensatez al llegar hasta mi habitación -a la de Julia ahora-, su enorme mano grasienta doblando, como si fuese un junco el picaporte de bronce, su sombra de rascacielos que se arrimaba al lado amargo de mi cama, al lado más amargo de mi habitación -de la de Julia ahora- aún se sienta despacio balbuceando que no se puede llorar así como estoy llorando, Beatriz, que papá sería incapaz de hacerte ningún daño, Julia. Entonces era cuando tenía que mirar para otro lado como si así se pudiera mitigar el dolor de la infamia, era cuando tenía que mirar obligada por las garras de papá los objetos que perdían el alma del todo, de una manera tan fácil, y era cuando sentía los rayos de la luna como cuchillos colándose por la persiana mientras mamá ahora no dormía, porque mamá no podía dormir ahora sosteniendo en alto aquel pesado candelabro de plata por detrás de papá, haciendo lo que debía de hacer, entonces a sus años, mamá, gracias, lo mismo que yo estoy haciendo ahora a mis años por mi querida Julia.
Juan García Castiñeira, España © 2004
jfgarciac@yahoo.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: