![[AQUI]](aqui.gif)
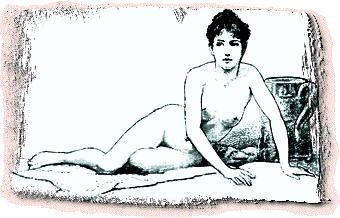 Ya no es lo mismo. Aunque seguimos respetando la costumbre de reunirnos
en la plaza a las seis de la tarde y don Batista sigue tocando su
acordeón desvencijado, todo resulta distinto. Falta ella. Y no podemos
sentir la excitación y el júbilo que nos había deparado el espectáculo a
lo largo de tantas jornadas, ni los dedos del viejo se muestran ágiles y
entusiastas sobre las teclas sucias, ni la música representa un bálsamo
vital y gratificante. Nos cuesta aceptarlo, admitir sin protesta que por
culpa de la intolerancia y el despecho de unas solteronas ya no podemos
gozar del esplendor y la algarabía que Julieta lograba conferirle a las
últimas horas de la tarde.
Ya no es lo mismo. Aunque seguimos respetando la costumbre de reunirnos
en la plaza a las seis de la tarde y don Batista sigue tocando su
acordeón desvencijado, todo resulta distinto. Falta ella. Y no podemos
sentir la excitación y el júbilo que nos había deparado el espectáculo a
lo largo de tantas jornadas, ni los dedos del viejo se muestran ágiles y
entusiastas sobre las teclas sucias, ni la música representa un bálsamo
vital y gratificante. Nos cuesta aceptarlo, admitir sin protesta que por
culpa de la intolerancia y el despecho de unas solteronas ya no podemos
gozar del esplendor y la algarabía que Julieta lograba conferirle a las
últimas horas de la tarde.Instintivamente aguardamos su regreso. Para seguir cumpliendo la cita iniciada cinco meses atrás, cuando había dado por primera vez una muestra de su destreza y contagiosa alegría al detenerse frente a don Batista -que ubicado en un rincón de la plaza, durante algunas horas apretaba el acordeón en un intento por lograr que, en retribución por su tarea o por simple conmiseración, la gente depositara alguna monedas en la caja de madera que tenía al lado -y súbitamente comenzó a moverse al ritmo de una tarantela. Ágil. Sensual. Apasionada. Y desde entonces, al principio por curiosidad y después por inocultable gusto y bienestar, cada día fuimos más los que nos congregábamos allí, subyugados por la presencia de esa muchacha que, al bailar un vals o una polka, despertaba encendidos aplausos y gritos de felicidad y admiración.
Fue el inicio de algo nuevo. El hecho que desvaneció la apatía del pueblo. Impacientes esperábamos que dieran las seis para acudir a la plaza. La casi indiferencia con que desde hacía tres o cuatro años observábamos a don Batista instalarse allí para tocar el acordeón como el único recurso para sobrevivir después que la progresiva torpeza de sus manos artríticas lo obligó a desertar del Sexteto Rojo donde siempre había sido una figura destacada, dio paso a un repentino interés. No por él, sino por Julieta que tuvo la virtud de hacernos vibrar de fervor y deslumbramiento por la gracia que reflejaba en cada gesto, por la cara luminosa de felicidad, por la belleza de sus piernas. Sin duda el más beneficiado resultó el viejo, al comprobar el incremento de sus ganancias de un modo que nunca había imaginado, pues el placer y el agradecimiento parecían tornarnos a todos mucho más generosos.
Así incorporamos a las costumbres arraigadas en el pueblo esos instantes de recreo que, después de vegetar tanto tiempo en un clima de chatura y casi imbatible melancolía, nos mantenía excitados, disfrutando una desconocida cuota de júbilo y entusiasmo. Y por eso la sorpresa se transformó de inmediato en rechazo e indignación cuando empezaron a surgir las reacciones adversas.
La primera en dar la voz de alarma fue Clotilde Macario. Qué vergüenza. Esto es un escándalo para el pueblo, casi gritó como para que todos pudieran oírla al cruzar la plaza rumbo a la iglesia para asistir a la misa de la tarde. Sólo nos mereció una sonrisa divertida, pues ese comentario correspondía a la óptica sombría y de inexorable censura con que observaba cualquier cambio en los hábitos establecidos por la tradición. Pronto comprendimos que era algo más que una protesta aislada. Otras solteronas, Zulma Zapattini y las hermanas Blasco, tan agrias y reacias como ella para aceptar cualquier manifestación de humor y distensión, la apoyaron en la campaña por erradicar la perniciosa costumbre de congregarse todas las tardes en la plaza para escuchar la música interpretada por don Batista y observar a una muchacha bailando de manera desenfadada, con gestos lascivos y dejando parte de su cuerpo al descubierto en un claro atentado al pudor y la decencia. Además de difundir sus exagerados argumentos por todo el pueblo en busca de adeptos, no tardaron en pasar a una acción más agresiva para frustrar el espectáculo: ruidos con pedazos de lata y madera, gritos de horror en defensa de la moralidad. Se produjeron forcejeos, discusiones, cambio de improperios con quienes estábamos dispuestos a defender esos momentos de solaz y beneplácito. Ante el fracaso de sus intentos, buscaron el apoyo del Padre Joaquín, quien, a través de cada homilía, pidió a los habitantes que mantuvieran una conducta decorosa, que no perdieran tiempo en diversiones frívolas, que no hicieran exhibición obscena del cuerpo. Aunque evitó cualquier referencia concreta, no hubo dudas hacia dónde apuntaban sus dardos. Y las consecuencias se notaron muy pronto.
Primero comenzó a reducirse el grupo que se reunía todas las tardes en la plaza. Después faltó Julieta. Súbitamente. Un día, dos, tres. Muy pronto todas las conjeturas quedaron relegadas por una realidad casi inaceptable: los padres, para evitar que siguiera bailando y dejara de ser el centro de las habladurías y las reconvenciones que sin duda los llenaban de bochorno y vergüenza, decidieron enviarla a la casa de una tía en la capital de la provincia. Por último, don Batista, ya sin los bríos de tantas otras tardes, con un desánimo que apenas le daba fuerzas para apretar las teclas, dejaba escapar del acordeón un sonido infinitamente triste y, alrededor, nosotros, los seis o siete fieles que seguíamos acudiendo a la cita, empecinados, con la remota pero acuciante esperanza de verla otra vez a ella, contagiarnos del ímpetu y el goce con que bailaba cada pieza, deslumbrarnos con la visión de su piel blanca y tentadora.
No. Ya no ocurrirá nada de eso. Ahora, como para revelarnos de que ha concluido tan regocijante etapa, poco antes de las siete, cuando las primeras campanadas llaman a misa, aparece Clotilde Macario o las hermanas Blasco o Zulma Zapattini, o todas juntas, hieráticas y con aire de soberbia, casi sin poder disimular una sonrisa de satisfacción y orgullo. Con extrema lentitud, como si llevaran a cabo una ceremonia de la que nadie debía perder ningún detalle, dejan caer algunas monedas en la caja de don Batista. Súbitamente caritativas. Con el claro propósito de reflejar un halo de poder y superioridad.
Para nosotros no es más que la forma descarada de aplacar un atisbo de culpa o dar una ínfima y ofensiva recompensa por los esplendentes momentos que nos han robado.
Ángel Balzarino, Argentina © 1999
balzarino@arnet.com.ar
http://www.rafaela.com/balzarino
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: