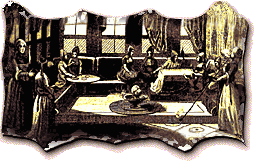 Mientras el mundo sea mundo
Mientras el mundo sea mundovivirá el cocodrilo sobre la tierra
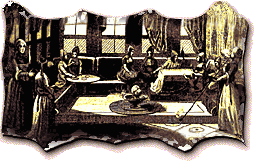 Mientras el mundo sea mundo
Mientras el mundo sea mundo
vivirá el cocodrilo sobre la tierra
Sentado en mi mecedora, te espero. Junto a mí, una botella de ron, un par de habanos, y las suaves notas de Ignacio Cervantes crean la atmósfera para tu llegada. Te he esperado todo el día. He arreglado la casa especialmente para ti. Con un trapo de franela desempolvé algunos recuerdos de mi memoria. Lavé y tendí la nostalgia, para que parezca nueva, fregué con tesón algunos restos de cochambre que había en mi corazón, y finalmente pasé un lánguido mechudo por el suelo, remojándolo en una cubeta de añoranza, para dejar en todas las habitaciones cierto aroma a melancolía.
Suena el timbre. Eres tú, Arlena. Tu figura bajo el dintel de la puerta me es extrañamente familiar. Me saludas con un desparpajo inusual para una cita como esta, luego inundas con tus pasos toscos, levemente hombrunos, el pasillo que da hasta la terraza. ¿Qué buscas en mis historias cubanas? Recuerdo bien los pretextos que argüíste al teléfono para lograr la cita, aun resuena en mis oídos el trémulo hilo de voz fingida que me rogaba hablar de Cuba. Inventaste mil historias, me contaste que nunca habías puesto pie en Cuba, que soñabas con la isla. Pero yo no te creo nada. Me niego a aceptar que has olvidado. Por eso te observo extrañamente, intento hacer a un lado el rojo desmesurado de tus labios, el tinte dorado de tu pelo, y te busco en esas manos recias que te es imposible disimular. ¿Qué escondes debajo tu atuendo? ¿Es que vienes a enfrentar tu fantasía con mi recuerdo? ¿Acaso esta confrontación de realidad con sueño nos servirá de algo? No tengo respuestas, sólo anécdotas de una ciudad llamada La Habana, tan distinta a la de ahora: una ciudad sin freeways, de calles bicicleteras en donde no había anuncios luminosos, ni cárteles de droga, ni autos de lujo. Viejos recuerdos de cuando decir Cuba significaba algo más que decir Miami.
Te sirvo el primer vaso de ron, que produce en tu rostro el mismo efecto evocador que en nosotros, los viejos adictos a La Habana, vampiros del Vedado, piratas del Caribe, catadores de ron. Era tal nuestra obsesión que ya no importaba quién era Sergio o quién era yo con tal de soñar con Cuba, volverse un obseso de Cuba, tirar las quincenas por las ventanas de las agencias de viajes por estar en Cuba, mentir por Cuba, ¿qué Cuba, cuál Cuba, la Cuba que recorremos mirando de reojo desde nuestra turística burbuja neoliberal, la Cuba que lleva la gente adentro, la Cuba del sexo, la Cuba de la pobreza, la Cuba del balsero, la Cuba de la educación? ¿Cuál de ellas? Todas, la que sea, la que se deje (más ron). Como una adicción, damos cualquier cosa con tal de traer a Cuba en las venas. Como vampiros: mentimos, acechamos, mordemos, huímos. Todo por estar en el avión, frente a un vaso de ron, con la isla justo abajo de nosotros. Yo, nosotros: las personas -como las ideas, como las palabras- se disuelven en el alcohol, que es nuestra música de fondo para esta realidad. Cuba es nuestra droga, nuestra religión.
Abres tus ojos Arlena, me miras sin comprender, como si entre este flujo de palabras escucharas vagas resonancias de un pasado que no atinas a recordar. Y yo te hablo de Sergio, vampiro mayor, Rico Mac Pato, espaldas anchas: mi sombra cubana. Apenas nos conocíamos cuando viajamos a la isla por primera vez. Íbamos a Cuba como quien va a una gran feria sexual: cargados de medias, chocolates, aretes y lápices labiales; en cada baratija veíamos un cuerpo desnudo, una aventura, unas cuantas gotas de placer. Sin embargo, el primer golpe a nuestros prejuicios (a nuestra estupidez) lo recibiría Sergio en la dilatada circunferencia de sus pupilas, en su garganta sin voz cuando una rubia, después de cuatro horas de mascar el mismo chicle, le espetó a la cara "El chicle engaña al hambre y me ayuda a no pensar". Sergio recordó entonces su auto de lujo, su reloj tan caro, su chequera sin límites, y mejor se echó un chicle a la boca, para dejar de pensar.
Nuestro primer contacto profundo con La Habana ocurrió en la Plaza de la Revolución, semivacía. Sergio y yo compartimos ahí una botella de ron con el Che -que colgaba del Ministerio del Interior- y con un gran José Martí de piedra que se hallaba frente a nosotros. Lo miramos fijamente, depositamos nuestras pupilas de alcohol en sus ojos de piedra; nos hipnotizó, nos levantó tan alto que se podía ver la isla entera, nos tomó por los costados y, en un vertiginoso transitar que apenas dejó huella en la memoria, nos llevó hasta el Morro, por todo el Malecón, por el Vedado, luego El Capitolio, para abandonarnos a nuestra suerte en La Habana Vieja, donde despertamos apenas con un vago recuerdo, aun sin salir del trance. La hipnosis nos duraría seis meses, como si la mirada del ilustre cubano se nos hubiera clavado dentro, para marcarle el paso al corazón, y hacerlo latir al ritmo de un son cubano.
Lentamente se mezclaron en nuestro organismo los elementos exactos que al correr por nuestras venas nos dejarían indefensos ante la adictiva necesidad de volver. Esa incomparable forma de besar de las cubanas, ese succionarte la lengua entre los labios, como si quisieran lamerte el alma. Tengo en mi boca la primera noche, con una morena de mirada ausente; después de besarnos me dio lecciones de baile, y bailamos hasta hartarnos. Fue ella quien descubrió ante mí esa forma cubana de embarrar las caderas contra el cuerpo, en un ritual herético para ahuyentar las penas cotidianas, para generar calor cadera con pelvis, pelvis con deseo, deseo con dolor. Contrastes, Arlena, los contrastes tan terribles de exprimir la vida junto a ellas, de tener tan cerca la felicidad, para llegar al hotel y observarlas hartarse de caramelos, y así engañar al hambre que casi habían ahuyentado con el baile. Después, el amor entre ruidosas envolturas de celofán, a espaldas de una realidad tan lejana, allá, tras la ventana, fuera de la habitación.
En la víspera de nuestra partida fuimos a la playa. Nos untamos bajo la piel bloqueador solar de cuarenta grados de licor, mezclado con refresco de limón. Nos echamos sobre la arena, a curarnos la inminente nostalgia que ya nos empezaba a calcinar. Hoy, después de tantos años, me arrepiento de no haber sujetado mis pupilas, que rodaron hasta encontrarse con los enormes ojos verdes de Dania, nuestras miradas se entrelazaron de tal modo que formaron un nudo imposible de desatar. Sin mucho control sobre mis actos me levanté, serví en un vaso un poco del bloqueador solar y le invité un trago que compartió con su amiga Mayelín, quien para entonces ya se había comido a Sergio con los párpados.
Por la noche, fuimos juntos a bailar al Galeón: una embarcación que bordea ominosamente La Habana exhibiendo ante la gente un bullicio ajeno, inalcanzable, con precio en dólares y música en inglés. Dania y yo nos abrazábamos junto a la borda. A nuestras espaldas, La Habana se adornaba con las perlas de luz que el racionamiento había olvidado. Frente a nosotros, la total oscuridad. Ni un punto de luz en donde apoyar la mirada. "Para allá, a unas cuantas millas, está Miami" musitó Dania. Los dos enmudecimos. En su rostro brillaba el deseo más sombrío de su ser: escapar, alcanzar el horizonte; perderse a lo lejos, entre el negro reflejo del mar.
Como buenos vampiros, pasamos la noche en vigilia. Como si la vida nos fuera en ello, exprimimos hasta el último instante en La Habana. Nos arrepentimos una y mil veces de no haberlas conocido antes, dejamos que el nuevo amor nos quemara hasta la médula, para partir de Cuba con la promesa de volver en menos de tres meses a vivir lo que el boleto de regreso nos había arrebatado.
Ya en casa, caímos gravemente enfermos de una patología ocular denominada gris ciudad. Una dolencia que deprime las córneas, nubla los ánimos y encoge el corazón. El eje de nuestras vidas se trasladó a la isla, perdimos amistades, y temas de conversación; Sergio se olvidó por un tiempo del auto, de los lujos, y sustituyó su característica liviandad por un gesto adusto y un carácter taciturno, que sólo se iluminaba cuando borraba la cuenta regresiva -religiosamente actualizada en la pizarra de la oficina- restando un día a la tristeza. Sumándole uno a la ilusión.
Poco recuerdo de aquellos tres meses tan oscuros, quizá solo el enorme cero que colgaba en la oficina, como señal de que la cuenta había llegado a su final. En el aeropuerto, antes de salir, nos tomamos la primera instantánea, en donde se aprecian un par de dentaduras resplandecientes de felicidad. El avión tardó años en llegar. Al aterrizar, el piloto se llevó una carretada de aplausos que casi no se oían, pues provenían únicamente del par de vampiros borrachos, sentados en el rincón más lejano de la zona de fumar.
Bajamos del avión. Escudriñamos entre la gente hasta encontrar un par de vestidos embarrados bajo una ridícula bandera mexicana que ondeaba sin cesar. ¡Ay Arlena! cómo describirte los abrazos, la luz, la intensidad. Arlena, Arlena, cómo hacerte recordar las que a la postre serían nuestras últimas horas de felicidad. En la segunda conquista de Cuba, Sergio y yo construimos un extraño matrimonio bien avenido, cimentado en un perfecto crisol de bromas, estupideces, carcajadas e intrascendencias. Les llevamos la segunda revolución, las hicimos reír enriqueciendo el humor cubano con nuestro típico sonsonete, tan de acá. Las hicimos olvidar tanto y tan pronto el drama cotidiano que cuando partimos de nuevo no nos pudieron olvidar. Basta con enumerar algunas instantáneas: Sergio y yo de cabeza en las escalinatas del Capitolio, Sergio y yo encaramados en sendas columnas, con majestuoso gesto de próceres de piedra. El par de piratas atropellados por un jeep soviético de los años sesentas, dos ridículos vampiros bailando en la playa, abrazando un árbol, o a punto de caer del Malecón. Y las viejas calles de La Habana como telón de fondo, con sus edificios derruidos, bombardeados por las privaciones, pero conservando aun su majestuosidad. La Habana se asemejaba por aquellos días a una anciana prematura, posando desnuda, con el cuerpo devastado pero el semblante altivo, y una permanente sensación de frágil belleza, siempre a punto de apagarse, sin desaparecer jamás. El tiempo se nos escapó de entre las manos. La última instantánea es un río de miradas líquidas inundando el aeropuerto, los abrazos finales, los rostros perdidos buscando el suelo, y una última botella de un ron con sabor a hiel.
Por algún fenómeno inexplicable de polución espiritual, las olvidamos tan repentinamente como nos enamoramos de ellas. Ya en casa la realidad nos saltó a la cara, contundente: Sergio, casado. Yo, comprometido. Y enclavadas en medio del Caribe, Dania y Mayelín enviando cartas y telegramas sin respuesta, creyendo en nuestras promesas, aferrándose a ellas como su única tabla de salvación. En el proceso de putrefacción de nuestras ideas, mitificamos tanto el primer viaje que quisimos repetir la odisea, regresar al trueque de sexo por cuentas de vidrio. Y no ver a nuestras amadas cubanas nunca más. Es aquí, querida Arlena, donde inicia el tercer viaje, ahorrando de nuevo, atragantando las carteras con billetes verdes, deseando ver al par de piratas saquear La Habana otra vez. Es aquí, Arlena, donde mi memoria se nubla, como protegiéndose a sí misma de la fatalidad. En el tercer viaje no hay cubanas, no hay besos, no existe el Malecón. Solamente alcohol. Ethilos en la sangre, y un contradictorio deseo de ver a Dania otra vez.
Llegamos a su casa. Golpeo la puerta tres veces. Abre su madre. Nos mira. Nos vuelve a mirar. Una sombra de muerte cae sobre las cuencas de sus ojos. Ojos de madre que condenan. Ojos que se deshicieron en llanto al ver a Dania y a Mayelín partir en balsa desde la playa de Cojimar. Ojos muertos, que cierran la puerta sobre nosotros, como quien echa una losa sobre dos tumbas. Cual hierro hirviente, se hunde en nuestras conciencias la imagen de esa balsa que nunca conocimos. Las imaginamos agitando los brazos, compadeciendo a los que se quedan, esperando algo del mar. Y mientras la balsa se hunde en nuestro arrepentimiento, sentimos como se derrumban sobre nosotros los ojos de piedra de Martí. Salimos del trance. Entramos al infierno.
Lentamente subimos las escaleras del hotel. Caemos de bruces sobre la cama. Sobre los aretes, los caramelos, los lápices de labios. Se nos nubla la mirada. Se nos encoge el alma. Con nuestro llanto hacemos un mar. De nuestra cama hacemos una balsa, y por todo equipaje llevamos las malditas baratijas, que en un arranque de ira Sergio arroja por la ventana.
Los viejos vampiros, el par de piratas, los radiantes adictos. En ellos pensaba mientras abordaba el avión que me sacaría de Cuba. Me compadecía de Sergio, que no pudo cargar con sus culpas y corrió a los campamentos de refugiados. Buscó en Guantánamo. Luego en Panamá. Después en Miami, para finalmente refugiarse él mismo en un hospital psiquiátrico, bajo una blanca sábana de locura que lo protegiera de la realidad. El ciclo se había cerrado. Al ascender por la escalinata del avión dejaba atrás seis obsesivos meses de un ir y venir del carajo, para empezar a cargar yo solo con un par de cadáveres flotando inertes en el mar. Ahora rompes en llanto. ¿Por qué lloras Arlena? Te extiendo mis brazos. Ahora tus lágrimas caen sobre mi regazo. Me apeno por ti, por el recuerdo que perdiste, por todo lo que has olvidado. Te quisiera regresar los sueños, quisiera devolverte la ilusión, quisiera recuperar aquella Cuba que perdimos, quisiera llorar contigo, y mientras esto te digo cierro los ojos para no mirar nada al besarte. No quiero sentir lo que siento, no quiero que succiones mi lengua de esa forma, no quiero tener el mar en los labios, no quiero regresar a La Habana jamás. Arlena, Arlena, deja de fingir, dejemos de representar esta farsa, pues bien sabemos que tu amor cubano murió en la misma balsa que el mío. Arlena, cómo es eso de que nunca has puesto pie en Cuba, si has ido a la isla tantas veces como yo lo he hecho. ¿Por qué debo seguir llamándote Arlena, si a Arlena la inventaste en los campos de refugiados, cuando buscabas lo que nunca encontrarías? ¿Por qué llamarte Arlena, si con tu locura dejaste sobre mis hombros un costal lleno de remordimientos, que cargué por tantos años? ¿Por qué llamarte Arlena, si tú mismo te estremeces de haber recuperado, en un clandestino beso de vampiros, la Cuba que perdimos?
Ahora tú también has regresado. Te miras al espejo. La pintura se ha corrido en tu rostro, descubriendo al viejo pirata, devastado. Te observo echarte encima tus espaldas de antes, y salir sin siquiera mirarme. Yo domino este brutal impulso por seguirte, y permanezco sentado, dejando resbalar el ron por mi garganta.
primavera '95
Jorge Harmodio Juárez, México © 1996
harmodio@hotmail.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: