![[AQUI]](aqui.gif)
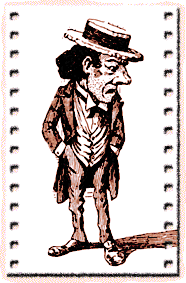 Llego a mi casa. Cierro rápidamente la puerta. Aún con las llaves en la mano enciendo la videograbadora; la cinta está exactamente donde la había dejado la noche anterior, en la misma escena reconfortante. Me siento en el sofá, cierro los ojos, inhalo profundamente. Y, durante un minuto, vuelvo a reconciliarme conmigo mismo.
Llego a mi casa. Cierro rápidamente la puerta. Aún con las llaves en la mano enciendo la videograbadora; la cinta está exactamente donde la había dejado la noche anterior, en la misma escena reconfortante. Me siento en el sofá, cierro los ojos, inhalo profundamente. Y, durante un minuto, vuelvo a reconciliarme conmigo mismo. Dice mi ex que yo no soy sino un resentido. También dice mi ex que yo vivo en otro mundo, que me gusta desentenderme de la realidad e inventar otra. Pero no es así. ¿Qué sabe ella, si es otra víctima de ese cauce arrollador, de esa corriente brutal y salvaje que es el mundo actual? Yo lo único que hago es justicia.
Por algún azar, de esos que plagan la existencia humana, yo grabé el error decisivo en la carrera de Norberto Baglio. Y lo que es lo mismo, por casualidad grabé el momento más trascendente de mi vida; que no lo haya vivido yo, que la situación en sí misma la haya protagonizado otro, creo que es lo de menos. De todos modos fue mi momento estelar, apenas un minuto, pero por él esperé desde siempre. Por eso me fascina revivirlo.
Tengo que reconocer que soy bastante insignificante. Detesto confesar mi edad, pero cualquiera puede deducirla porque las canas hace rato subsisten en una parte de mi cabeza, igual que le sucedió a mi padre cuando tenía esta edad, y por eso odio las canas, la calvicie y a mi padre. Soy un modesto empleado en una tienda de abarrotes y no gano demasiado, apenas lo justo para subsistir. Apenas me hube divorciado –mi ex solía decir, también, que vivo rodeado de resquemores anónimos y amorfos– el dinero me alcanza un poco más y es lo que me ha permitido hacerme del grabador de vídeos. Continuamente recuerdo que pude haber sido alguien importante; por ejemplo, un gran ejecutivo, un famoso hombre de negocios, conocido y admirado por todos. Pude haber sido rico, famoso, con un nombre en el que pesara un prestigio grande e importante, como Norberto Baglio. Pero no fue así: el destino me jugó sucio.
Vuelvo a ver el momento, y cada vez me parece más emocionante y redentor. Es la final del campeonato del mundo. El tiempo reglamentario ha terminado y ambos equipos están empatados, de modo que es necesario recurrir a los tiros penales para definir la situación, el que los convierta todos será el número uno internacional. Uno de los compañeros de Baglio ha fallado el penúltimo disparo, de modo que su equipo está por debajo en el marcador. Baglio, que es el capitán de su selección tiene la responsabilidad de marcar gol, para que su equipo y, más aún, su país, continúe con vida en el torneo.
Desde el principio del juego, a Baglio le habían dejado la responsabilidad de cobrar el último penalty, para que así fuera él el encargado de iniciar el festejo al ganar oficialmente el competición más importante en el mundo del fútbol. Pero no fue así, no le tocó a él, como sí me tocó a mí esta vida. Por esa eventualidad invencible, por esos giros invencibles que tiene el mundo y que no derivan más que en contingencias efímeras y circunstancias fugaces, a él no le correspondió lo que estaba previsto. Como quiera que sea, su responsabilidad sigue siendo grande: de él depende la supervivencia de su nación.
En mi sofá, yo aguardo confortablemente. Subo el volumen del televisor; fijo la mirada en la pantalla y disfruto por millonésima vez de la escena. El estadio está atestado. La gente vitorea el nombre de Norberto Baglio y él parece ufanarse; la verdad es que está impávido y no muestra la menor señal de desconcentración; pero yo sé que está henchido de soberbia, no puede ser de otro modo. No se parece a mí: él es alto, moreno y apuesto. Está casado con una célebre cantante de música pop; por si fuere poco, es una mujer bellísima, no como mi ex que no podía ocultar la piel de naranja en sus muslos.
A mí ni siquiera me gusta el fútbol. Pero algo de ese maldito deporte entiendo, porque –las pocas veces que estuvo en casa– mi padre solía ver los juegos en la televisión. Mi padre también era empleado en una tienda de abarrotes, igual que su padre y su abuelo. Por eso quería que yo también lo fuera, y, durante mucho tiempo, di por seguro que el resto de mis días iba a circunscribirse al mismo almacén de comestibles en el que varias generaciones de mis ancestros habían dejado su frustración y su amargura. Y así fue. Yo fui víctima de una maldición que venía pasando de generación en generación, casi como una mutación genética. Apuesto a que los genes de Baglio contienen información para tener los ojos azules, como los suyos. Pero a mí me tocó esto. Yo he sido excluido de todo, excluido por fuerzas irresistibles y gigantescas, las fuerzas de la suerte.
Sin embargo, a escondidas de mi padre, mi madre logró hacer que yo terminara la secundaria. La verdad es que no me gustaba mucho estudiar; entonces, y todavía hoy, busco la forma más fácil de hacerme millonario, con el menor esfuerzo posible. Millonario como Baglio y como tantos que hay en el mundo. Seguro que él tampoco estudió mucho, quizá ni siquiera terminó la secundaria. Se me hace que la mejor forma de lograrlo es la lotería. Pues bien, aunque nunca fui un gran alumno y con frecuencia me escapaba de la escuela, no puedo negar que algunas cosas que aprendí me han servido un poco. Mi padre se puso furioso cuando descubrió que yo había estudiado hasta ese nivel; de modo que no entiendo cómo pude programar la grabadora para que registrara algo que solamente me inspira rechazo, sería que cometí un error. O un giro de la fortuna por medio del cual al fin encontraría un poco de equidad en mi vida. Creo que de eso se trata: a veces, muy de tanto en tanto, la fortuna gira a favor de uno. Y hasta a mí, a quien la vida se lo ha negado casi todo, me tocó –cuando menos lo esperaba– la revancha y el desquite.
Baglio se concentra; mira el balón, parece que hasta quiere besarlo; lo ase firmemente entre sus manos. Finalmente lo besa. Lo coloca en el punto penal. Con el dorso de la mano se seca el sudor de la frente. Sus compañeros se le acercan y le dan ánimo; primero Perrotti, después Zambrotti. Ancellotti y Maldinotti permanecen más atrás, abrazados por los hombros. Con deleite supremo, recuerdo que ésa es la oportunidad para empatar el marcador, para sobrevivir. Si Baglio mete gol, habrá una nueva oportunidad, y seguirán los penales, uno y uno alternativamente, hasta que algún equipo yerre y el otro anote. Pero si Baglio falla, el otro equipo quedará campeón.
Las tribunas tiemblan, por primera vez en todo el juego, los hinchas guardan silencio y se comen las uñas. Las cámaras hacen un primer plano de la esposa de Baglio, que junta las manos al nivel de la boca, como rezando. Es bellísima. No es ni del todo morena ni del todo blanca; es, más bien, de ese color indefinible pero hermoso de las mujeres mediterráneas. El cabello, largo y oscuro, no tiene la menor señal de tinte. Los ojos perfectos, también de negro intenso y brillante, las pestañas largas y curvas, la boca de un rosado fuerte, deliciosa aun sin estar pintada. Y es también exitosa y conocida en todo el mundo; para colmo se llama Victoria, como para humillar más al resto de los mortales. Por supuesto, se ha buscado alguien como ella, famoso y con dinero. Nunca se hubiera fijado en alguien como yo, porque seguramente ha de pensar que no estoy a su altura. Quisiera saber cuántos millones de discos ha vendido, supongo que muchos, debe tener las paredes de su mansión tapizadas con ostentosos anillos de oro y de platino. Está nerviosa pero trasunta confianza, en el fondo se ve que se siente segura; lógico, debe ser tan soberbia como su marido; por eso la odio, a ella y también a mi ex porque no era tan bella y por eso yo no podía restregársela yo en la cara a los otros, tal como Baglio hace conmigo y con el resto de la Humanidad. Por eso la odio a ella, a las mujeres bellas, a los hombres apuestos, a las cantantes famosas y a los futbolistas famosos.
Baglio se inclina, vuelve a acomodar el balón sobre el punto de penalty; aparta algunos hierbajos; la cancha está reluciente de verde, es claro que los organizadores del torneo la prepararon con esmero. Baglio retrocede un par de pasos para tomar impulso; apenas dos: es tan arrogante que cree que apenas con dos pasos puede anotar un gol, el gol decisivo. Respira hondo otra vez. Todos los especialistas en deportes dicen que es el mejor de todos los tiempos cobrando con pelota quieta. Además, es el capitán de su equipo; dicen que él fue la fuerza inspiradora que lideró a sus compañeros hasta la final. Todo el mundo suponía que, si su selección ganaba, él recibiría el trofeo, él sería el primero que sostendría en sus manos la copa del mundo, esa copa de oro sólido con la cual podrían solucionarse muchas necesidades de la gente común, como yo, que no tengo nada y nunca he tenido nada.
Debo admitir que jamás tuve éxito con las chicas. Todas se alejaban de mí, pero ninguna se molestó en decirme qué era lo que les disgustaba de mi personalidad. No importa, porque en el fondo yo sé de lo que se trataba; no era que yo les pareciera aborrecible, al menos eso es lo que creo ahora. Las cosas siempre se aclaraban cuando las veía paseando con algún niño de la alta sociedad, de ésos que tienen autos último modelo y se visten según la moda europea. Por eso odio a los ricos; por eso odio a los autos último modelo, a Europa y a su moda. Quizás en el fondo sí les parecía aborrecible: sé que soy bastante desgarbado; la prueba está en que hasta para conquistar a mi ex hube de sufrir y esforzarme montones. Ésa es una de las cosas que más me ha abochornado en la vida. Pero se supone que no importa; siempre he oído decir que lo que verdaderamente importa en una persona es su forma de ser, sus sentimientos y su bondad. Es más, si hiciera una encuesta entre todas esas chicas que en algún momento me rechazaron, y les preguntara cuál es la cualidad que más les gusta de un hombre, seguro que dirían la bondad, la ternura y quizá cuántas otras tonterías más. Por eso yo sé que no es eso. También se supone que, aunque yo esté barbudo o sucio me deberían querer igual, porque lo importante es lo interno. Así que no es eso. Yo sé que todas ellas son chicas tontas, alienadas y enajenadas. Sé que son de las que viven soñando con galancitos de Hollywood, muy apuestos y todo pero muy huecos, como Norberto Baglio. Ellas quieren ser como Victoria. A todas ellas les han lavado el cerebro y les han hecho creer estupideces, lo que otros quieren que nosotros creamos, los residuos, la basura de la cultura dominante. Por eso odio a los galancitos de Hollywood y a la cultura dominante. Por culpa de ellos es que yo he sufrido tanto. Apuesto a que Baglio no tuvo que esmerarse tanto para enamorar a su mujer.
Pongo cámara lenta. A partir de ahora pongo la cámara lenta porque a partir de ahora viene lo bueno, el momento más glorioso. Baglio se yergue imponente y majestuoso. Nuevamente respira hondo; exhala fuerte, por la boca. El número diez de su uniforme se ve regio, inspira respeto, casi temor; blanquísimo sobre el fondo azul de la camiseta, se diría que relumbra con el sol. El pantalón y las medias, también blancas, ya muestran algunas sombras de barro y césped, y ello me satisface tremendamente, porque lo tomo como un símbolo: hasta los que se creen más poderosos y encumbrados se manchan de vez en cuando, y en muchas oportunidades, la vida les presenta manchas indelebles, más feas que las que ellos mismos alguna vez se imaginaron. Los aficionados contienen la respiración: Norberto Baglio, nada menos que Norberto Baglio va a patear. Creo que se persigna, pero no estoy seguro. Después de todo, odio al cristianismo y a los cristianos.
Baglio retrocede más. Y yo lo celebro: al fin se ha dado cuenta de que no es un dios, de que no es un superhombre, sino que es imperfecto como todos, como yo; se ha dado cuenta de que dos pasos no son suficientes para pegarle al balón; ni siquiera él sería capaz de lograrlo; lo tomo como un anuncio de lo que iba a venir.
Corre Baglio; es armonioso, parece un guepardo: puede verse hasta su más delgado tendón; en el dorso de la cabeza se le mueve la cola de caballo que le llega hasta la nunca, se ve totalmente ridículo: tener todo el pelo corto y solamente un mechón anudado atrás. Pero seguro que como él es el poderoso Norberto Baglio, el rico Norberto Baglio, el famoso Norberto Baglio, el bello Norberto Baglio, el magnífico y exitoso futbolista, nadie le dice una palabra acerca de su peinado, a diferencia de lo que hacen con mis entradas, mis canas y mi tonsura, de las que continuamente se burlan mis compañeros de trabajo, y por eso los odio. Y también odio mis entradas, mis canas y mi tonsura, la calvicie en general y a todos los calvos de todas las épocas.
Corre casi con furia, se acerca al balón, más, más, más; flexiona levemente las rodillas; su empeine derecho describe una vertiginosa parábola y al fin se encuentra con el balón; casi lo revienta, dicen que Baglio es capaz de patear a doscientos kilómetros por hora. La pelota oscila ligeramente a causa del efecto que le imprimió el poderoso puntapié de Baglio. El portero adversario está agazapado, parece un gato; debe estar nervioso, también él tiene gran responsabilidad, o mejor dicho, codicia: sabe que si ataja el disparo será un héroe. Con los ojos sigue la trayectoria del balón.
Una vez estuve en la cárcel, tenía dieciséis años. Por pura fatalidad, un policía iba pasando y me sorprendió tomando unos chocolates en un supermercado. Pasé la noche detenido; afortunadamente mi madre logró que me liberaran pronto porque era menor de edad. Por eso odio a los policías y a los chocolates, sobre todo a los chocolates. En la parte material siempre sufrí mucho. Las carencias eran numerosas; no tuve juguetes. Desde la edad de siete años tuve que trabajar como limpiabotas y salir a colaborar con mi madre en el sustento de la casa. Mi padre jamás nos proporcionó un solo centavo; al contrario, muchas veces le robaba el dinero a mi madre y lo gastaba en el ron de sus interminables borracheras. Por eso odio a mi padre. Apuesto a que si Norberto Baglio se roba unos chocolates nadie le dice nada; quizás hasta se los regalen, solamente porque es una estrella. Por eso odio los chocolates. Con todas mis fuerzas yo odio los chocolates.
El balón se eleva. Más, más, más. El disparo es demasiado potente y sube en un ángulo demasiado agudo. El portero nota la desviación y se abstiene de saltar, apenas se endereza y le vuelve el alma al cuerpo. El balón se ha ido por encima del marco. Baglio no lo puede creer; se agacha y se lleva las manos a la cabeza. Tiene los ojos desorbitados, está fuera de sí. En el estadio hay un silencio lúgubre y sobrecogedor. Zambrotti se tapa la boca, incrédulo. Perrotti se tapa los ojos, bañados en lágrimas.
Pero yo exulto de júbilo. Allí está mi apoteosis, mi clímax, mi alivio total, el sentido último de mi vida: para ver ese instante nací, para ver ese instante, ése sólo, porque es en él donde el mundo me repara cuanto me ha lacerado, me devuelve lo que es mío. Estallé en el momento real en el que todo ocurrió, y aún ahora, cada vez que revivo, gracias al vídeo, el incidente, me regocijo aún más.
Ancellotti y Maldinotti, incrédulos, miran la figura de Baglio. Seguro murmuraron “¿Qué hiciste, papaíto?”; claro, ellos deben haber dicho algo así como “Cosa hai fatto, babbo?”, que es lo único que yo sé decir porque es lo que siempre me dice mi jefe, el dueño de la tienda, cuando hago algo mal. Por eso yo odio a los extranjeros y a sus idiomas. Sin embargo, habría dado la vida por haber visto a mi jefe ese día en ese momento: Baglio permanece agachado, no puede ocultar su vergüenza: fallar un penal y nada menos que en la final de un mundial, y el más importante porque implicaba la permanencia en la competición, es lo más denigrante que puede haber en el fútbol. Si al menos el portero rival le hubiera detenido el disparo, a lo mejor la ignominia sería menor. Y ello también me alegra, porque recuerdo al portero y su cara de gato asustado y me vuelve a la mente que seguramente él quiso convertirse en un héroe nacional al detener el balón; pero no, su codicia quedó malograda, congelada. También él –como yo– debió haber tenido sueños de gloria, aunque fueran fugaces y los ha de haber visto desvanecerse tan rápido como aparecieron, porque lo que trae el azar se lo lleva el azar.
Pero mi alegría suprema sigue siendo el desacierto de Baglio; es él quien ha cometido un error monumental, él y nadie más, él el peor, él, que debió haberse creído predestinado a la grandeza, no la obtuvo. Lo mismo que yo, pero no importa, al menos ahora no importa. Y ese fallo gigantesco de Baglio luego repercutiría en el marcador: el equipo de Baglio, el país de Baglio va a perder el campeonato y deberá conformarse con el segundo lugar. Lo que es más grave, nunca más Baglio tendrá la oportunidad de ser campeón del mundo, porque ya tiene treinta y ocho años, igual que yo, y esa edad es una limitante en los deportes, ya está viejo y nunca más volverá a jugar en un mundial. Baglio, igual que yo, ha sido excluido, no sé de qué, pero ha sido excluido, yo lo siento. Y a mí me alegra, me alegra descaradamente porque él ha desperdiciado la circunstancia más importante de su trayectoria profesional.
Norberto Baglio va a ser toda la vida el segundón, el que pudo ser y no fue, como yo, que quise tener cosas y no pude. Y siempre por culpa de otros, de mi padre, del fútbol, de los policías, de los fabricantes de chocolates, de las chicas y de sus novios ricos con autos de lujo. Por eso yo los odio a todos ellos.
Yo celebro por todo lo alto. No soy fanático del otro equipo, porque con todas mis fuerzas detesto el fútbol, casi tanto como a mi padre. Además, las modas cambian, la gente se pliega a uno o a otro conjunto sin importar lo que sea, sólo se adhieren al más fuerte: por ejemplo, jamás he visto que alguien le apueste a los equipos de África o de Oceanía. Estoy seguro de que si algún día televisan el mundial de cricket, entonces las banderitas que lucen los automóviles tendrán otros colores. Y si fuera el de rugby, entonces también cambiaría, y así sucesivamente. Nos envuelve una cultura salvaje, absurda e inhumana, nos envuelve la mentalidad de rebaño, hacemos lo que nos imponen y nosotros vamos pasivamente, como borregos. Bueno, algunos, porque yo no; qué va, yo no me caso con nadie. Lo que me alegra no es el triunfo de uno o de otro sino solamente el inexcusable yerro de quien se suponía era el mejor del planeta. Ésa es mi cúspide; lo será eternamente. De alguna forma se ha hecho justicia; no importa que Norberto Baglio jamás vaya a saber quién diablos soy yo, pero creo que se ha creado una suerte de balance, de equidad humana.
No puede ser que haya gente triunfadora todo el tiempo; no es justo con quienes nunca lo hemos sido. Es más, debería haber formas para que los muy exitosos sufrieran, aunque solamente fuera de vez en cuando, la humillación por la que todos los demás, los comunes, los simples, pasamos continuamente. Debería inventarse una forma para que ellos se contagiaran, no importa si solamente es un poco, de nuestra mediocridad.
Muchas veces me peleé con mis compañeros de escuela. Los maestros decían que yo era insoportable y que era de aprendizaje lento; varias veces reprobé el año y debí repetirlo. Por eso odio a mis maestros. Fue una gran sorpresa para mí cuando mi mujer –siempre será mía, aunque no viva conmigo– me aceptó. Creo que fue de mala gana o porque no le quedaba alternativa: ya no tan joven ni bella, con hijos adultos fuera de casa, seguro se sentía sola y debió conformarse con alguien mucho menor que ella y de posición no muy aventajada.
Durante un minuto, vivo mi consagración, una y otra vez. No es, ni mucho menos, que me convierta en Norberto Baglio, ni siquiera soy como él. Más bien, durante un minuto él es como yo. Durante un minuto, Baglio no es un joven pedante, que exhibe su bronceado mediterráneo y sus piernas musculosas aseguradas en varios millones de euros. Durante un minuto, Baglio deja de estar tan encumbrado, deja de ser jactancioso e insoportable –no lo conozco pero intuyo que lo es: nadie tan famoso y rico puede ser humilde–, estrella de un deporte que aborrezco, ni está casado con una tipa preciosa y tan brillante como él.
Durante un minuto, Norberto Baglio es un ser humano como yo, como tantos, a los que tampoco conozco pero que me consuela grandemente saber que son tan fatuos como yo. Y lo que es más: durante un minuto, él también es un fracasado. En ese lapso, brevísimo pero glorioso, él debió sentir todo el aturdimiento por el que yo he pasado interminablemente, porque siempre ha habido alguien dispuesto a abochornarme, de la misma manera como él debe haber avergonzado a tantos restregándole en las caras la injusta distribución del éxito.
Y es una realidad, aunque mi ex diga que son únicamente fantasmas que inventa mi mente, que está llena con un rencor estúpido y absurdo porque es demasiado abstracto y múltiple, demasiado amorfo y plural, un rencor inútil e ilógico, que no está destinado a nadie específicamente sino al mundo, a todo cuanto vive y yo, ilógicamente. creo superior a mí, pero en realidad no lo es sino que sólo se ha esforzado más que yo o que, simplemente, ha tenido más suerte que yo.
La única verdad está allí, y es que en toda ocasión hay alguien dispuesto a mirarle a uno por encima del hombro, como seguro hace Baglio, como haría conmigo si me conociera.. Y ésa es una verdad que yo también vivo, la vivo todos los días, apenas salgo a la calle. Afortunadamente puedo vengarme cotidianamente, aquí, en el secreto de mi paupérrima sala, en la incomodidad de mi ya excesivamente fofo sofá, yo ejecuto mi vindicación suprema.
Vuelvo a ver la escena, la repito varias veces. Siento que, de algún modo, están en mis manos la vida y el respeto propio de una gran figura internacional; soy yo quien decide sobre la deshonra de Norberto Baglio, y se la inflijo cada vez que se me antoja, todos los días si se me da la gana. Hay algo de lo que sí soy capaz, al fin he encontrado una cosa que sí puedo hacer bien, una sola cosa en la que no soy un bueno para nada: castigar a Baglio y a todos los que son como él, porque estoy seguro de que tienen que ser así, lo intuyo claramente.
Por eso disfruto tanto viendo una y otra vez el penalty desaprovechado, por eso gozo indescriptiblemente comprobando que su fracaso es equivalente al que yo he sentido desde que tengo uso de razón, ese fracaso que siempre me ha sido endosado por culpa de esta sociedad perniciosa e injusta, por esta sociedad –a la que también odio– que impide la igualdad y la uniformidad y que, más bien, fomenta que unos pisoteen a otros.
Ya yo he encontrado el método para liberarme de esa tiranía que me ha sido impuesta, porque no es como dice mi ex, que yo creo que es así, que a mí me parece que es así, es que las pruebas están allí: tantos y tantos hemos sido abusados a través de las eras, a través de todos los tiempos, que es imposible no darse cuenta. Sin embargo, yo puedo conjurar mi desgracia, aunque sea sólo por un precario instante.
Durante un minuto, durante esos sesenta segundos mágicos e inconfundibles, no hay diferencias entre Norberto Baglio y yo. Ni entre él y los millones de seres, en todo el planeta, que se han visto forzados a llevar sobre sus hombros el pesado fardo de la sumisión y del vasallaje. Durante esos inefables sesenta segundos, las barreras se borran y nos unen los más humanos de los sentimientos: la torpeza y la ignominia.
A partir de ese momento, me he dedicado a cazar los más importantes momentos en toda la historia de los deportes, pero principalmente en el fútbol, porque es el que más odio. El siguiente mundial también grabé la final. También encontré allí mi minuto de gloria. Las caras de Donaldo y de Donaldinho –quizá por ser tan triunfadores se han vuelto estúpidos y ya hasta repiten sus nombres con diminutivos ridículos y poco masculinos– cuatro años después son poemas a mi éxito.
Respiro hondo, ahora soy yo quien respira hondo. Me levanto del sofá. Trato de extender mi pequeño éxtasis cotidiano. Lo logro: bebo una cerveza y después dos más; trato de no recordar que Baglio seguramente ha de beber champaña de la más fina. Retrocedo el vídeo hasta el momento inicial; apago la máquina y la dejo así, lista para volver a disfrutar mañana de mi honra mayor, para volver a vivir el instante maravilloso en el cual me es posible cobrarme la que me deben, no sé quién, pero alguien me la debe y yo me la cobro y así apaciguo mi historia.
Alberto Quero, Venezuela © 2023
ajquero175@gmail.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: