![[AQUI]](aqui.gif)
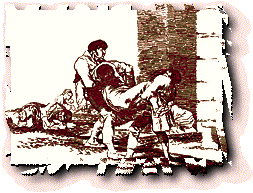 En el marco de la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, el profesor explicaba la audaz acción militar denominada “Campaña Admirable”. Todos escuchábamos atentos; él, por su parte, insistía en el deber que teníamos como venezolanos de emular al padre de la patria. Sus palabras parecían más un discurso político que una actividad pedagógica. El profesor era un ser gregario, su pensamiento se anclaba en uno de los extremos de la mediocre lateralidad ideológica. El Bolívar que nos presentaba, irónicamente, se acercaba más a los superhéroes gringos que al verdadero hombre de las dificultades; tal ironía acusa una incoherencia tremenda: un desfase entre pensamiento y acción, tal desfase los amalgama el fanatismo. Expresó otros disparates más antes de ocurrir el suceso que determinó ese día.
En el marco de la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, el profesor explicaba la audaz acción militar denominada “Campaña Admirable”. Todos escuchábamos atentos; él, por su parte, insistía en el deber que teníamos como venezolanos de emular al padre de la patria. Sus palabras parecían más un discurso político que una actividad pedagógica. El profesor era un ser gregario, su pensamiento se anclaba en uno de los extremos de la mediocre lateralidad ideológica. El Bolívar que nos presentaba, irónicamente, se acercaba más a los superhéroes gringos que al verdadero hombre de las dificultades; tal ironía acusa una incoherencia tremenda: un desfase entre pensamiento y acción, tal desfase los amalgama el fanatismo. Expresó otros disparates más antes de ocurrir el suceso que determinó ese día.La clase se desarrollaba en un salón construido a medias, solo había tres paredes (soportando un techo de hojalata con decenas de agujeros): la que sostenía el pizarrón y las de ambos lados, la otra pared fue reemplazada por una cerca de metal. El director aprovechó la remodelación de la plaza Bolívar del pueblo para solicitar la donación de las cercas que iban a desechar, con eso solucionaba ciertos problemas en la institución, y como lo improvisado y mal hecho se ha vuelto cotidiano, obtuvo sin inconvenientes su petición.
En el transcurso de la clase dos ladrones entraron al aula. Mis cuarenta y nueve compañeros, el profesor y yo, sentíamos punzadas en lugar de latidos, un sudor frío colonizaba nuestras pieles. Las dos fieras nos atacaron verbalmente, luego, y no sé por qué razón —tal vez estaría bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica—, uno de ellos desenfundó lo que en un principio pensábamos que era un revólver, pero no era sino un artefacto con forma de pistola que se emplea en decoración para derretir la barra de silicón.
El otro maleante totalmente desconcertado (aparentemente desconocía lo que tramaba su colega), salió corriendo, dejando al otro solo. El de la pistola de silicón, ante la nueva situación, perdió la impavidez inicial. Impulsado por un gesto que hizo uno de mis compañeros, comenzó a forcejear con él, lo levantó y lanzó con fuerza, y por desgracia mi compañero quedó clavado en un filo de la cerca. Nervioso y desorbitado, vio a su alrededor con la intención de infundir temor, pero en el punto donde se cruzaron las miradas entre él y mis compañeros y el profesor, se percató de su vulnerabilidad. Ya era tarde, en la multitud se había clavado el dardo cargado del veneno primitivo que convierte al humano en bestia: sus rostros se tornaron grotescos, resplandecían muecas salvajes, las fauces emanaban feroces palabras, rápidamente la jauría capturó al sujeto y lo empaló en uno de los agudos salientes de la cerca. Mientras unos cuantos lo hundían, el resto de la marabunta gritaba triunfalmente al unísono.
Después de ese trance abominable, todos volvieron a sus pupitres, el profesor reanudó la clase con normalidad, y mis compañeros, concentrados, escuchaban atentos. La actitud que tenían era tan natural que aterraba más que la escena anterior. Todo continuó como si nada anormal hubiese sucedido, como si la clase estuviera en un plano diferente al de la realidad y su objetivo solo fuese cumplir con un formalismo que certifique que los jóvenes tuvieron acceso a las aulas, para que el gobierno luego decrete, demagógicamente, un país libre de analfabetismo. Pero, ¿es eso realmente educar? ¿Nos están formando o deformando? ¿Cuál es la finalidad de este simulacro educativo?
Después de plantearme esas concisas interrogantes, me levanté y le expresé al profesor que no me sentía a gusto con todo lo ocurrido, que mi deseo era retirarme del aula; él no intentó disuadirme, más bien me dijo:
—Si eso es lo que quieres, hazlo, lo que hagan vagos como tú no me interesa, es más, no solo deberías retirarte del aula sino de la institución, de ser así, entonces dirígete a hablar con el director porque ya eso no me compete. Ahora, si tu incomodidad es por esos dos, no te impacientes, ya vienen las bedeles.
Y, efectivamente, entraron tres bedeles. Una de ellas, la más obesa, parecía como si le hubiese dado parálisis facial en el momento más hostil de su existencia, su rostro era una eterna mueca de amargura, era evidente que su gesto nada tenía que ver con lo que le correspondía hacer en ese momento, sino que era el reflejo de su alienada vida. Detuvo la carretilla, mientras sus compañeras con mucha pericia bajaban del asta las banderas que se enarbolaron en conmemoración de la monstruosidad patria.
Sin sentirme ofendido por la brusca respuesta del profesor, procedí a dirigirme a la dirección, pero antes me detuve un instante, vi a mi alrededor esperando que alguno de mis compañeros actuara como yo, pero comprendí que eso no sucedería, porque solo logré divisar un rostro, ya ninguno de ellos relucía como individuo, sino que se comportaban como una masa homogénea, sin matices, encauzados en los estrechos diques de una ideología. Ya no eran cuarenta y ocho individuos sino uno: el sistema los había fundido y transformado en una pasta viscosa difícilmente humana.
Le comuniqué al director, de forma sucinta, tanto lo ocurrido como mi posición al respecto. Él, rápidamente, comenzó un extenso, desarticulado y politizado discurso tratando de hacerme desistir de mi postura. Pero ya era irreversible, no había nada que cambiara mi decisión, no estaba dispuesto a diluirme en un sistema educativo que deforma, homogeneiza.
El director continuaba con su estéril perorata, mientras yo pensaba cosas diversas sobre mi país con la intención de calibrar las ideas que le iba a exponer apenas callara. Me replegué en mis abstracciones para afinar mis argumentos. Pero las emociones permearon mi razonamiento.
Prefiero retirarme de la institución antes que mutar —pensé—, prefiero ser un buen salvaje antes que un mal ciudadano. Me exiliaré en un sitio donde no puedan transfigurarme porque por su naturaleza ese lugar es inalienable. Me refugiaré en mí, dejaré que mi esencia resplandezca. Mi cuerpo será la muralla que me protegerá de las vejaciones del entorno, y mi alma será el espacio donde se conjuguen en perfecta armonía todos los sentimientos y experiencias que irán gradando con la destilación del tiempo en sabiduría. El tiempo macerará mis vivencias y las convertirá en sapiencia, y esa posibilidad solo me la puede ofrecer mi condición de humano, condición que no estoy dispuesto a perder.
Al percatarme que el tono de voz del director iba disminuyendo, me despabilé, levanté la mirada, observé los últimos balbuceos que profería, esperé unos segundos y simulé pensar con la intención de hacerle creer que su discurso tuvo interlocutor. Le expresé que quería comunicarle los argumentos que fundamentaban mi postura, la cual seguía manteniéndose incólume, y el director, indignado, y sin dejarme terminar la petición, me acusó de apátrida antes de echarme de la oficina amenazándome con mandarme a alguno de los cuerpos de seguridad del gobierno para que me dieran un fuerte y definitivo escarmiento.
Aníbal Alvarado, Venezuela © 2020
anibalisandro@gmail.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: