![[AQUI]](aqui.gif)
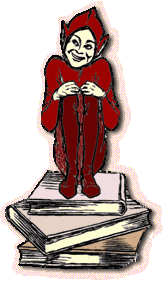 Los truenos hacían vibrar la ventana, azotada por la fría lluvia de invierno. El recorte de gastos había eliminado cuatro tubos fluorescentes, por lo que la oficina estaba casi en penumbras. Dos de los tres escritorios alineados contra la pared, contiguos al cubículo del jefe, estaban vacíos. Karmina —que llamaremos K., quizás, por una influencia kafkiana—, tras una gripe mal curada, había caído con congestión; Lautaro —que llamaremos L., pero no creemos que sea en honor al glorioso conde—, ante la descompostura de su mujer después de una avasallante sesión de quimioterapia, había pedido el día libre; al lado de la puerta, Javier —que, sumándonos al ahorro eléctrico en la oficina, llamaremos J.— pasaba datos al ordenador.
Los truenos hacían vibrar la ventana, azotada por la fría lluvia de invierno. El recorte de gastos había eliminado cuatro tubos fluorescentes, por lo que la oficina estaba casi en penumbras. Dos de los tres escritorios alineados contra la pared, contiguos al cubículo del jefe, estaban vacíos. Karmina —que llamaremos K., quizás, por una influencia kafkiana—, tras una gripe mal curada, había caído con congestión; Lautaro —que llamaremos L., pero no creemos que sea en honor al glorioso conde—, ante la descompostura de su mujer después de una avasallante sesión de quimioterapia, había pedido el día libre; al lado de la puerta, Javier —que, sumándonos al ahorro eléctrico en la oficina, llamaremos J.— pasaba datos al ordenador.
Por el rabillo del ojo, J. vio que el jefe —como simplemente lo llamaremos por su cargo, debemos agregar que era calvo, tenía bigotes y le colgaba la buzarda como a cualquier jefe— consultaba su reloj de pulsera, se paraba, y salía de su recinto.
—J., no estaré durante quince o veinte minutos —dijo mientras se ponía el abrigo—. Voy al velorio de un pariente de mi mujer. Si llaman, di que enseguida vuelvo... Justo ahora, con el trabajo que hay, a este desgraciado se le ocurre morir...
Cerró con un portazo —como siempre acostumbran a hacerlo las personas inseguras y los jefes—, bajó estrepitosamente las escaleras de madera, y se despidió con otro portazo.
J. —que como cualquier empleado de oficina era un falso ateo y un falso creyente— pensó que había ocurrido un milagro. En cinco años de trabajo en la oficina, jamás había quedado solo. Cuando no era el jefe abrumándolo con órdenes y amenazas, eran K. o L. delegando sus responsabilidades o echándole culpas. Al fin, aunque no fuera más que por quince o veinte minutos, podría estar tranquilo —en definitiva, es a lo que aspiramos todos los introvertidos—.
La pantalla de su reloj chino o taiwanés, le mostró las diecisiete y cuarenta y cinco. Hasta las dieciocho, o dieciocho y cinco —más no, porque los jefes suelen ser muy puntuales—, podía tomar un merecido descanso.
—Soy libre —murmuró al techo, donde había comenzado a parpadear un tubo fluorescente—. No tengo ganas de trabajar hoy —pero es verdad que, como todos nosotros, nunca tenía ganas de trabajar—. ¿Quién me va a decir algo? ¿Usted me va a decir algo, jefe? No, por supuesto que no.
Abandonó el monótono tecleo —si fuésemos cibernéticos flaubertianos tal vez nos daría por detallar minuciosamente las cuentas corrientes a las que actualizaba los datos—, y trató de repantigarse en su incómoda silla —es justo decir que las sillas de oficina dejan de ser cómodas cuando pierden tornillos, o cuando han sido usadas por personas de gran peso, para ser cedidas luego a seres insignificantes como J.—. Puso las manos atrás de la nuca a guisa de almohada, y se estiró cuanto pudo. Cerró los ojos, y eructó.
Estar sin hacer nada, al abrigo de la oficina, imaginando gente que corría para guarecerse de la lluvia torrencial, lo reconfortaba —quien no ha gozado de la desgracia ajena, que tire la primera piedra—, pero también lo aburría.
¿Cuánto tiempo había pasado? Estimaba que ni siquiera un par de minutos. Todavía sobraba.
—Hagamos algo productivo —habló con fingido tono entusiasta. Nuestro querido jefe siempre dice que hay que ser eficiente y productivo. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo.
Se levantó, y paseó la vista por la modesta oficina. Se sentó, y quedó mirando el artístico salvapantallas que siempre hacía lo mismo —era uno muy conocido por todo el mundo, pero por respeto al alienante trabajo de los programadores, no lo describiremos—. Se levantó nuevamente, y realizó ejercicios de descontracturación.
Trabajar en esas condiciones, sí que valía la pena. Aunque no tanto, porque después de todo, estar solo dentro de una oficina en una tarde fría y lluviosa, no era tan divertido.
Ni siquiera habían pasado cinco minutos. O tal vez, sí. ¿Qué importancia tenía? Aún sobraba mucho tiempo. Todavía quedaba una eternidad.
—Creo que me falta motivación —le dijo al tubo fluorescente que acababa de colapsar—. No estoy inspirado... o al menos, no para hacer algo constructivo —en este punto, nosotros mismos nos sentimos plenamente identificados con J., y tenemos la firme convicción de que hace aproximadamente 170 años, a la hora de escribir novelas, Stendhal decía lo mismo.
Caminó alrededor del escritorio con las manos en los bolsillos —no hace falta mencionar por qué estaban agujereados—, escuchando los sonidos que producían las llaves entrechocándose, mezclados con el siseo de la lluvia, y con los timbales de los truenos —somos plenamente conscientes que muchos poetas consagrados, si se dignan leer este pergeño, se reirán de nuestras tontas metáforas.
En realidad, no hacer nada, le resultaba terriblemente aburridor. Le dieron ganas de volver a la computadora a modificar datos, pero se contuvo, disgustado consigo mismo por haber tenido una idea tan absurda.
Fue hasta la ventana, y miró hacia fuera y hacia abajo. Ni un alma surcaba la callejuela. Lo único que había para entretener la vista, eran edificios idénticos, ventanas cerradas y canastos con basura —J., como todos los empleados y jefes y dueños y escritores, hubiera preferido poliformes traseros.
—La culpa la tienes tú, K. —repentinamente, señaló con el índice al escritorio de la compañera que supervisaba el pago a proveedores y las tarjetas de crédito—. Tú eres una de las que me hacen la vida imposible aquí dentro. Todos los días encargándome cosas, como si yo fuera empleado tuyo. Pero no eres más que una pobre desgraciada —se acercó a la silla, que era mullida y amortiguaba los movimientos del que se hallara sentado—. Mira la foto que tienes aquí arriba: El guampudo de tu marido, y tus dos retoños... Del más grande nada puedo objetar, aparte de tener la misma cara de estúpido que el padre, pero el más chico... No, K., a mí no me engañas... A ese niño si lo pelas y le pones bigotes, se transforma en la viva imagen del jefe.
Puso el portarretrato bajo su axila, y realizó extravagantes pasos de baile. Luego le dio un beso a cada integrante de la familia, y les confesó que deseaba de todo corazón que K. reventara como una chinche —y ojalá la gente fuera tan sincera y expresara tan naturalmente sus verdaderos sentimientos, cuestión que nos daría la pauta para conocernos a nosotros mismos y a los demás... pero creo que a nadie le interesa.
Animado por la cínica diversión que le había producido el espontáneo juego, se le ocurrieron decenas de ideas para amenizar el recreo —alguna de las cuales podría haber incluido el “divino marqués” en su panfleto de filosofía.
¿Pero cuánto tiempo había transcurrido desde que el jefe se marchó? J. se fijó la hora en la pantalla de su reloj chino o taiwanés: eran las diecisiete y cincuenta y dos. Como mínimo, disponía de ocho minutos para entretenerse en su merecido asueto. Miró fugazmente a través de la ventana, sólo para cerciorarse que el automóvil del jefe ni siquiera se divisaba a lo lejos.
—¿Y qué hay, L.? —imaginó a L. sentado en su escritorio, con su cara de moco verde—. Verdaderamente crees que soy el último orejón del tarro, ¿no es así? —se nos disculpará el hecho de ser realistas, y utilizar el dicho sobreutilizado por el vulgo que expresa un claro sentimiento de inferioridad entre el adocenamiento de congéneres—. Tú también te ensañas conmigo, metiéndome el trabajo que te corresponde, y, si no lo hago, enseguida vas corriendo a contarle chismes al jefe. Juro que te agarraría a puñetazos, y una vez que tuvieras suficiente, te arrojaría por esa ventana, así se parte tu cabezota, y sale la tira de excrementos enrollados que llevas por cerebro.
Hizo unos movimientos pugilísticos preparatorios, y se entregó a la fantasía de hacer ganchos y fintas que daban de lleno en el rostro magullado de L.
Cuando notó que tosía agitado —a nosotros, que practicamos denodadamente el sedentarismo, nos hubiera ocurrido lo mismo—, se secó el sudor de la frente, y descansó con los puños apoyados en la cintura. En el cubículo de vidrio, aguardaba un rival mucho más fuerte.
Se asomó a la ventana, y se alegró de no ver el automóvil del jefe estacionado en la callejuela. Tal vez había dicho que se ausentaría por quince o veinte minutos, pero en realidad lo haría por una hora. De todos modos, tenía tiempo de sobra para conseguir un knock out.
—¡Usted, viejo demonio! —exclamó encaminándose al cubículo del jefe—. Tengo que decirle que es un explotador miserable. Me da asco cada día que lo veo. Sus modales son los de un puerco. Apesta donde sea que se encuentre. Y quiero que le quede bien claro que no le tengo miedo.
Con paso firme y decidido, irrumpió en el recinto, se subió sobre el mullido sillón —uno de esos que tienen un precio exorbitante, y que jamás se justificaría el gasto de tener uno en el inventario, si no fuera ocupado por el inflamado trasero del jefe—, y brincó encima del escritorio. Desde la altura, contempó todas las cosas como si las viera con un lente diferente. El escritorio que ocupaba anteriormente en un rincón, le pareció un hoyo en el suelo donde la gente podía hacer las necesidades.
—¿Sabe lo que voy a hacer, jefe? Voy a cagar encima de su escritorio.
Dicho esto, se acuclilló sobre una pila de papeles, e imitó con sus labios los sonidos del arduo trabajo del esfínter —nos referimos ahora al más nombrado por las personas ramplonas y también suponemos que es el más maloliente que se estudia en anatomía—, a la vez que subía y bajaba las caderas, como si estuviera produciendo artesanalmente una rosca de materia fecal.
—¡Felicitaciones!
J. quedó petrificado al ver a su jefe bajo el marco de la puerta, y luego, instintivamente —como innumerables personajes, o, por lo menos, como los que vivieron desde los tiempos cervantinos hasta el siglo XX—, pensó en arrojarse a los pies del amo, o abrazar sus rodillas.
—Señor... Yo... —tartamudeó J., bajando de un salto.
—¡Silencio! —gritó el jefe —Usted no tiene claro que aquí, el único que se caga en los demás, soy yo.
—Deje que le explique... —alcanzó a balbucir J.
—¡Cállese! Yo le voy a explicar —dijo elucidando, tan suprasensible y sagaz como un personaje de los cuentos policiales de Chesterton o de cualquier otro católico—. Su inutilidad me tenía harto. No soportaba más ese odio, y esa envidia que fluyen tan naturalmente en usted. Así que inventé lo del velorio, fingí que me marchaba, dejé estacionado mi automóvil en la otra cuadra, luego volví silenciosamente, y me quedé espiándolo por el agujero de la cerradura. Sabía que esta era la mejor oportunidad, porque usted estaba solo, y nadie escapa a la tentación de mostrarse tal cual es, al encontrarse con la oficina a solas.
Álvaro Bozinsky, Paysandú (Uruguay) © 2007
ajbozinsky@hotmail.com
http://alvarobozinsky.blogspot.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: