Regresar a
la portada
EL RECLUSO
Sólo ellos saben que nosotros somos presa de la
ilusión que nos han creado. Pero cuál es la razón de
esa ilusión, y por qué existe esa o cualquier
ilusión, o por qué es por lo que ellos - ilusos
también- nos han concedido que tuviésemos la ilusión
que nos concedieron -eso, por cierto, ellos mismos no lo
saben.
Fernando Pessoa, Livro do
Desassossego
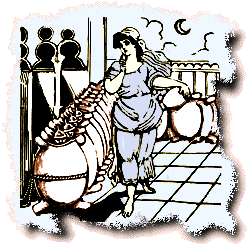 El encargado del correo vino hace un rato a la celda. Lo esperaba. Dice
que hoy se cumplen veinte años desde el día que
llegué a esta prisión. "Vaya noticia", le dije. "A
mí dejó de importarme el tiempo hace mucho, no sé
cuánto." Aquí todo es distinto, cada cosa se mide de otra
forma. Desde que vine me hacen mucho sentido los relojes suaves de
Dalí en los que las horas no corren y persiste la memoria. Me he
acostumbrado hasta a las copiosas arrugas de su rostro, sudando la ronda.
Supongo que a él le pasará lo mismo. Me tiene sin cuidado
haber perdido la cuenta de los días qu e le he visto desplazarse
por los pasillos con resignada lentitud, saludando, sin traer nada. La
única vez que me trajo una carta estaba feliz, como si le hubiera
tocado llevar a cabo la labor de un mensajero mitológico y trajera
una sorpres a. Y yo, como si nada. Qué le puede importar el tiempo
a quien cumple, como yo, varias penas perpetuas? Vivo en eterno presente,
acaso hoy más que nunca.
El encargado del correo vino hace un rato a la celda. Lo esperaba. Dice
que hoy se cumplen veinte años desde el día que
llegué a esta prisión. "Vaya noticia", le dije. "A
mí dejó de importarme el tiempo hace mucho, no sé
cuánto." Aquí todo es distinto, cada cosa se mide de otra
forma. Desde que vine me hacen mucho sentido los relojes suaves de
Dalí en los que las horas no corren y persiste la memoria. Me he
acostumbrado hasta a las copiosas arrugas de su rostro, sudando la ronda.
Supongo que a él le pasará lo mismo. Me tiene sin cuidado
haber perdido la cuenta de los días qu e le he visto desplazarse
por los pasillos con resignada lentitud, saludando, sin traer nada. La
única vez que me trajo una carta estaba feliz, como si le hubiera
tocado llevar a cabo la labor de un mensajero mitológico y trajera
una sorpres a. Y yo, como si nada. Qué le puede importar el tiempo
a quien cumple, como yo, varias penas perpetuas? Vivo en eterno presente,
acaso hoy más que nunca.
... cada mañana ha sido la primera mañana, y he visto que
ha sido buena mientras hundo mi mano en la gaveta, de la misma manera que
lo hice durante tantos años, y hallo el sobre amarillo y traspasado
por el hambre insaciable de la polilla, que no espera. Mi mano tiembla, mi
cuerpo tiembla, y un frío que me paraliza desciende de la nuca al
coxis, doblegando rodillas orgullosas, haciéndome caer en remolinos
agrios o amargos. El cuerpo, mientras busca su centro, sólo logra
enroscarse en su propia dispersión, y entonces gotitas de sangre va
n cayendo al vacío, tan secas como hojas delgadas que se pulverizan
en el choque suave contra el suelo. El pulgar y el índice que
sostenían la carta la pierden, y sólo queda el rastro del
polvo, que se apresta a volver al polvo , sin retrasos.
No me quejo, no me va tan mal. Venir aquí fue como darme un
gran baño, un enigmático despojo. No han sido pocas las
situaciones incómodas de las que me he librado. Antes tenía
una molestia y no de scansaba hasta librarme de ella, incluso matando. Ya
no tengo molestias. Ahora vivo a las anchas de mi altiva
compañía, sin tener que soportar por mucho tiempo más
rostros que el que siento en mis manos, más pasos en redondo qu e
los que voy dando, sin prisa.
El sobre sellado siempre fue un agua
oscura, impenetrable. Agua de origen y ceniza. Venía de muy lejos a
entregarme lo que es mío, y tan mío que hasta a mí
mismo se me escapa y se disuelve en arcanas migraciones de miedos y deseos
y esperanzas y odios, todos confundidos bajo una forma indescifrable, tan
cierta y tan extraña como el viento en los ojos o el agua en la
garganta. Esa carga de muertos es la que se estremece en mi espalda a la
hora de hundir la mano en la ausencia cóncava que protege la
madera. Pavorosos, se ocultan en mi carne y mis huesos, dejándome
solo -tan solo que hasta yo falto- y un cerco infranqueable se cierne
alrededor de mí, que sigo soste niendo el sobre, sin cerrarse.
Ellos -burdos e insignificantes- me mandaron a esta celda de
máxima seguridad. No es un secreto para nadie que el alcaide de
esta cárcel se preocupa por cobrar con creces las penas impuestas a
los reclu sos. Lo que más les molesta es que no soy un vulgar
prisionero. Estoy hecho de otra madera. Esperan de mí lo que nunca
les daré, lo que pienso llevarme conmigo a la tumba. Por eso,
aunque se cansen de intentarlo, apenas me molestan.
Por mucho tiempo, no sé cuánto, soñé que
alguien traía la carta, y caía de muy alto, descendía
en remolinos, sosegada después de un largo vuelo, y decidí
prolongarla, no apresurarla en l os duros laberintos de la fuga para no
perder esa magia que crecía y crecía en el orden difuso de
las posibilidades. Y decidí que ese sería mi castillo, mi
espada y mi escudo, aquello que nadie podría quitarme. Por esa
promesa duré en las permutaciones, me sostuve en los bordes del
abismo, y fui una tela inconclusa biante del silencio. Así el dolor
no lograba tocarme, ni las torturas que creían otorgarme, ni las
viciosas mutilaciones de la carne entr e mis dedos y mis uñas y mi
mano toda, que sólo quería sostener aquella carta intacta,
conocida.
Mi cuarto -así suelo llamarlo- es completamente
blanco. Igual las sábanas, mi ropa, los zapatos y el retrete. Ello,
evidentemente, no es mera coincidencia. Los únicos colores que veo
desde hace mucho son el pálido kaki que visten los guardias de
turno y el cartero, y la variable tonalidad marrón de la mesita de
madera y mi excremento flotando o hu ndido en el agua. Todo depende de lo
que haya comido ese día. Antes -recuerdo con cierta sorna-
solían mostrarme el rojo vivo de mi propia sangre, pero ese color
es ya un hastío.
Pero esa alegría secreta se fue trocando en brutal
devastación y un día desperté con el sobre en la mano
y mi cuerpo sudaba y sudaba. Hasta puedo recordar que mi voz gritaba un
nombre mientras el terror se apoderaba de cada tramo de mis nervios y mis
músculos, que se deshacían en temblores. Fue despertando el
dolor oculto en mis cicatrices y los golpes que habitaban mi carne
resurgían, mirándome, proyectándome como grotesca
dispersión de miembros incongruentes e inexactos. Corrí por
el cuarto, me aventé contra las paredes llorando de hambre y de
frío, y el cansancio se encargó de tumbarme sobre el suelo,
con nudillos y falanges deshechos. Desde allí, sepultado por el
peso intolerable del aire enrare cido, extendí la mano,
logré llevarla lentamente a la gaveta, vacilé, y el sobre
calló en lo oscuro, manchado de sangre prematura.
Recibo pocos alimentos, pobremente sazonados, favor que agradezco. Mi
débil estómago no soportaría otra cosa. Ello, por
otra parte, estimula los derroches, las gulas gastronómicas y la
glotonería hedónica de algunos de mis personajes.
(Había olvidado decir que soy escritor y que alguna vez cul
tivé el cuento -ese género menor- no sin cierto
desdén. Mi pieza menos desafortunada es, me parece, un
monólogo donde no queda demasiado clara la solución de
continuidad.) Esos excesos me han ganado más de un elog io en el
círculo exclusivo de lectores que poco a poco he ido cultivando en
este lugar: tres guardias, el enfermero del tercer turno y el cartero.
Otra vez cada mañana es igual a las otras, pero de forma
distinta. Hundo la mano en el Orco, y mi mano sabe que se quemará y
temblará de frío, y extraigo del Orco un sobre viejo y sucio
de sangre que acerco a mi cara sin saber qué fulminante verdad hay
en el papel que una mano escribió y hundió en el sobre que
mi mano ha hundido por años en el Orco. No oigo nada más
allá del Orco rechinando en cuatro patas de madera apolillada y mis
manos emitiendo ruidos secos cuando tocan el sobre viejo y arrugado,
traspasado por polillas imp acientes que acaso me han robado el enigma de
la carta en la gaveta, que es el Orco. Tanto tiempo ha pasado que he
perdido el sonido de mi voz y las letras del nombre que una mañana,
entre sudores, mi boca profería intentando llenar el vacío
absoluto del cuarto sin puerta, cuyas paredes ya son como el sobre, sucias
de sangre.
En cuanto a los sonidos, no escucho nada que no sea un ruido estruendoso
que activan cada hora para interrumpir mi sueño. Por otra parte, me
suena n como a mala música las órdenes que a ratos me dirige
un oficial. Como paso veintidós horas en mi estudio -a veces le
llamo así- mis charlas se reducen a escuchar las repetidas
letanías del cartero, sin responder. Casi he olvidado el sonido de
mi propia voz. Es mejor así. Nunca me gustó mi voz. Siempre
pensé que me restaba carácter, que no aportaba nada a mi
presencia. Por eso nunca hablé una palabra más de las
necesarias. Por eso escribo.
Intento olvidar la carta, pero cuando menos lo espero aparece su
recuerdo y me veo obligado a tirar de la perilla maltratada de la gaveta y
a hundir de nuevo la mano, como la primera vez, para sentir la lentitud de
miles de alfileres qu e van punzando poco a poco la carne y se van
introduciendo por debajo de las uñas,buscando un grito que no sale,
que se resiste hasta el vértigo del dolor. No llego a la carta,
pero una fatalidad conocida me empuja hacia ella, hacia su dolor oso
secreto de navajas, y en el tramo espacial que nos separa surgen los
rostros horrendos de los muertos que se ocultan en mi espalda, ahora
más viejos, más cansados. Y me cercan sin haber podido yo
tocar la carta. Avanzo y avanzo, multipli cando las variaciones del dolor,
pero nunca llego.
En las únicas dos horas que paso fuera de mi despacho -
también así suelo llamarlo- soy conducido a un salón
completamente cerrado, con una reducida puerta de entrada que al juntarse
al marco casi se borra. Las paredes, como las de mi aposento, son blancas.
Ese es mi espacio y tiempo de recreo, pero allí no hay nadie, ni
cartas marcadas, ni un tranquilo tablero de ajedrez. La ausencia de
muebles me permite caminar y caminar hasta extenuarme.
Me sosiego, me tiendo en la cama, trato de recordar quién me ha
enviado ese sobre que de pronto siento ajeno. Agoto las posibilidades con
cuatro o cinco nombres que no me dicen nada. Por qué el remitente
no habrá puesto sus señas? El matasellos revela el nombre de
un país que nunca existió o que ya se ha borrado en la
geografía de mis recuerdos. Decido imaginar, soñar con el
mensaje, con la mano que traza ese men saje. Y veo que tiembla la mano
presagiando su fin, que sus dedos se resisten a las letras, que la busca
por la claridad es un viaje más arduo que los viajes de Ulises. Y
la mano suda, se derrama como un tarro de nervios que interrogan al papel.
El encuentro de la mano y el papel anticipa el Orco.
Estar allí es una forma de olvidar las fronteras y sumirse en un
silencio absoluto. En la oscuridad completa el encierro deja de ser un
límite, se transforma, y ya no sientes olores más
allá de los propios. Imagino queasí se siente Dios cuando no
duerme. Algunas veces me invitan a entrar en ese anticipo del
paraíso. Cuando apagan la luz me dedico a recordar segmentos de
obras que leí de niño -sí, porque alguna vez fui un
niño- o a componerle un soneto a mi memoria, como me los
enseñaba una maestra hace años, con mesura, a lo Quevedo. Y
claro, me lo aprendo de memoria para luego copiarlo en el papel, con todo
y estrambote.
Un día soñé que el párrafo decimosexto de
la carta contenía estas palabras, cuyo sentido difuso se me escapa:
He demorado el gozo del momento final. He roto cada sueño y cada
noche. He rechazado l a mirada de la suerte. He negado el sentimiento y el
amor. He poblado de falsía mis palabras. He sido el inclemente
látigo. He violado la prudente norma. He blasfemado en pleno
día del Señor. He mentido. He matado toda esperanz a. He
aniquilado hasta el menor placer. He repetido sobre mi carne cada gesto
impío. He ensuciado las aguas de este río irreversible y
fatal. Soy olvido. Y que Dios, que en el cielo se dispone a juzgarme, se
apiade y me perdone. Qué p odrá significar esa vaga
música? Al despertar la carta sigue irremediablemente sumergida.
Al principio fue difícil, no lo duden. Privaban mis sentidos, me
hacían desesperar buscando estímulos. Pero no lograron
reducirme a mi animalidad. Jamás fui solamente mis sentidos. El
cigarrillo se había encargado hace mucho de estropearme el olfato.
Siempre odié los excesos de ruido porque viví toda mi vida
en el centro de una inhóspita ciudad. En cuanto a la vista, mi
mente, alucinante si lo quiero, suple lo que no alcanzan mis ojos.
Precisamente porque me cansé de mis sentidos, de la burda y
mísera materia, llegué a asquearme hasta del sexo, no sin
antes haber fatig ado los avatares de la vida libertina con impecable
rigor dieciochesco. No podían quitarme nada.
Me concentro. Busco en los anales más ocultos de mi turbada
memoria y casi alcanzo la silueta de una mujer bella que se pasea desnuda
por el cuarto con una carta en las manos. Se deja caer sobre el lecho
inhabitado. Los ojos le brillan tenuemente, pero de pronto se cierran, se
sumergen en el reino de Onán -istmos concéntricos- y su
cuerpo parece un volcán de lavas ardi entes en violenta
erupción. Las manos le son insuficientes. Dibuja ciudades en su
pubis. Levanta arquitecturas roídas por los siglos. Elabora con
pasmosa calma el ínfimo detalle de las ruinas. Recorre uno a uno
los puntos cardinales de la luz. Se pierde y se alcanza. Juega a
encontrarse y se abraza y se recuesta en su hombro. Sonidos en ascenso van
llenando el cuarto. Cada rincón vacío recoge el hilillo de
voz que emite su garganta, indecisa entre notas de placer y dolor. De
golpe estalla en gritos y brutales contorsiones, hasta derramarse entre
las sábanas e inundar el cuarto con la efusión acuosa de su
entrepierna agónica. Las ciudades sucumben en su mano, ahogadas en
lo fatuo. Al rato, ya las agua s en su cauce, toma la carta del suelo y la
vuelve a hundir en la gaveta.
Antes el aislamiento me sumía en una suerte de paranoia alternada
por largos períodos de letargo. Esta tortura -por nombrarla de
alguna manera que al lector poco avisado le resulte interesante-
hacía vacilar hasta tal punto mi cordura que cada vez que me
despertaban yo les suplicaba, con execrable aire mujeril, que me dejaran
en paz, hasta caer nuevamente rendido por el cansancio. Supongo que ellos
habrán notado que hace mucho todo es distinto. La privación
sensorial ha sido una simplificación de mi vida, de mi deficiente
captación del mundo, tan mediocre como la de cualquiera. La ascesis
carnal a la que me veo sometido le sienta bien a mi estoicismo quevediano
de a ratos. Por otro lado, la carencia , también a ratos, estimula
el caudal imaginativo, la figuración poética de la
cornucopia. Son incontables los fragmentos que he escrito en esos trances.
Creo que no me deshonran, aunque prefiero lo diáfano, lo que inhala
y exhala claridad.
El cuerno sobre la mesa se sabe cuerno sobre el Orco y escupe frutas de
fuego y azufre. Yo siento cada olor podrido, cada chispa que salta, cada
cáscara seca y racimos ardientes y filosas pepitas que corren a mi
cara. Para olvidar el hambre y todo lo podrido, vuelvo a hundir mi mano en
el Orco, y mis dedos sienten que en lo oscuro reposa la pulpa caliente de
algo que no me deja llegar a la ca rta. Por un momento olvido el sobre y
dejo que mis dedos se entretengan hurgando en la gaveta y traten de
adivinar qué se interpone entre mi mano y la carta, pero la pulpa
se mueve, o mi mano la mueve, y cobra un relieve invisible de duende o
demon io que custodia la carta. Siento un terrible pinchazo en el pulgar,
como de un tridente maligno, y trato de extraer mi mano del Orco mientras
proliferan las heridas, ahora en el índice, en el anular, en la
palma de la mano, en los nudillos. Mi mano emerge del Orco, bañada
en sangre, con las rabiosas dentadas de una rata deforme que se resiste a
servirme de Hermes, que me traiciona.
Mi voluntad -me parece- se ha fortalecido. Ya que me despiertan cada hora,
según su forma bárbara de medir el tiempo, sueño
mucho más que antes, y casi a mi antojo. Siempre tuve un
sueño irregular porque siempre viví esperando que alguien
llegara a matarme mientras dormía. Ahora no temo a los filos que
rasg an la oscuridad en silencio, buscándome. En el cuarto me
pertenecen mi muerte y mis sueños. He logrado forjar a tal grado
una capacidad casi fantástica para soñar que ha habido
noches -o días, en verdad no sé- en que a pesar de las
repetidas interrupciones de mi descanso he conseguido retomar una y otra
vez el argumento de la historia bruscamente frustrada por el ruido. Otras
veces se ha producido una alternancia tal entre sueño y
sueño que he recupe rado escenas idénticas, vistas desde
diferentes perspectivas. Por ello, trabajo en una novela de cuarenta y
nueve capítulos titulada La misiva , en la cual se narra una
y otra vez el mismo suceso desde la inigualable percepción de cada
uno de los siete personajes.
No era un cuerno de frutas sobre el Orco, sino un dragón de
siete cabezas, y en cada cabeza una corona, y en cada corona una
serpiente, y cada serpiente tenía una lengua larga con dos puntas,
y la s puntas de las lenguas enrollaban el folio de una carta manchada de
sangre, atravesada por la polilla, y una navaja. Yo quería llegar
hasta alguna de las cartas, pero temo irremediablemente a serpientes y
dragones. Por más que avanzaba, el fuego que exhalaba la boca del
dragón me obligaba a regresar sobre mis pasos. Decidí
emerger de la niebla, hacer un esfuerzo gigante por ascender desde las
densas arenas del sueño, y cuando desperté, la gaveta estaba
cerrada he rméticamente, la abrí, tomé la carta,
sentí la superficie rugosa del papel, los agujeros, y seguro de que
era la misma, la hundí nuevamente y volví a caer dormido...
Cada personaje va introduciendo una peq ueña variación, lo
que en algunos casos no tan sólo desdice las versiones de otro
personajes, sino que llega a negar radicalmente la mera posibilidad de sus
existencias...y llegué a un lugar oscuro, donde ni siquiera
alcanza ba a ver mis manos, y la desesperación se apoderó de
mí, pensaba en que en mi cuarto un impostor abriría la
gaveta y hundiría su mano en el Orco, en busca de la carta manchada
de sangre. Corrí en todas direcciones , deseando que el
dragón de siete cabezas velara la mesa en vez de un cuerno con
frutas, pero en el fondo sabía que no habría ni
dragón ni serpiente ni cornucopia que protegieran la carta ...
Entre el capítulo nueve y el once, por ejemplo, la historia es casi
idéntica, pero entre el cinco y el treinta sospechamos que
las diferencias son irreconciliables. La persistencia ...sumergida en
el Orco... del color rojo en el capítulo treinta y nueve nos
lleva a dudar ...de la gaveta en la mesa de madera... de la
existencia de seis personajes ...que cada noche explora mi mano...
En el capítulo final nos damos cuenta de que la historia
está tan lejos de la versión del primer capítulo que
nos vemos obligados a leer en orden riguroso, palabra por palabra, los dos
fragmentos simultáneamente para ver si una coma ...buscando la
carta, fatigando las posibilidades del viaje hacia ella... un punto o
la variación de una "s" por una "c" ha determinado la inexplicable
perversión del argumento ...que no se completa .
Me he convertido, aunque le pese a algunos de mis guardias, en un gran
escritor. Ya que no hablo con nadie -y ser sociable nunca fue mi fuerte-
escribo. Pero no desespero, persisto en las variaciones de la mano, de
los dedos acechando la carta, aún en lo oscuro, y resuelvo que
ningún impostor podrá llevarse lo que es mío, y tan
mío que a mí mismo se me escapa. Continúo corriendo,
desbocado y seguro, y de pronto se abre el cerco que me ciñe...
A las palabras ...y veo una luz, una ventana en el fondo, y no
sé si estoy fuera o adentro, si he lleg ado tarde o en la
víspera, y todo es tan confuso que las posibilidades parecen una y
acaso... se las lleva el viento. A las letras, de un modo difuso, les
pertenece la improbable eternidad.
He ido modelando lentamente mi lenguaje. Mis num erosos crímenes me
han ganado grandes logros a la hora de elaborar historias de
...ninguna... intriga, ...pero me prometo llegar a la carta,
recobrar el hilo, la secuencia que sostiene el edificio frágil de
todos estos años que no pueden haber pasado en vano... aunque
tengo que decir que ahora vivo de una manera más alucinante,
más real ...y sobresaltado, sudando frío, me yergo en la
cama, comprendo que sólo el sueño me habí a separado
del Orco, de la mesa de madera y del sobre manchado de sangre . Mi
representación, si lo quiero, puede ser más abrumadora que
las puñaladas que pude dar en cualquier esquina.
Vuelvo al principio, porque só lo avanzo para ver cuánto
he retrocedido, sin incomodarme, sólo pensando en el sobre, en todo
lo que tronchó y permitió, en lo que no dejó ser y
pudo haber sido y fue. Nada me reprocho. La carta ha sido el móvil
d e esta rueda inescapable que me place y me ahoga, y sólo ella
vive en el cuarto, con la fuerza de todos los dioses, con mi suerte echada
irreparablemente... Para un matón de segunda o tercera como yo
no está nada mal. Pienso y esc ribo como literato de primera.
Aprovecho hasta mis peores pesadillas, que siempre son la misma, y he
ahí una página ...a la suerte, como un golpe de dados que
se lanzan para restituirse sin nosotros... Mi único pavor es el
de la hoja en blanco ...pero en ese lance reside el vacío que
vamos llenando, como la multiplicación de los panes y los peces. La
carta es un pavor, pero también una gloria, una trágica
hazaña, y su papel inaudito, secreto, respira más que
nosotros, más que el miedo que nos mueve... o el de la
ausencia de la página, pero ellos no lo saben. Por eso me traen
lápiz y papel, y les conviene seguir así. Sus largas noches
en vela ...por los pasadizos oscuros del silencio, por los laberintos
imposibles de la sed y del hambre... se ven amenizadas por mi
interminable literatura. Ellos llenan su tiempo con mi letra. Yo lo
vacío ...hasta llegar a la única certeza de Ella, sin
origen ni tiempo, sin migraciones que la trasciendan.
Nadie me visita. En dos decenios de sombra no me han procurado segundos
ni terceros, sólo la carta, infinita y palpable. Su permanencia no
es más que la corriente llamad a a disolverme, el golpe de gracia y
el límite... No tengo familia, que yo recuerde. Puedo gozar de
mis ocurrencias infinitamente. No tengo cuentas que arreglar ni
obligaciones que atender, y claro, abomino de la religión, la raza,
el sexo ...después del cual no hay nada, sólo un hueco
insondable, un vacío sin luz, un cansancio y un tedio muy parecido
a la noche, a las circunvoluciones de Dios sobre sí mismo. Llego a
ese límite, y después de tanta espera, mis manos ya no
tiemblan, mas bien sienten un al ivio semejante al reposo y la patria
que ya no nos llama por haber estado siempre ahí, porque su
presencia se ha transformado en la más apacible de las ausencias.
Me g usta imaginar que me parezco a uno de esos amanuenses que fir
man sus papeles con distintos nombres y, al ser tantos, ya no saben
quiénes son. Salgo de mí, y con igual movimiento me
deshago y me incorporo al secreto del primer día. Estoy en el
umbral y no necesito leer la carta que sólo podría hablarme
de mí mismo, ser sin rostro discernible más allá de
las letras. Si alguien vive de mis letras, no importa. Ese nombre bajo
el que aparezcan los escritos será una máscara más,
otro de mis personajes, que no me pertenecen.
Aún así, he salvado uno de mis escritos. Sólo yo lo
leeré. Lo redacté hace años y casi lo he olvidado.
Recuerdo de memoria las oraciones finales: "Durante años
aguardé este día. He decidid o no quedarme. Pero antes de
marcharme, abro la carta, la exploro con paciencia, siento los huecos que
trazaron las polillas en el viejo papel. Con lenti tud insomne desdoblo
los pliegos, las aplano sobre el tope de la mesa. Muevo las manos de
izquierda a derecha, como un ciego, tratando de palpar la tenue marca de
la tinta, pero los dedos no dicen nada, no sienten nada. Me decido.
Se sorprenderá el lector de que en este momento, como por arte de
magia, yazga una navaja en lo oscuro de la gaveta. Podría inventar
que la dejó el cartero en un descuido, pero no me interesa. [No tan
sólo podría inventarlo, sino que podría introducir
algunas pistas en el relato que nos llevaran a esa conclusión.]"
"Devoro la primera hilera de signos, la segunda, y la secuencia se
va haciendo incomprensible, como si una palabra descartara a la otra, y
ésta a la otra, y al final sólo quedara un crepúsculo
infinito donde extrañamente se reúne lo incongruente, sin
pies ni torso ni cabeza. A Aristóteles le habría
incomodado este final, y sin embargo, él mismo señala en el
libro octavo de la Poética que a un sólo personaje le
ocurren m uchas e infinitas cosas. Y lo desemejante se va desvelando
ante mis ojos como un grotesco carnaval de intenciones indomadas,
frustradas, agotadas, sin haber n acido, en un espacio anterior a la vida
y a la muerte a la que regresaré sin dilación o llanto. De
golpe recuerdo el cómo y el porqué de la carta, que hace
tantos años fui dictando en silencio al silencio del papel. Voy
leyendo y recobro mi propósito, y es como recobrar a aquél
que fui, su mano deci dida. Hace tiempo escribí una carta, y
hoy me toca morir. Eso es suficiente. El cerco se cierra. Abro la
gaveta. Vuelvo a hundir la mano en el Orco, ya entregado a la letra, a
lo que hay de previsible en ella: Extraigo la carta, leo de prisa, la
introduzco nuevamente en el sobre, miro por última vez la pared
blanca...y ella me señala que es la hora perfecta... Sient o
mis venas, abiertas. Me acuesto en la cama, y todo va borrándose,
incluso mi voz, hast a que me digo... Qué puede importarme que
vengan a decirme que hoy se cumplen veinte años desde que
llegué aquí? Para mí, es te es el primer día,
y he visto que es bueno... para largarse de una vez.
San Juan, abril de 1995
Princeton, febrero de 1996
Noel Luna, Puerto Rico, Estados Unidos © 1996
noelluna@princeton.edu
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Regresar a
la portada
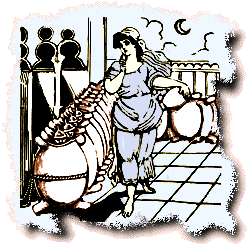 El encargado del correo vino hace un rato a la celda. Lo esperaba. Dice
que hoy se cumplen veinte años desde el día que
llegué a esta prisión. "Vaya noticia", le dije. "A
mí dejó de importarme el tiempo hace mucho, no sé
cuánto." Aquí todo es distinto, cada cosa se mide de otra
forma. Desde que vine me hacen mucho sentido los relojes suaves de
Dalí en los que las horas no corren y persiste la memoria. Me he
acostumbrado hasta a las copiosas arrugas de su rostro, sudando la ronda.
Supongo que a él le pasará lo mismo. Me tiene sin cuidado
haber perdido la cuenta de los días qu e le he visto desplazarse
por los pasillos con resignada lentitud, saludando, sin traer nada. La
única vez que me trajo una carta estaba feliz, como si le hubiera
tocado llevar a cabo la labor de un mensajero mitológico y trajera
una sorpres a. Y yo, como si nada. Qué le puede importar el tiempo
a quien cumple, como yo, varias penas perpetuas? Vivo en eterno presente,
acaso hoy más que nunca.
El encargado del correo vino hace un rato a la celda. Lo esperaba. Dice
que hoy se cumplen veinte años desde el día que
llegué a esta prisión. "Vaya noticia", le dije. "A
mí dejó de importarme el tiempo hace mucho, no sé
cuánto." Aquí todo es distinto, cada cosa se mide de otra
forma. Desde que vine me hacen mucho sentido los relojes suaves de
Dalí en los que las horas no corren y persiste la memoria. Me he
acostumbrado hasta a las copiosas arrugas de su rostro, sudando la ronda.
Supongo que a él le pasará lo mismo. Me tiene sin cuidado
haber perdido la cuenta de los días qu e le he visto desplazarse
por los pasillos con resignada lentitud, saludando, sin traer nada. La
única vez que me trajo una carta estaba feliz, como si le hubiera
tocado llevar a cabo la labor de un mensajero mitológico y trajera
una sorpres a. Y yo, como si nada. Qué le puede importar el tiempo
a quien cumple, como yo, varias penas perpetuas? Vivo en eterno presente,
acaso hoy más que nunca. ![[AQUI]](aqui.gif)