Regresar a la portada
Robo
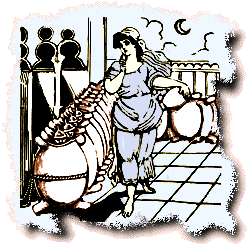 Cuando los encontré, había oscurecido. Dijeron que eran hermanos. Uno era alto y algo obeso, de manos grandes y músculos fofos. El otro era bastante esmirriado, de pómulos sobresalientes y labios delgados; muy nervioso. Movía los dedos constantemente. Debían de tener dieciséis o diecisiete años. Yo también.
Cuando los encontré, había oscurecido. Dijeron que eran hermanos. Uno era alto y algo obeso, de manos grandes y músculos fofos. El otro era bastante esmirriado, de pómulos sobresalientes y labios delgados; muy nervioso. Movía los dedos constantemente. Debían de tener dieciséis o diecisiete años. Yo también.
Era sábado y había salido a tirar la basura. Papá estaba en el comedor, escuchando la radio; me dijo que no hiciera tonterías, que demostrara sentido común y lanzó una matraca sobre las malas compañías. Mamá fregaba los platos, en la pila rebosante de espuma, me advirtió que no volviese muy tarde, que esas no eran horas de estar por la calle, que se preocupaba por mí, y que me acordara del vecino del quinto: estaba en la cárcel por contrabando. Lo habían pillado con todo el material encima. Era un gilipollas.
Dejé la bolsa, a la salida del portal, y enfilé calle arriba. Los coches estaban aparcados a ambos lados. De cuando en cuando, me detenía en uno y, por la ventanilla del conductor, atisbaba el velocímetro. Me gustaba el salpicadero curvo de los Minis, con la esfera negra de números blancos, y sus diminutos volantes, de forro de madera y radios metalizados.
Anduve así durante un buen rato. Luego giré a la izquierda, en dirección a los recreativos; no entré. Me senté en uno de los escalones de la plaza. Di unos golpecitos al paquete y cogí un cigarrillo, con los labios. Entonces aparecieron.
Me pidieron un pitillo. El gordo no fumaba. El otro lo encendió y dio una fuerte calada, echó la cabeza hacia atrás y lanzó una bocanada espesa y blanca. Empezamos a charlar animadamente. Nada importante. Sobre chicas y la mierda de noche y no tener a donde ir, porque los amigos te han dejado colgado. Dijeron que iban a pillar unas cervezas y luego... bueno... luego lo que cayera. Me gustó la idea. Tenía el culo entumecido.
El gordo compró tres Xibecas. Salió de la bodega exhibiéndolas como un trofeo, sujetándolas por el cuello. Volvimos a la plazoleta y nos sentamos en uno de los bancos de piedra. El más delgado —ni siquiera recuerdo sus nombres— rebuscó en los bolsillos: sacó una pequeña navaja, de esas que llevan cortaúñas, lima, sacacorchos y montones de cosas más. Desplegó el abridor de chapas. Nos bañó un chorro de espuma. Saqué el paquete de tabaco. Aceptaron un cigarrillo.
Abrimos la segunda cuando el gordo se levantó y, sin mediar palabra, se metió en el recreativo. Su hermano me miró —tenía los ojos pequeños y brillantes, como dos brasas— y levantó los hombros. Bebió un trago, muy largo.
No tardó en salir, con la mano prieta, a la altura del pecho. Metió el culo entre los dos, pasó la lengua por el adhesivo de dos pitillos y puso las hebras en su palma izquierda. Intentó desmenuzarlo con los dedos —eran gruesos y de uñas muy cortas—, manoseó una y otra vez el tabaco y aplicó el encendedor. Lo lió con Smoking y lo prendió. Chisporroteo. Me lo pasó. Chupé fuerte y aguanté el humo en los pulmones El aire rezumaba de humedad.
Al cabo de dos horas, nos levantamos. Tenía calambres en las piernas. Me tambaleé. El chico delgado volvió a sentarse, respiró hondo y lo intentó de nuevo. Yo tenía mi mano apoyada en el hombro del gordo. Nos lo habíamos fumado todo y nos quedaba una cerveza. Anduvimos un par de calles y llegamos a la vieja fábrica. Empezó a soplar una ligera brisa. Estaba rabiosamente bien.
Nos detuvimos ante un Renault. Creo que era un 16 pero no lo aseguraría. Era blanco, de tres puertas, con uno de esos chuchos articulados en el cristal trasero. El chico delgado se metió la mano en el bolsillo, echó un vistazo a ambos lados de la calle y pegó su cuerpo a la portezuela. El gordo se pegó detrás de él; me miró y se llevó el índice al ojo. Vigilé la bocacalle. El gatillo saltó con facilidad.
De debajo del volante, el chico delgado arrancó un manojo de cables, rapó el extremo de dos, pisó el acelerador —el motor roncó dos veces— y se puso en marcha. El gordo lanzó un bufido y dijo algo ininteligible.
Lo conduje un rato. Di un par de vueltas a la manzana y recorrí la carretera hasta la plaza. Acordamos salir de la ciudad. El depósito estaba lleno y no teníamos nada mejor por hacer. El gordo, dijo que quería a su hermano al volante. Yo corría demasiado y no se fiaba. No me importó.
Debían de ser las tres, cuando dejamos atrás el desvío del aeropuerto. No pasaba de los ochenta; por los polis, según decía. Fumamos algunos cigarrillos y bebimos mucha cerveza. El gordo se manchó la camiseta y empezó a lanzar improperios. Nos detuvimos en el bar del camping de caravanas. Compré coca-cola y una botella de Larios. Después entramos por un pequeño camino de tierra y decidimos que aquel era un buen lugar. Nos echamos bajo un pino. El chico flaco dio una palmada en el aire. El gordo, pasó la lengua por el adhesivo de un Camel.
En la guantera había un paquete de Kleenex, una polvera, unas gafas de sol con la patilla rota, una pequeña libreta con garabatos, un pintalabios y un pendiente de bisutería. Abrimos el maletero; había una enorme bolsa de red con caracoles. Nos miramos. El gordo la señaló con el índice y farfulló algo.
El flaco cogió la rueda de recambio —una Goodyear con el dibujo intacto— y le dio unos golpes. Me dijeron que echase un vistazo y me quedase con lo que quisiese. En el fondo, entre unas escobillas y trapos sucios de grasa, atisbé una caja metálica de herramientas. Era azul muy oscuro. Simplemente dije que era mía. Se aceptó la decisión. Luego nos sentamos entre montones de pinaza y mezclamos ginebra con cola.
Antes del amanecer volvimos a la autovía. El flaco, apenas sabía donde estaba. Yo tampoco era de gran ayuda. El gordo roncaba en el asiento trasero. Giramos a la derecha y entramos en uno de los suburbios. Dimos un par de vueltas. No había un alma. Aparcamos cerca de la estación. Nos costó despertarlo.
Nos repartimos el botín. Me quedé con la caja. Había herramientas de todas clases: fijas de numeración, dos llaves inglesas de distinto tamaño, una móvil de bujías, destornilladores etc. Se acercaba el cumpleaños de papá y no tenía nada para regalarle. Él sabría qué hacer con todas esas cosas. Le gustaba.
El flaco pilló la rueda. Dijo que sacarían una buena pasta, que la venderían a un primo suyo, y no sé que más. El gordo cargó con la saca de caracoles y volvió a lamentarse por su mugrienta camiseta. Antes de separarnos, dijeron que me invitarían. Lo juraron por Dios y por todos los santos. No confiaba en ellos.
La locomotora silbó. Una, dos, tres veces. El cielo clareaba; en alguna parte estaba saliendo el sol.
Bob T. Morrison, España © 2001
bobmorrison@terra.es
Bob T. Morrison nació en Barcelona (España) el 16 de julio de 1960, donde cursó
estudios de música y cinematografía. En 1985 fue finalista del premio Promesas
con el libro Balada para Helena y otros poemas. En 1992 funda y dirige la revista
Vians Literature. En 1995, publica la segunda edición ampliada del libro de poemas Tiempos de Alucinación. En 1997 le es concedido el Tercer Premio Internacional de Poesía por el libro Paréntesis Nocturno. En noviembre de 1999 publica Giro Sospechoso.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para leer los comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade:
Manzanos
Regresar a la portada
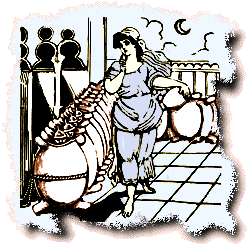 Cuando los encontré, había oscurecido. Dijeron que eran hermanos. Uno era alto y algo obeso, de manos grandes y músculos fofos. El otro era bastante esmirriado, de pómulos sobresalientes y labios delgados; muy nervioso. Movía los dedos constantemente. Debían de tener dieciséis o diecisiete años. Yo también.
Cuando los encontré, había oscurecido. Dijeron que eran hermanos. Uno era alto y algo obeso, de manos grandes y músculos fofos. El otro era bastante esmirriado, de pómulos sobresalientes y labios delgados; muy nervioso. Movía los dedos constantemente. Debían de tener dieciséis o diecisiete años. Yo también.![[AQUI]](aqui.gif)