![[AQUI]](aqui.gif)
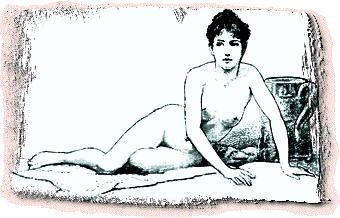 Desde antes de casarse, Rubén sabía de los celos exagerados de Marcela. Sin embargo la amaba más que a nadie en el mundo y deseaba fervientemente construir un hogar con ella. Sus amigos y allegados le aconsejaban: “No te cases con una mujer celosa”, pero Rubén tenía la firme convicción de que ella cambiaría con el tiempo y que si él no le daba ningún motivo no habría razón para que Marcela continuara con su celotipia.
Desde antes de casarse, Rubén sabía de los celos exagerados de Marcela. Sin embargo la amaba más que a nadie en el mundo y deseaba fervientemente construir un hogar con ella. Sus amigos y allegados le aconsejaban: “No te cases con una mujer celosa”, pero Rubén tenía la firme convicción de que ella cambiaría con el tiempo y que si él no le daba ningún motivo no habría razón para que Marcela continuara con su celotipia. Después de la boda, Marcela disminuyó la frecuencia de sus incursiones furtivas al bolsillo de Rubén tratando de detectar alguna nota sospechosa o algún recibo de algún restaurante que confirmara que él le estaba siendo infiel. Cada vez fueron menos sus intentos de secuestrar su teléfono celular mientras éste se bañaba, para buscar su historial de llamadas, y cada vez menos intensas las exploraciones olfativas de su ropa en busca de algún perfume extraño, cuando él se ponía su pijama y se iba a cepillar los dientes en las noches. A medida que compartían su vida de matrimonio, los lazos de confianza se iban estrechando y haciéndose más fuertes. Marcela lo celaba menos y Rubén parecía muy feliz con su único amor.
Una noche, un poco después de su primer aniversario, estaban en la cama viendo una novela en la que una mujer engañada cobraba venganza de la amante de su esposo, y surgió nuevamente el tema.
—Marce, ¿te acuerdas cómo eras de celosa antes de casarnos?
—¿Era? ¡Sigo siéndolo! Recuerda que si soy celosa es…
—Sí, lo sé… —interrumpió Rubén—, es porque me amas.
—Eso mismo… —respondió Marcela con una risita melosa—. Claro que yo sé que tú no me engañarías nunca, ¿verdad, gordito?
—Ni en sueños, gordita, ni en sueños…
—Eso sí. Porque si algún día me entero que me estás siendo infiel en sueños, me meto a tu sueño y la mato.
—Tú serías capaz… — rio divertido Rubén.
—Ahh, ¿no me crees?
—Claro que te creo. Eres una fiera…
El matrimonio se fue sedimentando con el pasar del tiempo, los momentos de intimidad fueron cada vez menos frecuentes y la rutina fue tomando terreno poco a poco. Con el tiempo también Rubén comenzó a sentir que Marcela volvía a mirarlo inquisitivamente cuando por alguna razón él miraba una milésima de segundo más de lo necesario a una camarera o a una vendedora de un almacén en el que entraran.
Rubén solo tenía ojos para Marcela y buscaba la forma de hacérselo saber. Sin embargo, Marcela tenía la certeza de que Rubén era solo para ella y trataba de hacérselo saber también, tal vez más de lo que era necesario. Lo cierto del caso es que a los cinco años de matrimonio, Rubén nunca había pensado siquiera en otra mujer. Amaba a Marcela y pensaba que no cambiaría a su esposa por nadie en el mundo. Sin embargo, a pesar de que hasta ahora jamás había tenido el interés de tener una aventura con otra, un día Rubén se encontró con lo inesperado: la chica del elevador.
La vio por primera vez un día lluvioso en que su carro se había descompuesto. Rubén había llegado en taxi al edificio donde trabajaba como consultor. Tomó el elevador en el primer piso y cuando iba a cerrar la puerta para dirigirse al noveno donde quedaba su oficina, una voz femenina le pidió el favor que esperara.
Rubén, con la destreza que da el subir por más de siete años en los mismos ascensores, oprimió el botón de abrir puertas mientras que una mujer entró en este dándole las gracias por su caballerosidad. Los demás ocupantes se estrecharon un poco más mientras la mujer se subió dándole la espalda a todos. Ella hizo el amago de oprimir un botón y luego se arrepintió. El número siete ya estaba iluminado.
En el tercer piso, el ascensor se detuvo y nadie parecía querer salir. Por el contrario, un hombre obeso se subió, haciendo que todos los de atrás contuvieran el aire para poder dar cabida al nuevo pasajero. La mujer al hacerse a un lado pisó levemente con el tacón el zapato de Rubén.
—Lo siento.
—No hay problema.
En un momento fugaz, los ojos de la mujer y los de Rubén se encontraron. Fue una centésima, tal vez una milésima de segundo. Pero se sabe que pueden pasar ochenta años en la vida de una persona sin que se sienta viva y se puede vivir cien años en un segundo. Menos de un segundo bastó para que Rubén quedara impactado con su mirada como si hubiera sido tocado por un rayo.
Una campanita familiar sonó, el número siete se apagó en el tablero de control y las puertas se abrieron. El hombre gordo salió parcialmente para dar paso a la mujer que se bajó del ascensor. Los dos pisos restantes Rubén los subió sintiéndose transportado en una nube sin darse cuenta que el ascensor seguía atestado de gente.
Unas horas después, Rubén rememoraba aquel incidente y aquellos ojos de encanto.
A los pocos días, Rubén tenía de nuevo su carro y volvió a tomar el elevador desde el sótano del edificio, donde solía parquear. Oprimió el número nueve como de costumbre. Como todos los días, el ascensor paró en el primer piso a recoger la gran mayoría de sus pasajeros. Rubén quedó al fondo, cuando vio nuevamente por entre las personas a la mujer de los ojos claros que, al entrar al ascensor, quedó en toda la puerta. Mirando por encima de los hombros y las cabezas, Rubén pudo verificar que la dama se bajaba otra vez en el piso siete. Desde donde estaba, sólo alcanzó a distinguir su cabello castaño recogido por una hebilla, cayendo a su espalda sobre su traje ejecutivo. Rubén miró la hora. Faltaban diez minutos para las ocho de la mañana.
Una o dos semanas después, Rubén volvió a encontrar la mujer en el ascensor cuando subía desde el parqueadero. Esta vez, al abrirse las puertas, la mujer era la única persona que esperaba. Quizás el ascensor del lado se había llenado y ella había esperado el otro. Él en forma caballerosa contuvo la puerta, mientras ella entraba dando los buenos días de forma muy impersonal.
—Buenos días —respondió él mientras que comenzaba su examen visual—. ¿A cuál piso va? —preguntó fingiendo no saberlo.
—Al séptimo, por favor. Gracias —dijo seriamente la mujer.
Era una chica joven, de unos veinticuatro a veintiocho años, aunque vestía como alguien mayor. Su cabello recogido atrás con una moña, le llegaba a la altura de los hombros. Tenía una frente amplia y una nariz respingada. Sus ojos claros, no podía precisar si verdes o azules, se veían a través de unos grandes lentes en un marco de carey que los hacían ver un poco más pequeños. Los labios eran pequeños sin denotar ninguna expresión.
El maquillaje sobrio, propio de alguien que quiere pasar desapercibida. Su chaqueta azul oscuro de corte ejecutivo iba sobre una blusa de color crema abrochada hasta el cuello. Una falda ajustada que bajaba un poco más de las rodillas y unos zapatos de tacón medio completaban su atuendo. En uno de sus hombros tenía colgado un bolso de cuero y, adelante, sujetado con ambas manos, tenía lo que parecía un portacomidas de lona.
Rubén miraba a la mujer disimuladamente y esta parecía no darse por enterada, mientras observaba cómo se iban iluminando y apagando los números en el tablero. Al llegar al piso séptimo la mujer lanzó una corta e inexpresiva mirada a Rubén.
—Feliz día.
—Feliz día —respondió Rubén mientras la miraba alejarse por el pasillo. Fue entonces cuando se percató de un sutil aroma dejado por la mujer como evidencia de que había estado allí.
Durante varios meses se presentaron eventuales encuentros y Rubén se sentía renovado mirando a esta mujer. Había algo en su mirada, en su andar, en su aroma, que lo cautivaba. Rubén comenzó a variar sus rutinas. Empezó a llegar más temprano para encontrarse con ella. Las siete y cincuenta de la mañana era la hora ideal. Inició una rutina de subir los tres pisos del sótano caminando hasta el hall del edificio para tener el placer de ver a su musa en la fila del ascensor. Para poderla observar unos minutos más, unos segundos más, antes de entrar al ascensor.
En ocasiones, la fila para los ascensores era larga y veía con tristeza como ella tomaba uno y él, ocho o nueve puestos atrás, debía tomar el siguiente.
Poco a poco fue descubriendo más cosas de la mujer. Tenía un gafete que la identificaba como empleada de la oficina de importaciones que había en el séptimo piso. Se percató de que era secretaria al escucharla hablar con algunas de sus compañeras que a veces conversaban con ella en el recorrido.
Con el correr de los días, Rubén se fue obsesionando con esa mujer. Sabía que nunca le sería infiel a Marcela. La amaba profundamente. Pero encontrarse con la mujer de los ojos claros en el ascensor le alegraba el día. Sentir su aroma le elevaba el alma.
Jorge, su socio de la oficina, descubrió pronto su secreto.
—Te gusta esa secretaria... ¿no? —le preguntó una vez mientras tomaban un café.
—¿Yo? No. ¡Yo no! ¿Cuál secretaria? —respondió Rubén sonrojado.
—He visto cómo la miras en el ascensor… eso se te nota en la cara. Y cuando no la ves, te pones de mal genio.
—¿A cuál secretaria? No. Yo no sé de quién me estás hablando.
—Hermano, esa vieja está muy buena… pero si se entera Marce, te mata…
—No. A mí no me gusta nadie… no sé de qué estás hablando.
—Ay, Rubén. Cuidado se entera Marcela… porque esa esposa tuya, como es de celosa viene y te hace un escándalo.
—No. Yo no tengo nada con nadie —se defendió Rubén y cambió de tema.
Para ser exactos, Rubén había tenido uno que otro sueño en el que se encontraba con ella en el ascensor. Soñaba que ella se subía y que él entonces se daba cuenta de que se había ido de pijama para el trabajo. Trataba de esconderse tras su maletín y el elevador de un momento a otro se veía atestado de gente que se reía de él.
La mujer del ascensor empezó a rondar en la cabeza de Rubén. Se acostumbró a comprarse un café en el primer piso y, bajo el pretexto de tomarlo, esperaba a que la mujer entrara al edificio para hacer la fila cerca de ella. En las noches, cuando llegaba a casa, se acostaba al lado de Marcela con la esperanza de que al dormir vería a la dama de los ojos claros.
—Feliz noche, gordito, que duermas bien
—Feliz noche, gordita, que descanses...
—Que sueñes conmigo… —respondía Marcela en tono imperativo.
Rubén se sentía culpable cuando en sueños veía a la otra mujer, aunque solía repetirse que eso no era infidelidad. Respetaba mucho su matrimonio y quería incondicionalmente a Marcela como para iniciar algo que pudiera terminar en un romance. Si Marcela se llegara a enterar de que su esposo estaba madrugando un poco más para ver esa mujer, haría un escándalo tal que la secretaria sería despedida y él tendría que buscar una oficina en otro edificio.
Sin embargo, para Rubén era solo suficiente ver aquella mujer. No necesitaba más. A medida que los encuentros se iban haciendo costumbre, la secretaria tomaba la iniciativa y saludaba dejando ver una sonrisa tímida. Luego agachaba la cabeza evitando todo contacto visual. A Rubén le pareció que sutilmente el tono del labial iba haciéndose más rojo y que el maquillaje era un poco más atrevido.
Cada vez, la mujer aparecía más en sus sueños. Ya no solo se encontraban en un ascensor. A veces soñaba que la veía en un café, en la calle, en un parque. En ocasiones, en sueños, hablaba con ella o caminaban juntos. Rubén despertaba feliz, al lado de Marcela que le preguntaba en forma automática. “¿Dormiste bien?”
Él, sin dar detalles, sonreía recordando su encuentro onírico y respondía:
—Sí, dormí muy bien.
—¿Y qué soñabas? —preguntaba ella melosa— Estabas sonriendo mientras dormías...
—Soñaba contigo —mentía él.
—Huy. Que rrrricoo —se apretujaba ella contra él buscando su calor—, recuerda que siempre debes soñar conmigo.
Los sueños, cada vez más frecuentes y cada vez más cercanos, hacían que Rubén ansiara llegar al trabajo y verla a ella. Era más estricto en su apariencia y presentación personal para verse agradable para su amor platónico.
Un viernes, luego de uno de esos sueños agradables en los que hacía un paseo con la mujer por un bosque, tomó la decisión de preguntarle su nombre. Estuvo esperando hasta las ocho y quince en el hall del edificio, fingiendo que el café estaba muy caliente, pero ella no llegó. Fue un fin de semana muy largo. El lunes volvió a verla y se subió con ella en el ascensor. Fue un momento muy especial porque, a pesar de que había varios pasajeros, sintió que esta vez era ella la que lo miraba abiertamente. Al llegar al piso séptimo, le pareció ver un guiño que se insinuaba, y unos dientes blancos se dejaron ver entre unos labios rojo carmesí.
El viernes coincidió con que uno de los ascensores se llenó y en la fila solo quedaron Rubén y la chica para el siguiente. Se subieron sonriendo, sin decirse una palabra, pero conversando con sus miradas cortas, hablándose en silencio. Cuando Rubén quiso tomar la iniciativa y empezar una conversación, el ascensor se detuvo en el tercer piso y el hombre obeso se subió parándose entre los dos. Cada uno expresaba su desilusión con la mirada. Entonces, la joven se llevó las manos atrás de su cabeza, desanudó su moña y con un movimiento de su cuello liberó su cabello castaño y sedoso que ondeó con libertad. Rubén sonrió aún más y ella respondió a su sonrisa. Había llegado al séptimo piso. Con un guiño descarado se despidió de Rubén y salió del ascensor meneando sus caderas.
Esa noche, Rubén soñó que hacía el amor con la secretaria. Era una sensación intensa, mezcla de un deseo juvenil y de la pasión de lo prohibido. Cuando despertó vio los ojos de Marcela que estaban mirándolo como solía hacer siempre.
—¿Cómo dormiste?
—Muy bien —respondió un poco intimidado.
—¿Y qué soñabas?
—Que te hacía el amor a ti.
Marcela lo atrajo hacia su cuerpo e hicieron el amor, lo cual fue una fortuna porque en ese momento Rubén se percató de que el pantalón de su pijama estaba húmedo y dentro de él había una gran erección. Al terminar descubrió “el vacío”. Era la mañana de sábado y tendría que esperar al lunes para volverla a ver.
Rubén se sintió un poco culpable. Había engañado a su esposa en sueños. “Todos los hombres son iguales”, recordó. Pero hay algunos peores que engañan de verdad. Él solo lo había hecho en sueños. Nunca le sería infiel en la vida real. Al finalizar la tarde, Rubén se sintió un poco indispuesto.
En la noche del sábado, soñó que se encontró con la mujer en un parque. Caminaron cogidos de la mano y de pronto se vio a sí mismo en una habitación a media luz, en medio de una gran cama, haciendo el amor con la mujer del elevador. De repente, en el sueño apareció Marcela gritando y blandiendo un cuchillo. Se vio corriendo desnudo por los pasillos del edificio donde trabajaba mientras la gente se burlaba de él. Desesperado, comenzó a oprimir el botón para llamar el elevador. Cuando este se abrió, vio a la secretaria tirada en un charco de sangre, inerme, mientras que Marcela salía riendo a carcajadas con el cuchillo en la mano.
—Infeliz —decía —, te dije que si me engañabas, aunque fuera en sueños, lo ibas a lamentar.
Rubén despertó sobresaltado. Estaba empapado en sudor. Marcela a su lado dormía plácidamente. Aún no había amanecido. Se levantó y se tomó un analgésico. Volvió a acostarse un poco más tranquilo. En la mañana del domingo, Marcela le dio otro analgésico. Lo había sentido con pesadillas y tocándole la frente le diagnosticó fiebre. Debía cuidarse el resto del día si quería ir el lunes a trabajar.
La mañana del lunes Rubén se levantó muy animado.
—¿Cómo dormiste?
—Muy bien, ya me siento mejor.
—Me alegro. ¿No está un poco temprano? Puedes dormir unos diez minutos más.
—No, hoy tengo mucho trabajo en la oficina y debo adelantar algo.
Lo que Rubén no dijo era que había tomado la decisión de entablar una conversación con la mujer del ascensor. Ansiaba conocerla. Se acicaló un poco más de lo normal, pero Marcela lo atribuyó a que no quería verse enfermo.
Rubén esperó con el vaso de café hasta las ocho y media. La mujer no llegó, o a lo mejor había llegado primero que él.
Durante una semana, Rubén estuvo montando guardia en el primer piso. Jorge acostumbraba llegar siempre un poco más tarde. Toda la semana Jorge encontró a Rubén “tomando café”. Entonces Rubén no tenía más remedio que subir con su socio a la oficina. En toda la semana la mujer no apareció.
El viernes, mientras Rubén buscaba las llaves para abrir su oficina del piso noveno, Jorge le dijo algo que lo paralizó.
—Supiste, pues, lo de la secretaria del séptimo piso…
—No, ¿qué paso?
—Se murió de repente la noche del sábado. Como que se le reventó un aneurisma que tenía. Murió desangrada. Bueno… eso fue lo que me contó uno de los porteros. Y tan joven que se veía.
Rubén dejó caer su maletín y casi perdió el equilibrio cuando sintió que sus rodillas flaquearon. ¿El sábado? ¿Acaso había tenido un sueño premonitorio? Había leído que las personas que tienen alguna conexión pueden comunicarse telepáticamente. También había escuchado que las personas al morir liberan una especie de energía que las otras personas pueden percibir.
—Qué lástima, hombre —disimuló—, se veía muy agradable.
—¿No, que no la habías visto? —bromeó Jorge mientras entraban a la oficina.
El resto del día, Rubén estuvo distante. Al llegar a casa dijo a Marcela que no cenaría. Se sentía indispuesto y se retiró a su estudio con el pretexto de adelantar algún trabajo, pero lo que realmente pudo hacer fue muy poco. La imagen de la secretaria cubierta de sangre, de su sueño del sábado, aún seguía en su cabeza. Se sintió solo, muy solo en el mundo.
Cuando decidió acostarse, ya Marcela hacía rato estaba en la cama. Se dieron el beso de las buenas noches como de costumbre y se despidieron de la forma rutinaria
—Que tengas una feliz noche, gordita.
—Tú también, que descanses, gordito, que pases feliz noche… Y recuerda que solo debes soñar conmigo, únicamente conmigo.
Carlos Alberto Velásquez Córdoba, Medellín, Colombia © 2019
calveco@une.net.co
Nota: este cuento hace parte del libro Amelia y otros cuentos, publicado por Fallidos Editores © 2019
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: