![[AQUI]](aqui.gif)
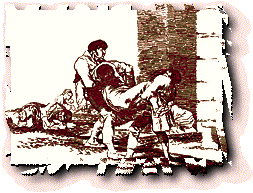 Un mecánico deambulaba por el parque escuchando el crujido de la grava bajo sus pies. Sonreía. Una vez más había cobrado su paga sin lidiar con la papelería, los trámites enfadosos y los impuestos. Sentía el fajo de billetes en el bolsillo de su pantalón, que una mano discreta le entregó entre los coches del taller. En el fondo del bolsillo, junto con los billetes, se estaban empollando sueños de aventuras nocturnas y comidas suculentas.
Un mecánico deambulaba por el parque escuchando el crujido de la grava bajo sus pies. Sonreía. Una vez más había cobrado su paga sin lidiar con la papelería, los trámites enfadosos y los impuestos. Sentía el fajo de billetes en el bolsillo de su pantalón, que una mano discreta le entregó entre los coches del taller. En el fondo del bolsillo, junto con los billetes, se estaban empollando sueños de aventuras nocturnas y comidas suculentas. Desde el amanecer, el día le sonreía. Se levantó lleno de vigor y anticipación de la paga. Las quejas de clientes neuróticos, quemaduras infligidas por los motores a reventar de calor, la gritería del patrón y la comida pospuesta durante horas fueron toleradas sin groserías porque a la vuelta de la jornada su fajito de billetes lo esperaba. Así que ahora, después de la paga, su mente rodaba con gusto en la soledad del parque.
Tras un parpadeo de las luminarias, la luz alfombró el camino del hombre feliz. De pronto, el pavoneo fue cortado de tajo por una súplica que se filtró del pinar. Sus pasos se detuvieron para que el oído se sintonizara con el murmullo. Al parecer, un alma se debatía ante el dilema de permanecer al lado del ser querido o apartarse del mismo. El mecánico trató de ubicar el lugar del que provenía la súplica como si se tratara de un ruido molesto en las entrañas de un motor. Pero ninguna otra chispa del debate amoroso llegó a sus oídos.
Las pisadas del mecánico iban a retomar su ritmo cuando oyó “por favor, tengo familia”. Distinguió una voz masculina que luchaba en aras del bienestar familiar. Vaya, un hombre de familia que se resiste a las tentaciones carnales, pensó el mecánico. Qué noble de su parte, que Dios lo bendiga. El afán de echar un vistazo a la escena amorosa avivó su paso, pero el mecánico dio un aire de casualidad a su paseo. La caminata debería llevarme al debate amoroso por puro azar. ¿Por qué no? Estoy en un parque y soy libre de mi andar, pensó el mecánico.
Al doblar la esquina de un seto, vio una pareja trabada en un abrazo. Reacio a utilizar lentes, el mecánico tuvo que entornar los ojos para divisar un bulto con dos rostros, uno moreno y el otro pálido. Para desenredar la maraña del acertijo amoroso, el mecánico se dirigió con desenvoltura hacia ellos. Ah, logró resolver el crucigrama de brazos y piernas. La cara morena tenía en jaque a la blanca. Con su brazo alrededor del cuello de la víctima, el moreno apretaba un objeto contra el cuello de su presa.
–Dame tu billetera o te voy a degollar, te lo juro –gruñó el agresor.
El terror manaba de los ojos de la víctima. Con su saco desabotonado y la corbata enredada en el brazo del agresor, el pobre hombre ni siquiera intentó desprenderse del abrazo. Apretaba sus muslos con las manos y levantaba los pies como si bailara al compás de las amenazas.
Finalmente, el hombre en aprietos balbuceó “tome mi billetera, tengo familia”. Repitió su súplica, pero se le enredaron las palabras, “tome mi familia, tengo la billetera”. Temblaba tanto que el mecánico pensó, si lo suelta, el pobre diablo caerá al suelo y estallará en añicos como un abanico que choca con el radiador.
Los levantamientos alternativos de los pies del enganchado molestaron al mecánico. Se parecían a los de un niño que rogaba al maestro que lo dejase ir al baño mientras este se hacía el desentendido y seguía con su letanía escolástica. Qué maestro tan sádico y qué aprieto tan molesto, pensó el mecánico. Los recuerdos de su infancia resurgieron del olvido a la vista de este abrazo trabado sin consentimiento mutuo.
El caminante retomó su andanza con desinterés. Rascaba su cabeza rapada pensando en alguna llave de tuercas y un ángulo de acercamiento convenientes para destrabar a esta pareja dispareja. Mientras se acercaba al bulto de dos cabezas, el mecánico titubeó fingiendo embriaguez.
–¿Me regalas una cerveza si te ayudo a atar a este imbécil a un árbol? –preguntó el mecánico dirigiéndose al agresor. Masticaba sus palabras como si fueran bocados difíciles de pasar–. Tal vez me regalas un par de billetes para un cousse-cousse. ¿Qué me dices, amigo?
Imprecaciones de diversas tonalidades estallaron de la boca del agresor. Retomando el control de su lenguaje, pero no el de sus ojos desorbitados, el agresor apuntó al mecánico con una navaja y le gritó.
–Te me vas ahorita mismo o te corto la garganta a ti también. ¡Largo de aquí! –la alarma centelleaba en los ojos de las caras unidas en el bulto. Hubo un momento de silencio, una duda se instaló en los ojos del moreno, pero este se la sacudió y su voz tronó de nuevo–. Te me vas o te doy hasta el mango. ¡Maldito borracho! –el grito sacudió al mecánico y este se enojó con él mismo por haber dejado que un don nadie lo intimidara, aunque sea tantito. La navaja oxidada no llegaba a una palma y el mecánico se preguntó si tenía suficiente filo para pelar una papa.
–Si quieres, yo te ayudo con tu presa. No te preocupes –comentó el mecánico y levantó las palmas de las manos para apaciguar al agresor–, no hay nadie por acá. Andamos solos… y ellos nos deben feria por todos los malversados que cometieron. Lo justo es justo, compadre, ¿ah? Y si sobra algo en la billetera de este señorito, pues, pa’ un par de cervezas, ¿no, rafiq? –Mientras tanto, la cara de la víctima pedía ayuda con cada gota de sudor que perlaba su frente.
El mecánico se ajustó el cuello de la camisa, sus gestos afectados imitaron los de un político en preparación para su discurso. Se sorprendió a qué punto los hombres abrazados eran chaparros, el blanco un par de dedos más que el moreno. Se parecían a dos jinetes cabalgando en una ola de miedo. La cabalgata los aterrorizaba y en su terror el abrazo los apretaba.
–Mira, qué bonito cinturón –comentó el mecánico bajando su mirada a la cintura del hombre blanco que empezaba a teñirse de rojo vivo–, de piel fina. ¿Hecho en Italia? –el mecánico se acercó fingiendo no notar la navaja que apuntaba a su rostro y empezó a desabrochar el cinturón del señor. Mientras este gemía aguantando la respiración, el agresor bajó la navaja hacia las manos del ladrón oportunista. En el acto, el puño del mecánico estalló contra la cara del agresor y este se derrumbó.
El mecánico sintió que el pómulo del agresor había cedido con un crujido y un arrepentimiento lo invadió, pero quién puede sopesar con exactitud la resistencia y el impacto para que no sobre ni falte. Apenado y a la vez orgulloso de no haber ocasionado un rasguño en la cara enrojecida durante su intervención, el mecánico dio un par de palmadas al hombro del azorado. Este no se movió, acaso se preparaba a sufrir un apretón por su nuevo amo cuyo tamaño no anunciaba nada bueno.
–Adelante, vaya a su casa –dijo el mecánico–. Este maleante se está sacudiendo lo mareado, ahorita se levanta con nuevas ganas. ¡Apúrele!
–No, no. Hay que reportarlo.
El mecánico quedó desorientado por esos ojos alborotados que buscaban la justicia en medio de un parque que se sumía en la oscuridad. Le intrigó el afán justiciero que palpitaba con fuerza en aquel cuerpo tembloroso que apenas se mantenía de pie.
–Bueno, vaya a reportarlo. Yo se lo cuido aquí –el mecánico se preguntó cuántas tuercas y tornillos faltaban en aquel hombre cuyas piernas a duras penas se desprendían de la rigidez, echaban a andar y, luego, trotar con tropiezos. Sonrió pensando en la aplicación del lubricante que guardaban en un contenedor de cuello largo. Lástima, pensó, este quedó en los estantes del taller. No le sobraría un chorrito por aquí y unas gotitas por allá.
Mientras el buscador de justicia se alejaba llevado por su trote forzado, el agresor se removió en el suelo. El recuerdo de la navaja cruzó la mente del mecánico y este se dejó caer sobre el bulto en movimiento. En el momento del impacto, el mecánico sintió con su propio pecho el crujido de costillas del aplastado. Otro crujido, pensó el mecánico. Dios santo, ¿estará hecho de palillos de dientes? Mientras se hacía preguntas, escuchó el siseo que provenía del pecho del aplastado.
Al quitársele de encima, el mecánico notó que la navaja yacía al otro lado del camino. Le ayudó a levantarse y, en el alumbrado del parque, le dio pena ver la cara cubierta de sangre y piedritas del aplastado. Sus brazos colgaban de hombros huesudos y sus ojos relucían en el alumbrado del parque.
–Tengo familia, busqué trabajo –comentó el agresor con timidez.
–Así no vas a llegar a ninguna parte. Necesitas una navaja más larga –y el mecánico rio a carcajadas.
–Soy un sucio... Mi hija tiene razón, bueno para nada.
–Vete, hombre. Vete –insistió el mecánico.
Desde el fondo del parque, les llegaron unas voces. El mecánico reconoció la del hombre justiciero. Sus palabras forcejeaban para pasar por la garganta apretada. De repente, el mecánico se concientizó del inminente interrogatorio sobre su estancia poco conforme con las leyes impresas. Esta realización confluyó con el temor de que el daño ocasionado al agresor se interpretara como exceso de violencia por algún juez. ¿Quién sabe cuántos apuros más me traerá este hombre justiciero? Se peguntó el mecánico.
Ajeno a la responsabilidad ciudadana, el mecánico sacudió la cabeza para despojarla de la idea de testificar. Las sombras del parque camuflaban su carrera mientras este gastaba las suelas de sus zapatos en una galopada sin frenos ni retenes.
Un par de semanas se escurrieron sin traer el menor disgusto al mecánico. Alejado del parque y despojado del recuerdo del bulto con dos cabezas, estaba parado en una banqueta con todo su ser enfocado en el consumo de un elote, amarillo y ligeramente chamuscado. Avanzaba a paso de caracol, se detenía, mordía el elote hasta la mazorca y reanudaba su paseo masticando. No dejaba que se le escapara ni un solo grano de elote, la calle se volvió una imagen borrosa de insignificancias. Los liliputienses corrían, pitaban, se precipitaban de un lado de la calle al otro y se perdían en el agujero del metro. A estos, no les faltaba lubricante, giraban y rodaban sin manifestar ningún malfuncionamiento.
–Oh –el mecánico casi se dio de topes contra una persona y qué persona. Un policía miraba con tranquilidad la cara del mecánico que suspendió la masticación, su mandíbula quedó parada entre dos masticadas. El uniformado era de la misma altura que el sorprendido y sus caras se hallaron en una tensa proximidad. El mecánico dio un paso hacia atrás y notó que un señor chaparro, vestido de traje, estaba al lado del policía.
–Buenas tardes, señor –articuló con gravedad el policía–. No queremos molestarlo y, si así lo desea, podemos esperar a que termine de comer.
El mecánico pensó en decir que no lo molestaban, contempló la posibilidad de huir, pero finalmente intentó responder con un “buenas tardes” cuando un grano de elote se metió en la parte vedada de su garganta y detonó la tos. Los granos saltaban como palomitas del horno. El chisporroteo obligó al policía y su acompañante a buscar una distancia más higiénica.
–No me molestan –finalmente, el mecánico respondió con ojos humedecidos por la tos.
–Usted ayudó al señor G. –y el policía lanzó una mirada al señor que estaba parado a su lado– en el Parque de Vicento. En nombre del gobernador de esta ciudad y nuestra república, quisiera agradecerle su valiente intervención.
El señor de traje se enderezó, carraspeó y añadió.
–Aquella noche, cuando regresamos al lugar del incidente, no estaban y nos preocupamos por usted. ¿No sufrió ninguna contingencia? ¿Qué ha ocurrido?
El mecánico reflexionó buscando la manera de cortocircuitar la conversación para prevenir su desviación hacia los asuntos legales de su residencia. Tras una breve contemplación, comentó con palabras cargadas de duda.
–¿Yo ayudé a alguien? ¿Cómo?
–¿Usted no ayudó al señor G. durante su secuestro con arma blanca?
–No.
El policía y el señor G. intercambiaron miradas. Este pareció dar permiso al gigante para que procediera con el discurso preparado.
–Señor, usted tal vez no se da cuenta del servicio que hizo a nuestra nación. El señor G. trabaja en la prefectura y nosotros quisiéramos regularizar su estatus de inmigrante y hacerlo parte de nuestra sociedad, siempre y cuando usted así lo desee –una sonrisa bonachona se asomó a los labios del policía y el señor G. la acompañó con asentimiento–.
–Ya hicimos una investigación preliminar –comentó el señor G.– y sabemos que no tiene antecedentes penales. Incluso su patrón describió con elogios su desempeño laboral. La pregunta es la siguiente: ¿desea usted ser ciudadano hecho y derecho de esta gran nación?
Por falta de granos de elote, el mecánico tragó saliva. Pasó la mano por encima de su cabeza rapada y una sonrisa de payaso estiró sus labios.
–¿Entonces qué dice? –insistió el señor G. con una mirada acogedora.
–Eso, eso sería lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Discúlpenme por haber trabajado sin papeles. Ya saben que…
–No se preocupe –comentó el señor G.–. Aquí, todos somos inmigrantes, desde la llegada de los romanos. Lo importante es ser honesto y valiente como usted.
–Y querer a este país –añadió el policía.
–Claro –balbuceó el mecánico–. Muchas gracias. Sí, quiero mucho este país. ¿Qué debo hacer para… conseguir los papeles?
–La prefectura tendrá sus puertas abiertas de par en par en espera de su visita –comentó el señor G. con lentitud–. Solo mencione mi nombre y se le prestará la atención debida para que efectúe los trámites de naturalización bajo el rubro “Por contribución a la nación” –el señor articuló cada sílaba del título del formulario como si lo dictara a un mecanógrafo.
–No sabe cuánto se lo agradezco, Señor G. Se lo prometo, seré un ciudadano…
–Ejemplar –le ayudó el señor G. a completar la oración–. Créame, no dudo en lo más mínimo de su sinceridad.
–Muchas gracias, señores. Se los agradezco mucho. Voy a la oficina de correos para avisar por teléfono a mi familia de lo que ha pasado. Que tengan un excelente día –el mecánico hacía venias mientras se alejaba de los señores.
–Un detalle más, señor –comentó el policía y levantó el índice–. ¿Podría por favor hacernos un favor?
–Claro, señor oficial. Estoy a sus órdenes –el mecánico se le acercó arqueando las cejas y tendiendo el oído para que no le escape ni una sílaba de la solicitud.
–Mientras el proceso administrativo sigue su curso, ¿sería tan amable ser parte de nuestra fuerza policial? –el policía dejó caer la pregunta con monotonía–. Nos faltan hombres como usted. ¿Qué dice?
Se descompuso la cara del mecánico. Sacudió la cabeza tratando de despejar el bochorno que le ocasionó la pregunta.
–¿Qué nos dice? –averiguó el señor G.–. ¿Nos apoyamos unos a otros mientras esperamos sus papeles de naturalización?
–Señor G., con todo el respeto y agradecimiento, señor, de ser posible, quisiera continuar trabajando en el taller.
–También puede unirse a las filas de bomberos –comentó el señor G.–, si lo prefiere. El salario es igual.
–Es lo mismo para mí, señores –comentó el mecánico.
–¿Qué quiere decir con lo mismo? –preguntó el policía.
–Pues, no sé cómo decirle… –reanudó el mecánico con tropiezos.
–De preferencia, en nuestro idioma –sugirió el policía y rio. El señor G. sonrió con la comisura de los labios.
–Es que yo crecí en el campo, señores… –y las palabras se trabaron de nuevo en la garganta del mecánico.
–Bueno, ahora vive en una gran metrópoli que millones de turistas visitan cada año –dijo el señor G.–. Ha progresado mucho y esto es solo el inicio de una nueva vida para usted.
–Sí, sí… pero, ¿cómo decirle? –el mecánico se dio cuenta de la reiteración de su muleta del lenguaje y se apresuró a completar la oración antes de que el policía hiciera otra broma graciosa–. En el taller, platicamos durante la comida y me dijeron que para ser policía o bombero, y cosas así, tienes que hacer cosas… ya saben.
–¿Qué cosas? –gruñó el policía. El mecánico se frotó la cabeza por encima de la sien bajo la mirada del policía.
–Pues, un tipo de bautismo –soltó las palabras el mecánico como un chorro de aceite caliente.
–Bueno, usted es cristiano, aunque conozca por allá unas palabras de distintos orígenes –replicó el señor G. sonriendo–. ¿Cuál es el problema con el bautismo? Así nos integramos en la comunidad cristiana que nos legaron nuestros antepasados. Voltéese y mire estas iglesias, son los vestigios de nuestro pasado que pervive en nosotros.
–Yo preferiría seguir los vestigios de mi familia de mecánicos, si ustedes me lo permiten. No tengo ningún inconveniente con ir a la iglesia, pero sin nuevos bautismos, por favor.
–Es que usted no se da cuenta de las concesiones –la voz del señor G. cobró gravedad– que le estamos otorgando. Le estamos ofreciendo un trato particular. Vaya, lo tratamos como si ya fuera uno de los nuestros. ¿Me entiende?
–¿No puedo ser uno de los vuestros sin nuevos bautismos?
–No –gruñó el policía–. ¿Piensa que es mejor que nosotros?
–No, no, de ninguna manera. Pero yo les agradecería tanto si por favor…
–Mire –reanudó el señor G.–, nosotros hicimos prácticamente lo imposible para incorporarlo en nuestras filas y de manera expeditiva. Hasta hablamos con el comandante que tiene un equipo de acción especial en esta ciudad. ¡Especial! ¿Me entiende? –el señor G. miró al mecánico en la cara para leer signos de su estado de ánimo–. Ahora, usted tiene que conformarse con las normas que cumplen todos nuestros oficiales, pero todos. Es una norma, vaya, natural. El respeto por la jerarquía, ¿qué se yo? Todos nos conformamos con ella.
–Es que no puedo –comentó en voz baja el mecánico y negó con la cabeza.
–Ahora bien –y el señor G. estiró el cuello como si compitiera con la altura de los dos gigantes–, yo soy funcionario de este país y estoy comprometido hasta la médula con sus normas y códigos jurídicos. Si usted se rehúsa a aceptar nuestra oferta de naturalización, tengo que declararlo en situación ilegal en este país.
–Y yo tendría que –continuó el policía– facilitar su expedición inmediata a nuestra prefectura bajo distintas condiciones de las que platicamos, ¿me entiende?
–Claro, claro, distintas condiciones –barbulló el mecánico como si hablara con él mismo–. Pues no, entonces yo también estoy comprometido hasta la médula con mis normas y códigos de desplazamiento.
El mecánico les volteó la espalda y, con el rechinido de sus zapatos, se despidió de los señores. Se lanzó hacia el fondo de la avenida embistiendo contra un viejo que andaba con su perro. Uno se cayó de espaldas y el otro gimió con su pata machucada. Indiferente al daño colateral, la máquina infernal siguió tumbando personas y estantes de tarjetas como si fueran fichas de dominó. Andaba tan apurado que dejó caer su elote.
Pol Popovic Karic, México © 2024
pol.popovic@tec.mx
Pol Popovic Karic nació en Belgrado, ex Yugoslavia. Vivió en Marruecos, Estados Unidos y ahora radica en Monterrey, México. Es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha escrito artículos académicos, libros y cuentos en serbio, francés, inglés y español. Sus autores favoritos de la lengua española son Juan Rulfo, Rosario Castellanos y Gabriel García Márquez.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: