Regresar a la portada
Tiempo presente
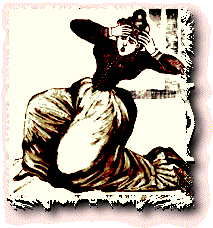 La brisa suave acaricia mi rostro mientras estoy aquí parada en la cornisa de este décimo piso. Un grupo de curiosos se ha juntado allí abajo, apuntando delatores dedos índices hacia mí persona. Los rayos del sol todavía infunden calor, a pesar de que ya estamos entrando en el otoño. Me gusta el otoño, las mañanas frescas, las tardes cálidas pero no abrasadoras, las hojas que se desprenden de los árboles y se acumulan por todos los rincones, a merced de la voluntad del viento, indefensas. Tal vez se deba a los días de mi infancia en la casa materna donde pasé los momentos más gratos de mi existencia. Habitaciones amplias, techos altos, puertas con celosías y aroma a cera recién pasada sobre los pisos de largos listones de madera. Y mis hermanas menores corriendo por todos lados, haciendo un batifondo infernal hasta que llegaba mamá y pegaba un par de gritos. Qué sencillo era transitar esos días, qué simple era el mundo en esa época. Mañanas largas, tardes de juegos, leche chocolatada con vainillas y bigotes de chocolate sobre nuestras bocas sonrientes. ¿Cuándo fue que se terminó todo eso? ¿Cuándo fue que crecimos sin querer y nos dimos cuenta de que ya éramos extraños viviendo bajo el mismo techo, con intereses distintos y hasta contrapuestos? Casi de repente se terminaron las miradas cómplices y las risas incontenibles. Fueron reemplazadas por el recelo y el antagonismo egoísta. Todo es tan complicado, tan tortuoso. Recuerdo el día que me fui de casa, con una valijita pequeña que representaba cabalmente la pequeñez de mi universo. Mis hermanas me miraban desde la puerta sumidas en un silencio acusador, como reprochando mi huida. Pero tenía que irme, tenía que abandonar ese lugar, no podía soportar el vacío dejado por mi madre. Su partida fue como una bomba nuclear arrasando con lo que hubiera a su alrededor. Un agujero negro que se tragaba lo bueno que habíamos vivido hasta entonces. Nunca más nuestra casa fue como había sido. Quedamos indefensas, privadas del adalid que había liderado todas nuestras empresas trascendentes; huérfanas en medio de un páramo desolado.
La brisa suave acaricia mi rostro mientras estoy aquí parada en la cornisa de este décimo piso. Un grupo de curiosos se ha juntado allí abajo, apuntando delatores dedos índices hacia mí persona. Los rayos del sol todavía infunden calor, a pesar de que ya estamos entrando en el otoño. Me gusta el otoño, las mañanas frescas, las tardes cálidas pero no abrasadoras, las hojas que se desprenden de los árboles y se acumulan por todos los rincones, a merced de la voluntad del viento, indefensas. Tal vez se deba a los días de mi infancia en la casa materna donde pasé los momentos más gratos de mi existencia. Habitaciones amplias, techos altos, puertas con celosías y aroma a cera recién pasada sobre los pisos de largos listones de madera. Y mis hermanas menores corriendo por todos lados, haciendo un batifondo infernal hasta que llegaba mamá y pegaba un par de gritos. Qué sencillo era transitar esos días, qué simple era el mundo en esa época. Mañanas largas, tardes de juegos, leche chocolatada con vainillas y bigotes de chocolate sobre nuestras bocas sonrientes. ¿Cuándo fue que se terminó todo eso? ¿Cuándo fue que crecimos sin querer y nos dimos cuenta de que ya éramos extraños viviendo bajo el mismo techo, con intereses distintos y hasta contrapuestos? Casi de repente se terminaron las miradas cómplices y las risas incontenibles. Fueron reemplazadas por el recelo y el antagonismo egoísta. Todo es tan complicado, tan tortuoso. Recuerdo el día que me fui de casa, con una valijita pequeña que representaba cabalmente la pequeñez de mi universo. Mis hermanas me miraban desde la puerta sumidas en un silencio acusador, como reprochando mi huida. Pero tenía que irme, tenía que abandonar ese lugar, no podía soportar el vacío dejado por mi madre. Su partida fue como una bomba nuclear arrasando con lo que hubiera a su alrededor. Un agujero negro que se tragaba lo bueno que habíamos vivido hasta entonces. Nunca más nuestra casa fue como había sido. Quedamos indefensas, privadas del adalid que había liderado todas nuestras empresas trascendentes; huérfanas en medio de un páramo desolado.
Las piernas comienzan a temblar. No creo que sea de frio. Debe ser la tensión de estar parada sobre una superficie tan pequeña esforzando los músculos y tendones. Puede que no falte mucho para que el cuerpo comience a flaquear. No quiero volver la vista atrás. Es muy penoso. Prefiero disfrutar de esta brisa ahora, de este sol ahora, de este presente ahora. No sé cuánto más durará. Qué curioso, me asalta el interrogante casi tonto de saber cuánto dura el presente. Sí, ¿cuánto dura? ¿Un segundo? ¿Un instante? No hay modo de mensurar el presente, ya que el presente existe sólo en nuestra limitada percepción de ése fenómeno físico al que llamamos tiempo. Lo veo como un pequeño puente que salva la brecha entre el pasado y el futuro, un leve parpadeo y ya, se fue para siempre aunque creamos que lo tenemos prisionero en nuestras manos. El presente se asemeja a un regalo que nos es arrebatado perversamente, sin contemplaciones. Por el contrario, en los días de mi infancia el presente era como un estado de gracia. Nunca más apropiado lo del “presente continuo”. El tiempo parecía no pasar. Ahora su devenir es tan veloz que me resulta abrumador. Soy incapaz de frenarlo, de apropiarme de él y hacer que valga la pena. El presente nos arroja con desdén a las voraces fauces del pasado. Claro, siempre el pasado luce más atractivo. Lo añoramos, deseamos volver a los lugares de antaño porque en realidad lo que deseamos es volver atrás, queremos volver a ser niños en los brazos protectores de nuestros padres o abuelos. Ellos hacían de nuestro entorno un lugar seguro, lejos de las acechanzas del porvenir. No había decisiones más difíciles que elegir lo que queríamos merendar, o cenar; o qué vestido ponernos para ir a la iglesia el domingo por la mañana. Eso era todo. Por lo demás, la vida transcurría por invisibles carriles que siempre llegaban a destino de la mejor manera posible, naturalmente. Hoy me parece estar pedaleando sobre una bicicleta con los frenos trabados. Mis piernas se rinden ante la fatiga; pero las normas de la sociedad indican que debo seguir pedaleando aunque no sepa con exactitud hacia donde me dirijo. Ansío dejar de hacerlo y darle a mi cuerpo maltrecho unos minutos de reposo mientras la carrera continúa alocadamente a mí alrededor.
Siento como si mi espalda estuviera fundida con la pared sobre la que se apoya, que se ha vuelto áspera, inhóspita. Mi pie se acerca peligrosamente al borde de la cornisa. Miro hacia abajo con cautela. Me invade un irrefrenable deseo de saltar. El tánatos toca a la puerta. Qué curiosa me resulta esa sensación, esa atracción fatal que provocan las alturas. Recuerdo haber contemplado absorta el patio de la planta baja desde algún balcón bien allí arriba y pensar: “¿Qué se sentirá al caer al vacío? ¿Qué extraña hipnosis nos arrastra sin que podamos evitarlo?” No encuentro respuesta a tales interrogantes. Es que la vida misma carece de respuestas. Para mí se ha convertido en un gran túnel sin luz hacia el cual me veo arrastrada por un viento recio que me lleva en andas como si fuera leve como una pluma, sin oponer resistencia alguna. Rememoro la época escolar, exenta de responsabilidades, desprovista de cargas agobiantes, lista para ser disfrutada a pleno. Estoy casi convencida de que nunca más he sentido tal bienestar. Este presente semeja una jaula en la que estoy atrapada, con barrotes invisibles pero reales. Tengo las manos ateridas, el cuerpo como plomo. Trato de humedecer los labios que parecen de cartón. Desfallezco. Comienzo a ver como a través de un velo que transforma la escena en un sinfín de siluetas difusas. El presente se abalanza sobre un futuro efímero, trata de apresurar el desenlace, ansioso por alcanzarlo.
Viene a mi mente aquella tarde que pasé en casa del abuelo. Me causaba gracia su larga cabellera blanca en la nuca, mientras la cabeza era casi calva. Su cara arrugada parecía un pergamino, un terreno árido surcado por huellas profundas. Se veía muy anciano. “¿Cuántos años tenés, abuelo?”, disparé a boca de jarro. “Tengo ochenta y un años”, me dijo sonriente. “Uy, ¿cómo es tener tantos años, abuelo?”, le pregunté con el candor propio de una niña pequeña. La sonrisa se desvaneció de a poco. Me estudiaba, sopesando si responder en serio o en broma. La respuesta ha permanecido grabada en mi memoria, me ha marcado en forma indeleble. “Es como si estuviera cayendo de un edificio de diez pisos y estuviera pasando por el segundo”, me confesó. Luego se quedó callado, pensativo, tal vez sorprendido por sus propias palabras. Yo lo observaba sin captar por completo el significado de la frase. Él rió para restarle dramatismo al momento, comprendiendo que tal vez había revelado una verdad demasiado brutal para mi azorada comprensión infantil. Lo entiendo ahora. Entiendo que cuando pase por el segundo piso de este edificio tendré todos los años que no habré vivido, tendré todas las arrugas que nunca surcarán mi rostro, tendré la experiencia del pasado al que habré legado este momento crucial como una ofrenda ante el altar de algún dios pagano.
Cierro los ojos. Despego la espalda de la pared quedando en un precario equilibrio. Mi cuerpo se balancea hacia adelante. Un enorme alivio me inunda, sabedora de que pronto cortaré las cadenas que me sujetan a lo terrenal, a las miserias cotidianas que se adueñan de nuestros sueños más caros. No puedo dejar de sentir una enorme nostalgia por aquellas cosas que me hicieron feliz en algún tramo del camino, cuando todo parecía posible y el sendero era claro, seguro. Abro los ojos. Noto que el sol se ha escondido tras los edificios retaceando su calor, que la brisa húmeda me eriza la piel, que los pies laten penosamente. Un infinitésimo después inclino el cuerpo hacia adelante, el centro de gravedad se desplaza dejando que la atracción de la tierra haga el resto. Qué curioso que pueda abandonarme de esta forma, con el coraje que se requiere para morir; pero que no he tenido para vivir. Resulta dolorosamente obvio que para morir se requiere valor tan sólo una vez, mientras que para vivir se debe ser valiente día tras día, año tras año, con porfiada insistencia. Escucho los gritos de espanto de las personas que siguen allí abajo, deseosas de presenciar el espectáculo en primera fila, con morbosa complacencia. El viento azota mi cara mientras desciendo. El presente se desliza de mis manos raudamente. Mis pensamientos son como saetas que me asedian con imágenes en color sepia. Al pasar por el segundo piso no puedo dejar de recordar las palabras de mi abuelo, su rostro añoso, bueno; su olor a tabaco y a jabón.
Sí, ya siento que soy tan vieja como él, que mi cara está surcada por arrugas que se nutren de cada fugaz instante devorado por la insaciable bestia del tiempo, que ya tengo sobre mis espaldas cientos de años crecidos en estos breves segundos que me quedan antes de que se agote mi tiempo presente.
Primer premio del concurso de cuento corto "Cuento MAI" 2014.
Muestra de Arte Independiente, Argentina.
Carlos Donatucci, Argentina © 2015
cfdonatucci@gmail.com
http://www.elhacedordecuentos.com.ar
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade:
Ocaso
El patio
La ruta
La foto
Hojas doradas en otoño
Regresar a la portada
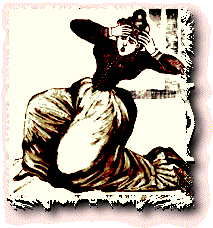 La brisa suave acaricia mi rostro mientras estoy aquí parada en la cornisa de este décimo piso. Un grupo de curiosos se ha juntado allí abajo, apuntando delatores dedos índices hacia mí persona. Los rayos del sol todavía infunden calor, a pesar de que ya estamos entrando en el otoño. Me gusta el otoño, las mañanas frescas, las tardes cálidas pero no abrasadoras, las hojas que se desprenden de los árboles y se acumulan por todos los rincones, a merced de la voluntad del viento, indefensas. Tal vez se deba a los días de mi infancia en la casa materna donde pasé los momentos más gratos de mi existencia. Habitaciones amplias, techos altos, puertas con celosías y aroma a cera recién pasada sobre los pisos de largos listones de madera. Y mis hermanas menores corriendo por todos lados, haciendo un batifondo infernal hasta que llegaba mamá y pegaba un par de gritos. Qué sencillo era transitar esos días, qué simple era el mundo en esa época. Mañanas largas, tardes de juegos, leche chocolatada con vainillas y bigotes de chocolate sobre nuestras bocas sonrientes. ¿Cuándo fue que se terminó todo eso? ¿Cuándo fue que crecimos sin querer y nos dimos cuenta de que ya éramos extraños viviendo bajo el mismo techo, con intereses distintos y hasta contrapuestos? Casi de repente se terminaron las miradas cómplices y las risas incontenibles. Fueron reemplazadas por el recelo y el antagonismo egoísta. Todo es tan complicado, tan tortuoso. Recuerdo el día que me fui de casa, con una valijita pequeña que representaba cabalmente la pequeñez de mi universo. Mis hermanas me miraban desde la puerta sumidas en un silencio acusador, como reprochando mi huida. Pero tenía que irme, tenía que abandonar ese lugar, no podía soportar el vacío dejado por mi madre. Su partida fue como una bomba nuclear arrasando con lo que hubiera a su alrededor. Un agujero negro que se tragaba lo bueno que habíamos vivido hasta entonces. Nunca más nuestra casa fue como había sido. Quedamos indefensas, privadas del adalid que había liderado todas nuestras empresas trascendentes; huérfanas en medio de un páramo desolado.
La brisa suave acaricia mi rostro mientras estoy aquí parada en la cornisa de este décimo piso. Un grupo de curiosos se ha juntado allí abajo, apuntando delatores dedos índices hacia mí persona. Los rayos del sol todavía infunden calor, a pesar de que ya estamos entrando en el otoño. Me gusta el otoño, las mañanas frescas, las tardes cálidas pero no abrasadoras, las hojas que se desprenden de los árboles y se acumulan por todos los rincones, a merced de la voluntad del viento, indefensas. Tal vez se deba a los días de mi infancia en la casa materna donde pasé los momentos más gratos de mi existencia. Habitaciones amplias, techos altos, puertas con celosías y aroma a cera recién pasada sobre los pisos de largos listones de madera. Y mis hermanas menores corriendo por todos lados, haciendo un batifondo infernal hasta que llegaba mamá y pegaba un par de gritos. Qué sencillo era transitar esos días, qué simple era el mundo en esa época. Mañanas largas, tardes de juegos, leche chocolatada con vainillas y bigotes de chocolate sobre nuestras bocas sonrientes. ¿Cuándo fue que se terminó todo eso? ¿Cuándo fue que crecimos sin querer y nos dimos cuenta de que ya éramos extraños viviendo bajo el mismo techo, con intereses distintos y hasta contrapuestos? Casi de repente se terminaron las miradas cómplices y las risas incontenibles. Fueron reemplazadas por el recelo y el antagonismo egoísta. Todo es tan complicado, tan tortuoso. Recuerdo el día que me fui de casa, con una valijita pequeña que representaba cabalmente la pequeñez de mi universo. Mis hermanas me miraban desde la puerta sumidas en un silencio acusador, como reprochando mi huida. Pero tenía que irme, tenía que abandonar ese lugar, no podía soportar el vacío dejado por mi madre. Su partida fue como una bomba nuclear arrasando con lo que hubiera a su alrededor. Un agujero negro que se tragaba lo bueno que habíamos vivido hasta entonces. Nunca más nuestra casa fue como había sido. Quedamos indefensas, privadas del adalid que había liderado todas nuestras empresas trascendentes; huérfanas en medio de un páramo desolado.![[AQUI]](aqui.gif)