Regresar a la portada
La venganza de los derviches locos
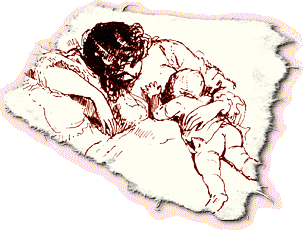 Cuatro pares de pequeños pies descalzos levantan el polvo del camino. Los chiquillos que casi no comen con sus dientes picados. Los niñitos del asco. Los dervichitos que darán vueltas en el mismo lugar hasta que ya! Los trapos que cubren a los chiquillos tienen ese matiz gris-café de la ropa que jamás se lava. Ellos son livianos como vainitas vacías de frijol. No tienen ni la estatura ni el peso mínimo para su edad, pero tienen gran determinación. Atraviesan el caserío de laminas de zinc. Cruzan el puentecito sobre el estanque de aguas negras, basura y otras carroñas. Suben la colinita pelada y trepan por el muro de ladrillo que los separa de la gente decente.
Cuatro pares de pequeños pies descalzos levantan el polvo del camino. Los chiquillos que casi no comen con sus dientes picados. Los niñitos del asco. Los dervichitos que darán vueltas en el mismo lugar hasta que ya! Los trapos que cubren a los chiquillos tienen ese matiz gris-café de la ropa que jamás se lava. Ellos son livianos como vainitas vacías de frijol. No tienen ni la estatura ni el peso mínimo para su edad, pero tienen gran determinación. Atraviesan el caserío de laminas de zinc. Cruzan el puentecito sobre el estanque de aguas negras, basura y otras carroñas. Suben la colinita pelada y trepan por el muro de ladrillo que los separa de la gente decente.
Eran tres niños y una niña más sus piojos y lombrices los que se dirigían hacia la Iglesia del Corazón Misericordioso aquel Domingo de Ramos. En Juanito, el cabecilla, se resumían las ganas de aquel grupito de chiquillos mocosos. Él buscaba venganza para sí mismo y para los otros perros de sus raza. Perros. Así lo habían llamado la semana pasada.
Lo recordaba bien. A la hora del recreo Juanito empezó a pedir los cinco centavos.
-Prestá cinco centavos- se le escuchaba decir con su voz vibrante y tersa.
Avanzaba con dificultad por la muchedumbre de estudiantes recolectando las monedas de alguien por aquí y luego, más tardecito, otros cinco de alguien por allá. Cualquiera creería que Juanito era un pordiosero colado en la escuela, pero no. Era un pordiosero de quien los maestros se habían apiadado. Le permitían asistir a clases sin matrícula, ni uniforme, ni libros, ni lápiz, ni alimento en el estómago. Algunos estudiantes decentes lo habían observado pidiendo. Ellos lo siguieron con más curiosidad que asco.
-Después que junté los cinuenta de la hamburguesa, la compré y me encaramé en un mi hueco pa jartármela. Los compañeros me jallaron. "Perro comemierda", dijeron. Se rieron. "¿Crees que te vas a aprovechar de nosotros to'l año? Que vas a comer hamburguesas a costa de nuestro bolsillo? Ve a vender el diario", dijeron. Son unos pendejos. No saben ná. Ya no hay cupo pa' vender diario, ni dejan a más naiden sacar basura del vertedero, ni se caben ya los recogedores de latas.
Los otros tres que marchaban con Juanito habían experimentado situaciones semejantes. La maestra sentaba a los niños marginales al lado de los niños decentes para que compartieran sus libros durante las lecturas. Los niños decentes retenían la respiración con repugnacia y no podían evitar que una picazón psicológica les invadiera el cuello y la cara. También estaban de moda otras prácticas deportivas como sobrenombres, bromas pesadas, aislamiento, zancadillas y las amenazas. Y el deporte favorito de los estudiantes decentes era el transformarlos en perros expiatorios cada vez que algo se perdía en el aula.
Los dervichitos sabían que los estudiantes decentes, tan inmaculados, se estrenarían como coro en la iglesia aquel Domingo de Ramos. Todo debía estar listo con anticipación. Las camisas de un blanco santificado y un planchado almidonado. Las togas rojas. Las corbatas negras. Los zapatos lustradísimos, hediondos a cuero nuevo. Las voces afinadas por la práctica. Los cabellos cortados y lavados. Las caras inocentes de la niñez. Así tienen que ser si son niños de mamá y papá.
Esa mañana de domingo mami estaba de turno en la maquila, casi siempre estaba de turno. Juanito solo la veía en los ratos de descanso, cuando ella dormía. Cada vez que podía se acurrucaba junto a mami. Sincronizaba su respiración a la de ella. El fingía que dormía con ese pesado sueño que ella siempre tenía. Juanito salió de su choza y alli estaban los otros tres. Es difícil decir "y alli estaban sus tres amigos." La pobreza es tal aquí que Juanito no tiene dinero, no tiene pelo, no tiene amistades, no tiene vacunas, no tiene padre, no tiene hierro en su sangre, no tiene calcio en sus huesos, no tiene educación, ni tiene religión. Lo único que Juanito y los otros tres tienen, lo único que les queda de humanidad es la necesidad de justicia. Y por eso Juanito y los otros tres se habían pasado toda la noche atrapándolas y poniéndolas en una lata de leche oxidada. Fue barato porque de bichas, Juanito y los otros tres derviches, si tenían bastante.
Como siempre llegaron al amanecer al patio de la iglesia centenaria y tomaron posesión del columpio. Era una llanta que colgaba de una soga amarrada a una gigantesca rama del árbol de mango que algún sacerdote, muerto hace mucho tiempo, había sembrado allí. Los niños tomaban turnos en el columpio y giraban como incansables derviches. Uno de ellos subía a la llanta y los tres restantes la hacían girar vertiginosamente hasta que la víctima del mareo comenzaba a gritar "Estoy, loco, loco, loco, loco!" Los verdugos detenían el columpio en seco, ayudaban al loco a bajarse y a acostarce entre las ondulantes raíces del arbol. Entonces, mientras el desfalleciente derviche loco se revolcaba en la tierra tratando de incorporarse, los demás apostaban "A que vomita, a que no, a que sí, a que no..."
Más tarde los cuatro se escondieron con su lata llena. Antenas de tres pulgadas asomaban vibrantes por los hoyitos de respiración en la lata. Los derviches vigilaron hasta que el último de los fieles entró en la iglesia. Entonces entraron por la puertecita que conecta el patio con la salita del agua bendita al lado del altar. El coro era tan refulgente que nadie los vio. Se arrastraron detrás del altar como guerrilleros con su bomba viviente. Cuando estuvieron detrás del coro y en lo mejor del ten piedad cantado, soltaron sus cucarachas marginales. Ellas asaltaron las togas rojas. Se infiltraron por las camisas blancas santificadas. Atacaron los zapatos hediondos a cuero nuevo. Treparon por los cabellos recien cortados. Corrieron y volaron en estampida sobre y alrededor de los niños cantores. De los fieles se escapó un gemido de horror colectivo y el coro rompió filas en todas direcciones como si estuviera presa de las llamas. Esa noche, al llegar mami, Juanito se acurrucó al lado de ella y se durmió con una sonrisa en los labios.
Luisa Flores, Panamá © 1999
luisaelenaflores@hotmail.com
Luisa Flores nació en Panamá, República de Panamá. Siempre admiró las artes gráficas y la literatura. Empezó estudios de periodismo en la Universidad de Panamá, buscado una guía académica a su interés en comunicarse por medio de la palabra escrita. Recibió una beca Fulbright-Campus y se graduó de periodista de la Universidad de Kansas. Se mudó a El Salvador y viajó por Centroamérica. Las vivencias de estos viajes influyen e influirán en sus escritos. Para ella no hay nada como la riquezas conflictivas del Boom y el Post-Boom Latinoamericano. Sus escritores favoritos son Carlos Fuentes, Miguel Angel Asturias, García Márquez, Demetrio Aguilera Malta, Luisa Valenzuela y Antonio Skármeta. Actualmente estudia su maestría en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Louisville, Kentucky.
Lo que la autora nos dijo sobre el cuento:
Este cuento fue escrito en una media noche en la que la memoria de los derviches no me dejaba dormir. Esos niños de apariencia irreal son más reales que la verdad. Ellos viven en vecindarios increíbles llamados "marginales" o, simplemente, en la calle. Los derviches se han venido en mi memoria desde El Salvador y tuve que hacerles justicia, aunque fuera en la ficción.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver una entrevista a la autora de este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos de la autora en Proyecto Sherezade:
Un milagrito, San Padrecito
Regresar a la portada
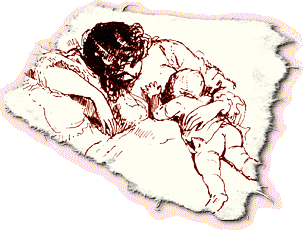 Cuatro pares de pequeños pies descalzos levantan el polvo del camino. Los chiquillos que casi no comen con sus dientes picados. Los niñitos del asco. Los dervichitos que darán vueltas en el mismo lugar hasta que ya! Los trapos que cubren a los chiquillos tienen ese matiz gris-café de la ropa que jamás se lava. Ellos son livianos como vainitas vacías de frijol. No tienen ni la estatura ni el peso mínimo para su edad, pero tienen gran determinación. Atraviesan el caserío de laminas de zinc. Cruzan el puentecito sobre el estanque de aguas negras, basura y otras carroñas. Suben la colinita pelada y trepan por el muro de ladrillo que los separa de la gente decente.
Cuatro pares de pequeños pies descalzos levantan el polvo del camino. Los chiquillos que casi no comen con sus dientes picados. Los niñitos del asco. Los dervichitos que darán vueltas en el mismo lugar hasta que ya! Los trapos que cubren a los chiquillos tienen ese matiz gris-café de la ropa que jamás se lava. Ellos son livianos como vainitas vacías de frijol. No tienen ni la estatura ni el peso mínimo para su edad, pero tienen gran determinación. Atraviesan el caserío de laminas de zinc. Cruzan el puentecito sobre el estanque de aguas negras, basura y otras carroñas. Suben la colinita pelada y trepan por el muro de ladrillo que los separa de la gente decente. ![[AQUI]](aqui.gif)