![[AQUI]](aqui.gif)
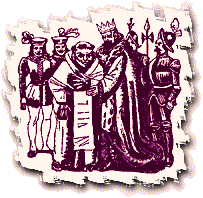 Ya sé que más de una persona aseguró a viva voz que yo estaba chiflado cuando dije que los conejos en verdad existían. No, no me había vuelto loco, a mí también me habían criado con la creencia de que aquellas pelotas blancas de algodón de orejas paradas, de dientes y patas saltonas, eran tan solo un producto de la ficción humana, de la imaginación desbocada de gente primitiva, deseosa de concebir criaturas fantásticas para sus mitos y cuentos infantiles. Por eso no lo pude creer cuando vi mi primer conejo. Ni siquiera supe que era un conejo, ya que la realidad siempre es más fantástica que la ficción.
Ya sé que más de una persona aseguró a viva voz que yo estaba chiflado cuando dije que los conejos en verdad existían. No, no me había vuelto loco, a mí también me habían criado con la creencia de que aquellas pelotas blancas de algodón de orejas paradas, de dientes y patas saltonas, eran tan solo un producto de la ficción humana, de la imaginación desbocada de gente primitiva, deseosa de concebir criaturas fantásticas para sus mitos y cuentos infantiles. Por eso no lo pude creer cuando vi mi primer conejo. Ni siquiera supe que era un conejo, ya que la realidad siempre es más fantástica que la ficción.Tenía yo la costumbre de caminar a altas horas de la noche, cuando mis únicos acompañantes nocturnos eran el titilar de las estrellas y los bailes de las nubes tratando de bajar a la tierra o de llegar a la luna. Las calles permanecían inexorablemente vacías. De vez en cuando, un gato asustadizo salía de la nada y se escondía en la nada, a una velocidad tal que solo los alcanzaba a ver con un ojo, ya que el otro no tenía tiempo suficiente para captar aquella imagen fugaz. En algunas ocasiones, muy contadas, algún meteoro proveniente de galaxias lejanas tenía la mala fortuna de cruzarse con nuestra atmósfera y, para nuestra buena fortuna, arder por unos breves segundos, dejando una vibrante estela de humo en el cielo como si se tratara de una fiesta de luces mandada a hacer a medida de la noche.
Yo iba caminando despreocupado, casi podía caminar por esas calles con los ojos cerrados, ya que había hecho un inventario mental de árboles, aceras, esquinas, baches callejeros y hasta de los sitios donde los árboles dejaban caer sus semillas como pequeñas esferas con pelos de madera que apuntaban en todas direcciones, ya que pararse en ellas era casi tan peligroso como tirarse a un abismo de pocos centímetros de altura.
Primero fue una figura blanca y quieta que confundí con una planta en flor. Empecé a sospechar cuando la planta dio su primer salto y noté que sus flores tenían forma de orejas. Me restregué los ojos pensando que la madera aromática que quemaba el vecino en su chimenea me estaba provocando visiones. De repente dio varios saltos y quedó a pocos metros de mí. Para mi sorpresa, en vez de observar una nariz palpitante al acecho, dos ojos rojos que disparaban flechas de fuego, y dos dientes delanteros amenazantes como cuchillos, vi una criatura mansa, con una naricita respingada, dos ojitos tímidos y un par de dientes de roedor absolutamente llanos. Se dio la vuelta y al alejarse pude ver lo único que se acercaba a la realidad de los mitos inventados por el hombre: la mota de algodón que tenía por cola.
No era, como decía la gente, un animal terrorífico y peleador; por el contrario, los gatos ni se escondían a su paso y sus dos dientes delanteros lo hacían aparecer siempre sonriente y le daban un aspecto que resultaba cómico. Lo seguí hasta que se detuvo ante una planta de blancas flores y se fundió con ella para desaparecer de la vista.
Al otro día relaté con dientes y detalles mi visión nocturna, la cual no fue recibida por nadie con buenos ojos. No sé si mis conocidos estaban celosos porque yo había sido el primero en ver un conejo de verdad o si en verdad creían que yo estaba loco por decir que había visto un conejo. Entonces me retaron a que trajera un conejo vivo o muerto, a lo cual obviamente me negué. No estaba dispuesto a matar a un conejo solo por mostrarlo y mucho menos a atraparlo para que se exhibiera como a un animal de circo.
Sin embargo, me ofrecí a tomarle una foto en caso tal de que volviera a aparecer mi visión nocturna. Ante esta oferta solo recibí burlas, ya que todo el mundo aseguraba que seguramente compraría un conejo de felpa, lo colocaría entre algunos arbustos por la noche y le tomaría una foto.
Y la cosa pasó de ser una mera anécdota a convertirse en una noticia nacional. Hasta el mismo gobierno intervino. El asunto con ellos ahora era serio. No se transaban por nada. Era todo o nada, o el conejo del cuento o mi pellejo por andar diciendo mentiras y agitando a las muchedumbres, porque si dejaban de creer en una cosa, dejarían de creer en todo.
Cuando pasé la prueba del detector de mentiras, simplemente dijeron que creía en mis propias mentiras y que por eso había pasado la prueba. Entonces, la policía de la verdad decidió hacerme cargos formales por alterar los mitos establecidos y hacerlos parecer como reales. No lo podía creer. Por culpa de un par de orejas y un rabo de algodón, me querían llevar a la picota pública y condenarme a no sé cuántos años de prisión como ya habían condenado al loco de los unicornios y a la loca de las quimeras, los cuales a lo mejor no estaban tan locos y en verdad habían visto lo que decían que habían visto.
El juez dio su fallo inapelable: tenía 24 horas para producir un conejo vivo o muerto o yo sería encerrado por lo que me quedaba de vida con los demás locos de atar que alteraban el orden público con ideas foráneas a la realidad impresa en los libros y marcada con el sello de la verdad por el estado. Sin embargo, me daban una opción para salir del embrollo: si confesaba mi propia mentira, mi pena sería reducida a trabajos forzados y con unos diez años de rehabilitación psicosomática, podría ser de nuevo un hombre libre de fantasías y deambular de otra vez por las calles sin creer en que los conejos existían.
Me alejé a paso rápido de la oficina del juzgado, sabiendo que mis horas estaban contadas. Nubes de lluvia amenazaban con desplomarse de un momento a otro. Busqué mi paraguas y me di cuenta de que lo había olvidado en la oficina del juez de la injusticia. Me devolví a paso lento y me disponía a abrir la puerta de la oficina, cuando alcancé a oír entre murmullos: “Si trae el conejo, se lo quitamos y decimos que no lo trajo, si no lo trae lo condenamos. Traiga lo que no traiga, ¡está perdido!”.
Sentí que tenía pólvora en los pies ya que salí volando de ese edificio. Ahora sabía lo que tramaban y estaría preparado para ello. Ya verían la sorpresa que se iban a llevar, porque yo no estaba dispuesto a que ellos siguieran ocultándole la verdad al mundo sobre la existencia de los conejos.
A las doce en punto me presenté en la corte. Venía vestido elegantemente, con un bastón negro, guantes blancos y un sombrero de copa. Me requisaron los bolsillos, el sombrero, ¡hasta la mirada!, pero lo que más les interesó fue la caja que traía. Le levantaron la tapa y se sonrieron al ver “las pruebas” que iba a presentar a mis interrogadores. Percibí una extraña sonrisa en la cara del hombre que trapeaba los baños y hasta en la del guardia que me escoltó hasta el sexto piso con recelo.
El salón era pequeño. Al frente había una mesa para el juez, quien tenía al frente un micrófono y una grabadora al lado. Dos docenas de sillas llenaban el recinto y ya estaban colmadas de periodistas y uno que otro curioso. Me hicieron sentar en un extremo de la mesa, quedando de perfil al público.
El juez se frotaba las manos satisfecho. Seguramente los guardias ya le habían avisado del conejo de felpa que yo traía en la caja. Con toda la ceremonia del caso me hizo jurar y rejurar que solo diría la verdad porque en caso contrario estaría rompiendo mil y una leyes, lo que acarreaba cárcel por esta vida y la otra. Después de eso me invitó a que le mostrara el conejo que traía en la caja. Lo miré sorprendido y le dije:
— Pero su señoría, ¿seguro que desea verlo?
El juez se haló los pelos de la barba y me miró con impaciencia.
—Para eso estamos aquí, por favor, no perdamos el tiempo.
—Está bien, si así lo desea, se lo muestro.
Empecé a abrir la caja y los flashes de las cámara casi me enceguecían. Con cuidado saqué un hermoso conejito blanco de felpa.
El juez no pudo contener la risa .
—Si esa es su gran prueba de que los conejos existen, le aguardan muchos años de cárcel— dijo agarrando el conejo y levantándolo como un trofeo ante el público presente.
Los flashes brillaron rebotando en las paredes como pelotas de ping-pong y los periodistas desde sus celulares empezaban ya a transmitir la noticia.
—Perdón, su señoría —le dije— este conejo de felpa es tan solo un regalo para mi sobrina.
—Entonces, ¿admite usted que todo fue una farsa y que los conejos no existen?
—preguntó con cara de triunfo.
—Todo lo contrario, señor juez, sí existen y traigo conmigo la prueba.
Se escuchó un “Ah” colectivo del público, y el juez más que sonreír hizo una mueca como el gato que acaba de apresar un ratón y se alista a darle la estocada final.
—Bien, si trae consigo un conejo —dijo con tono de burla— ¿por qué no lo hace aparecer de una vez para que toda la prensa aquí reunida tenga el gusto de verlo?
—Como ordene, su señoría —dije quitándome el sombrero y metí una mano en él y de las orejas saqué un conejo verdadero que de inmediato dio un brinco y comenzó a corretear entre los hombres de la prensa.
El juez se levantó airado y con su gabela comenzó, más que a golpear, a despedazar la mesa.
—¡Orden en la sala, todo el mundo afuera, que aquí nadie ha visto ningún conejo! —gritó con todo el aire de sus pulmones, mientras yo sacaba uno y otro conejo del sombrero, hasta que la pequeña sala pronto estuvo más llena de conejos que de gente.
En la confusión reinante aproveché para escurrirme de la sala y cuando llegué al corredor, un ejército de conejos se había tomado todo el edificio y algunos marchaban ya calle arriba ante los gritos aterrados de la gente.
La prensa revelaría al otro día el complot del gobierno para ocultar al mundo la verdad sobre la existencia de los conejos. La caída del gobierno fue uno de los actos más pacíficos y ordenados que había visto en mi vida. En un par de días, todos los archivos donde se ocultaban todas las mentiras con que este gobierno y los anteriores habían llenado la mente de la población por años por medio de revistas, periódicos y noticieros, quedaron al descubierto.
En cuanto a mí, me ofrecieron ser el comisionado de la verdad del nuevo gobierno, cargo que decliné sin pensarlo dos veces, no se les fuera a ocurrir que ahora tendría que negar la existencia de los gatos o de las hormigas, ya que hasta ahora no he visto a nadie que se haya hecho famoso por sacar un gato o una hormiga de un sombrero.
Mario Lamo Jiménez, Colombia © 2011
songorocosongo@me.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: