![[AQUI]](aqui.gif)
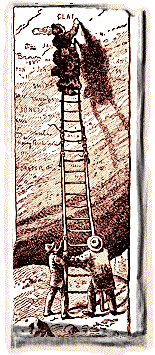 Esta mañana me llevé un pequeño susto. Me desperté, me incorporé, y vi que a mi lado un fornido vaquero del Far West, con zahones y todo, ataba su bestia a un tronco de sauce, frente a una cantina de aspecto mexicano. Sacudí mi cabeza, cerré los ojos, los volví a abrir, los volví a cerrar... pero no surtió efecto: el pueblo del Oeste permanecía allí, ante mis ojos, y yo estaba despierto.
Esta mañana me llevé un pequeño susto. Me desperté, me incorporé, y vi que a mi lado un fornido vaquero del Far West, con zahones y todo, ataba su bestia a un tronco de sauce, frente a una cantina de aspecto mexicano. Sacudí mi cabeza, cerré los ojos, los volví a abrir, los volví a cerrar... pero no surtió efecto: el pueblo del Oeste permanecía allí, ante mis ojos, y yo estaba despierto."Manuel Vázquez Heredia", me dije en voz alta, "¿en dónde coño estás hoy?"
Calculé que eran las diez de la mañana. Notaba una molestia en la nuca, aunque no estaba seguro de si había recibido un golpe o es que había dormido sobre algo duro. Miré a mi espalda y comprobé que había estado durmiendo sobre el polvo de la calle principal. El polvo cubría mis ropas, que eran normales. Quiero decir que eran ropas occidentales del siglo XXI, como las que suelo llevar.
Me levanté, haciendo un gran esfuerzo, y entré en la cantina. No había nadie. Me senté en un taburete e hice ruido con los nudillos sobre la barra. No hubo respuesta.
Después de un rato salí y vi que la calle estaba también vacía. Había algún cardo de esos que dan vueltas en las películas, pero no se estaba moviendo. No se veía al vaquero por ningún lado, pero su caballo seguía atado afuera. Comprobé que tenía un paquete de Ducados en el bolsillo de mi camisa y me encendí un pitillo para no perder la costumbre. "Al menos", pensé, "en el Oeste nadie me dará por saco con que el tabaco es malo para la salud y todo aquello".
Decidí inspeccionar el pueblo en busca de un alma caritativa que me orientara un poco en este universo tan nuevo y a la vez tan predecible para mí. Al pasar junto a una de las casas de aspecto residencial, salió una bailarina de can-can que no se dignó contestar a mi saludo y siguió rauda hacia el final de la calle, donde dobló y desapareció. Decidí hacer yo otro tanto y caminé hasta donde acababa la calle, pero no se veía ni rastro de la chica. Es como si yo fuera un fantasma, o como si lo fuéramos los dos... Empecé a pensar por un momento que era algo de eso. Luego decidí pensar que no, que sería algo más simple. Me palpé y me encontré consistente y material.
Decidí rodear el pueblo entero y no encontré a nadie en los alrededores. La verdad que el pueblo no abultaba mucho, exactamente trece edificios: siete casas, una iglesia, un banco, una cantina, un salón, una funeraria y un almacén. Siete edificios estaban al norte y seis al sur, y el sol comenzaba a despuntar, brillando por encima de la cornisa del almacén. Se veía que iba a ser un día de calor.
Entré en el salón, pero tampoco se veía a nadie. Me senté en una de las sillas que estaban cerca del piano y puse mis pies sobre otra. Pena no haber tenido unas espuelas brillantes o una barba dura de esas en las que uno se puede encender una cerilla.
Estaba un poco cansado y me entró sueño, con lo cual me tuve que echar una siestecilla allí mismo, aunque no debían de ser ni las once. Calculo que poco rato después (no habiendo tenido un reloj, me disculparán si no lo puedo precisar), me desperté de una cabezada, cuando creía ir cabalgando sobre un caballo indio de esos color vaca lechera. Al abrir los ojos me sorprendió ver a un chaval, vestido muy humildemente, que estaba apostado en la barra, bebiendo agua. Le dije "hola" pero no me contestó. Me levanté y me puse junto a él. Entonces sí me vio y me miró como asustado. Le dije "hola" de nuevo, pero no contestó nada. Esto ya me escamaba mucho... Le ofrecí un pitillo pero no hizo ademán de cogerlo, me miró como indignado y se fue. La verdad que él no debía tener más de quince años, pero yo hubiera apostado que en el Oeste los chicos de esa edad fuman en pipa y mascan tabaco como el que más. En fin...
Ya el Oeste me estaba empezando a parecer un aburrimiento infinito, y estaba harto de que nadie hablara conmigo. Empecé a canturrear "Oh,Susana" y me observé un rato en un espejo art decó que había en la pared. Al poco me salí para la calle, a ver si por fin pasaba algo.
Ahora sí que tuve suerte, porque llegaron dos cowboys en sendos caballos; uno era negro y otro alazán. Los dos vaqueros llevaban una de esas barbas en las que uno podría encender sus cerillas.
–Howdy, partner! –les dije, imitando los diálogos de las escasas películas americanas en versión original que he alcanzado a ver allá en Puertollano.
–Hi, man! –me contestó el vaquero del caballo negro, tocando el ala de su sombrero.
Ahora sí estaba convencido de estar vivo y de haber caído por algún agujero del espacio-tiempo al Oeste de los Estados Unidos. Aunque aún me inquietaba un poco que tanta gente pareciera no verme o no oírme...
Volví a entrar en la cantina y ahora había un camarero muy anciano detrás del mostrador, con pinta de empleado de banca del siglo XIX (ustedes ya me entienden).
–¿Puede ponerme algo de beber? –le pregunté.
–¿Un güisquecito? –me contestó con acento español, para mi sorpresa.
–Sí, un güisquecito estaría muy bien...
Estuve tamborileando con mis dedos en la barra, y cuándo el whisky llegó intenté averiguar algo más.
–¿No es usted mexicano? –le pregunté.
–Ja, ja, ja –se rio–. Hombre, tampoco es un requisito...
–Ya... pero... ¿cómo llegó usted hasta aquí? –insistí.
–Pues no sé... son cosas de la vida... –repuso y se fue a la trastienda del local.
En fin, que yo seguía in albis. El whisky no me sentó muy bien y sólo di un par de sorbos. Empezó a entrarme hambre, pero de nuevo estaba sin camarero a la vista y me di cuenta de que en mis bolsillos no había más que una moneda de un euro, que no me parecía que fuera a colar como pago en el país del dólar...
Salí a la calle, agobiado. El camarero, de algún modo, había salido por alguna puerta trasera y ahora estaba fumándose un pitillo en la entrada de la cantina. De repente, noté que su cigarrillo tenía un filtro de color naranja. Me acerqué más y pude comprobar que sin duda estaba fumándose un Fortuna, si mi olfato no me engañaba... Algo no encajaba... ¿Estaríamos en España?
–Amigo –le dije–. No se si puedo cubrir el precio de mi bebida... sólo llevo en el bolsillo una moneda de euro, la cual no sé si ustedes pueden aceptar aquí en este local...
–Bueno –me explicó–. Aquí un whisky son cinco euros. Con los disfraces y tal tenemos que cobrar un poco más...
–Perdone usted, pero... ¿podría aclararme en qué provincia nos encontramos?...
–Esto es Almería... Almería... la provincia más soleada de España... ¿no ve el sol tan grande que se nos viene encima?
En fin, que estaba en el desierto de Almería, allí donde solían filmar los spaghetti westerns y todo este pueblo del Oeste era un montaje para los turistas.
Soy un idiota, ya lo sé. Pero imagínense ustedes la situación. Es que yo estaba muy confuso.
Al menos ahora sé de seguro que no estoy tan lejos de Puertollano y que sigo vivo. Lo próximo que tengo que averiguar es cómo he llegado hasta aquí.
Alejo López Bastida, España © 2014
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: