![[AQUI]](aqui.gif)
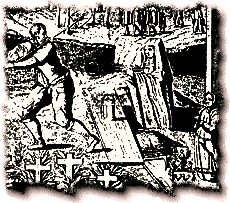 Cuando en el verano de 1348 la peste asolaba la ciudad de Florencia, varios jóvenes de ambos sexos de las más ilustres familias florentinas se retiraron a una villa campestre, donde se entretenían en contarse agradables historias. El undécimo día, la noble doncella Fiameta contó esta amena y verídica historia:
Cuando en el verano de 1348 la peste asolaba la ciudad de Florencia, varios jóvenes de ambos sexos de las más ilustres familias florentinas se retiraron a una villa campestre, donde se entretenían en contarse agradables historias. El undécimo día, la noble doncella Fiameta contó esta amena y verídica historia:El doble milagro de San Cipriano, historia en la que se narra cómo un anciano monje anacoreta realizó dos portentosos milagros en una misma noche.
Cerca de Verona vivían unos santos monjes en un convento a cuyas puertas un día apareció abandonado un niño de pocos días. Los monjes lo recogieron y, por ser aquel día el 16 de septiembre, le dieron el nombre de Cipriano, en honor del obispo mártir de Cartago. Criaron a Cipriano como a uno de ellos, dedicado a la oración y al trabajo del huerto. A medida que pasaron los años y los monjes fueron muriendo, Cipriano se quedó sólo en el convento, perseverando en la vida de castidad y pobreza.
Además de dedicarse a la oración, Cipriano oficiaba de enterrador, pues sepultaba en el cementerio del convento a los que morían en los pueblos cercanos, que no ambicionaban más que ser enterrados junto a los santos varones. Cuando alguien fallecía, su cuerpo era conducido en solemne procesión hasta el convento y depositado en la capilla, donde Cipriano lo velaba durante la noche. A la mañana siguiente, parientes y amigos regresaban para darle cristiana sepultura. Así fueron pasando los años y Cipriano alcanzó una avanzada edad, sin por ello dejar de cumplir con su caritativa obra de enterrar a los muertos.
Ocurrió un día que la hija de un adinerado mercader amaneció muerta tras una breve enfermedad. Sus padres lloraron desconsolados la pérdida de aquella hija de quince años, cuyo delicado talle, rubios cabellos y sonrosadas mejillas les habían dado esperanzas de matrimoniar con alguna noble familia de Verona. Como la muchacha había muerto doncella, la vistieron con una camisola blanca, coronaron sus cabellos con azucenas y pusieron entre sus manos la palma virginal. Luego condujeron el cuerpo hasta el convento en una litera descubierta, y encarecieron al anciano monje Cipriano que velara el cadáver hasta la mañana siguiente, cuando volverían para enterrarla.
Como era su costumbre, al anochecer Cipriano excavó la tumba y luego fue a la capilla a velar el cuerpo. Allí se arrodilló junto a los pies de la joven, cuya repentina muerte no había afectado la que fuera su belleza en vida. A la luz tenue de las velas, la palidez del rostro y de las manos la hacían aparecer aún más bella. Igualmente pálidos, sus pies desnudos asomaban bajo la camisola de lino. Cada vez que Cipriano abría los ojos al finalizar alguna de sus plegarias, no podía dejar de contemplar aquellos adorables pies a un palmo de sus ojos. El diablo, que esperaba alguna oportunidad para llevarse el alma de la joven muerta, encontró sin embargo en aquella ocasión su primera oportunidad de tentar a Cipriano, cuyo trato con las mujeres se había limitado a breves conversaciones en las que siempre había tenido buen cuidado de no mirarles a la cara. Pero ahora que la avanzada edad había hecho crear a Cipriano que era inmune a la tentación de la carne, aquellos hermosos pies se le presentaban incitantes ante sus ojos al terminar cada plegaria. Llevado por la curiosidad malsana y la soledad del lugar, Cipriano levantó un poco la camisola de la muchacha con el crucifijo de madera que tenía en sus manos mientras oraba, y se revelaron unas hermosísimas pantorrillas. Turbado ante aquella visión, se dijo: "Los santos monjes que me educaron se equivocaron al decirme que la mujer es arma diaboli y monstrum horrendum. Esta belleza puede ser sólo obra de Nuestro Creador, que también ha creado los pájaros y las flores del huerto".
Con éste y otros razonamientos semejantes, a medida que la noche pasaba, Cipriano fue levantado palmo a palmo la camisola de la muchacha. Los tersos muslos, el plano vientre, los incipientes pechos fueron descubriéndose a medida que Cipriano subía la camisola. Finalmente Cipriano sacó la camisola por la cabeza de la muchacha, para lo que tuvo que quitarle la corona de azucenas y el ramo de palma. Entonces se dijo Cipriano: "Sin duda no ofenderá a Nuestro Señor que yo me tumbe al lado de la muchacha en la litera, pues estando ella muerta, me imaginaré que yo, también muerto, yazgo en mi último lecho. Muchas veces he oído que los Santos Padres del desierto, para imaginarse más al natural su propia muerte, pasaban la noche en los carnarios orando entre los cuerpos difuntos". Cipriano se levantó de donde estaba arrodillado y se sentó al borde de la litera. Cuidadosamente empujó el cuerpo a un lado para hacerse sitio y se tumbó juntó a él. Cerró los ojos e intentó imaginarse que allí yacía Cipriano, muerto para el mundo y sus placeres.
Pero el cuerpo desnudo de la joven presionaba las carnes de Cipriano a través de su hábito de tela basta y le impedía concentrarse. Entonces se incorporó y se sacó su hábito por la cabeza, como antes hiciera con la camisola de la joven, mientras razonaba: "Muchas veces he leído que tener acceso carnal con mujer es gran pecado, pero este cuerpo muerto ya no es mujer, es sólo un cascarón sin alma, una materia de la que toda forma y espíritu se han alejado". Animado por estos razonamientos que el diablo le infundía, Cipriano se volvió hacia el cuerpo de la joven y comenzó a acariciar sus fríos miembros. Se arrimó más a ella hasta terminar por colocársele encima y realizar actos nefandos. Sea por los torpes abrazos que Cipriano daba al cuerpo de la joven, sea por los misteriosos designios divinos, el color sonrosado regresó a las mejillas de la ya no doncella, que abrió sus ojos como si despertara de un largo sueño. Al ver sobre sí el feo rostro barbudo del viejo monje que hacía obscenos gestos mientras la sometía a tan cruel trato, creyó la muchacha que estaba en el infierno y un diablo le daba dolorosa tortura. Aterrorizada, comenzó a gritar: "Il diabolo, il diabolo". Cipriano, maravillado por esta milagrosa vuelta a la vida, se olvidó de su desnudez y salió corriendo a la puerta de la capilla, donde los parientes de la resucitada acababan de llegar en compungida procesión desde el pueblo cercano. Ante los ojos espantados de los parientes, Cipriano repetía a gritos con sus prominentes partes pudendas al aire: "E viva, e viva, miracolo, miracolo!". Detrás de Cipriano salió corriendo la resucitada muchacha que, refugiándose en los brazos de su madre, repetía: "Mamma, mamma, il diabolo, il diabolo me habeba". Cuenta la historia que Cipriano murió a los pocos días de aquel portentoso evento de una pulmonía, y que la joven, convencida de que había visto al diablo en su breve estancia en el infierno, se hizo monja y vivió en oración y castidad el resto de su vida. Desde entonces, la capilla del convento se llama de San Cipriano, y allí van a rogar por su curación las muchachas cuya doncellez les exacerba el mal mensil y los maridos ancianos que quieren recuperar sus fuerzas perdidas.
Todos los jóvenes celebraron esta historia que Fiameta había contado y comieron y brindaron a su salud, contentos de haber sobrevivido otro día a la peste.
Marisa Pérez y Pérez, España, México © 2010
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos de la autora en Proyecto Sherezade: