![[AQUI]](aqui.gif)
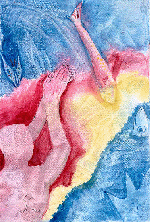 Un día de un verano de principios de los 70 fue la primera vez que sentí la puñalada del tiempo. Una marea excepcionalmente baja había dejado un profundo charco entre las rocas de la playa que en las mareas normales no quedaba al descubierto. Al final del día, el sol había caldeado el agua del charco para que los niños saltáramos y jugáramos sin sentir frío a pesar de que el sol, para entonces ominosamente bajo, ya apenas calentaba. Cuando, ya casi entrada la noche, los adultos nos avisaron que ya era hora de recoger las aletas y desinflar los flotadores, los niños nos juramos que mañana volveríamos al mismo sitio y la misma hora a hacer lo mismo. Era como si una simple puesta de sol no fuera más que un mero incidente pasajero, como irse a comer un bocadillo o parar el juego para ponerse crema ante la insistencia de la madre. Pero mientras me secaba concienzudamente, mi padre me comunicó que mañana empacábamos y volvíamos a la ciudad, que se acababan las vacaciones. Esta fue la primera vez que sentí la puñalada del tiempo en mis entrañas, que desde entonces no ha dejado de ahondar su herida.
Un día de un verano de principios de los 70 fue la primera vez que sentí la puñalada del tiempo. Una marea excepcionalmente baja había dejado un profundo charco entre las rocas de la playa que en las mareas normales no quedaba al descubierto. Al final del día, el sol había caldeado el agua del charco para que los niños saltáramos y jugáramos sin sentir frío a pesar de que el sol, para entonces ominosamente bajo, ya apenas calentaba. Cuando, ya casi entrada la noche, los adultos nos avisaron que ya era hora de recoger las aletas y desinflar los flotadores, los niños nos juramos que mañana volveríamos al mismo sitio y la misma hora a hacer lo mismo. Era como si una simple puesta de sol no fuera más que un mero incidente pasajero, como irse a comer un bocadillo o parar el juego para ponerse crema ante la insistencia de la madre. Pero mientras me secaba concienzudamente, mi padre me comunicó que mañana empacábamos y volvíamos a la ciudad, que se acababan las vacaciones. Esta fue la primera vez que sentí la puñalada del tiempo en mis entrañas, que desde entonces no ha dejado de ahondar su herida.Los días de verano entonces no eran lunes ni martes ni sábados, eran simplemente días de playa, de vacaciones, todos iguales y perfectamente luminosos para un niño que aún no llevaba reloj ni sabía leer sus manecillas desiguales. El domingo era el único día diferente porque, camino de la playa, había que pararse a escuchar misa de once. Allí nos encontrábamos, impacientes, todos los que tras este aburrido trámite correríamos por la arena y saltaríamos las olas. Pero hasta que llegase ese momento, durante un tiempo que se hacía interminable, había que permanecer en la oscuridad fría de la iglesia, levantándose y arrodillándose como hacían los mayores. De la misa uno no podía dejar de aprenderse trozos, incluso si se esforzaba en no prestarle atención. Mucho de la vida eterna y cosas así que, por más que entendiera las palabras, no lograba comprender del todo, ni me importaba. Luego, al llegar al ansiado "podéis ir en paz", había que esperar a que saliera el sacerdote. Entonces era la carrera hasta donde estaban aparcados los polvorientos Seats y Renaults que nos llevarían a la playa. Al llegar al destino, se extendía ante nosotros un día de sol y mar hasta el agotamiento. Supongo que estas playas de verano luminosas eran como las que pinta Dalí, o las que saca Fellini en sus películas, espacios abiertos de quietud absoluta, aunque entonces no sabía quiénes eran Dalí o Fellini.
En verano, los niños sin reloj dependíamos de los mayores, que organizaban aquellos momentos de puro presente, con sus llamadas a la hora de comer o al bocadillo de la merienda. Después de comer venía la interminable pausa por el temido corte de digestión, dos horas mínimo. En el mundo infantil esta espera impaciente se prolongaba, confirmando la misteriosa elasticidad del tiempo. El niño no sólo no sabía leer el reloj sino que tampoco sabía en qué día del mes de julio o agosto vivía. Éramos conscientes de que las vacaciones no durarían para siempre, pero no contábamos ni sabíamos las semanas o días que quedaban antes de volver a la ciudad, a su tiempo reglado de timbrazos entre clases y de bombillas mortecinas.
Supongo que esos días de verano fueron lo más parecido que he llegado a conocer a la vida eterna que se predicaba en misa. Luego vinieron las horas pagadas, los días de semana y los efímeros sábados y domingos, la consciencia de que el tiempo se le escapa a uno como las hojas muertas que se lleva el viento en otoño.
Volví muchas veces después a ese mismo sitio, a veces con marea muy baja y al atardecer, pero en el charco, si se había formado, ya no estábamos jugando los niños y niñas de entonces. Unos se habían ido a vivir a sitios lejanos, tenían sus trabajos y, con el paso de los años, cada vez más de los actores de aquella escena sin tiempo habían muerto. Además, ya no me apetecía bañarme a esas horas en un pozo pequeño de agua recalentada por el sol y salir lleno de arena.
De todas formas, el tiempo me debe una desde aquel día. Me debe, por lo menos, la tarde de verano del día siguiente de aquellas vacaciones de principios de los 70. No sé si tendrá la decencia de retornármela antes de que sea demasiado tarde. Si no lo hace, que me lo apunte a la cuenta de la vida eterna y así podré disfrutar ese momento sin volver a preocuparme de puestas de sol ni del calendario.
Enrique Fernández, España, Canadá © 2019
fernand4@cc.umanitoba.ca
Ilustración realizada por Enrique Fernández © 2001
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: