![[AQUI]](aqui.gif)
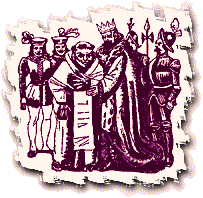 El doctor Grey observó a la paciente. Su aspecto era árabe. Tendría unos treinta años. La mujer, que dijo llamarse Shelma, explicó que sentía mareos, ciertos sofocos y aceleraciones cardiacas. El doctor Grey le pidió que se sentase en la camilla y se desabrochase la blusa; no hacía falta que se la quitase. La mujer se sonrojó. Al doctor Grey le agradó la tibia ingenuidad de su rubor.
El doctor Grey tomó el estetoscopio, se acercó a la mujer y le auscultó el pecho. Introdujo el diafragma del instrumento por el borde de su sujetador, un sujetador negro de lencería fina, y escuchó los regulares latidos del corazón. Observó la piel de la paciente, una piel blanca y sedosa, y muy blanda, que se movía al suave ritmo de la respiración. Admiró los redondeados senos que se adivinaban bajo la lencería negra. Auscultado el pecho, el doctor Grey caminó hasta situarse detrás de la mujer, donde exploró su espalda propinándole pequeños golpecitos con la
punta de los dedos. Después de cada toque, le preguntaba si sentía dolor. Por último volvió a situarse frente a la paciente, le abrió la boca y le miró la garganta ayudándose de un palito desechable.
El doctor Grey observó a la paciente. Su aspecto era árabe. Tendría unos treinta años. La mujer, que dijo llamarse Shelma, explicó que sentía mareos, ciertos sofocos y aceleraciones cardiacas. El doctor Grey le pidió que se sentase en la camilla y se desabrochase la blusa; no hacía falta que se la quitase. La mujer se sonrojó. Al doctor Grey le agradó la tibia ingenuidad de su rubor.
El doctor Grey tomó el estetoscopio, se acercó a la mujer y le auscultó el pecho. Introdujo el diafragma del instrumento por el borde de su sujetador, un sujetador negro de lencería fina, y escuchó los regulares latidos del corazón. Observó la piel de la paciente, una piel blanca y sedosa, y muy blanda, que se movía al suave ritmo de la respiración. Admiró los redondeados senos que se adivinaban bajo la lencería negra. Auscultado el pecho, el doctor Grey caminó hasta situarse detrás de la mujer, donde exploró su espalda propinándole pequeños golpecitos con la
punta de los dedos. Después de cada toque, le preguntaba si sentía dolor. Por último volvió a situarse frente a la paciente, le abrió la boca y le miró la garganta ayudándose de un palito desechable.Mientras la mujer se abotonaba la blusa el doctor Grey se sentó en su escritorio y escribió la receta prometida. La mujer, antes de tomar el papel de manos del doctor, pareció querer decir algo, pero se contuvo, tomó el papel que le ofrecía el médico, se despidió con voz apenas audible y salió de la consulta. El doctor Grey, por el interfono, pidió a la asistente que hiciera pasar a otro paciente.
Al día siguiente la mujer de aspecto árabe que dijo llamarse Shelma acudió de nuevo a la consulta del doctor Grey. Casi sin introducción, tomó asiento y balbuceó con voz entrecortada que tenía miedo, que alguien la perseguía y que no sabía a quién confiarse. El doctor Grey, viendo sólo el aspecto clínico de la declaración, le dijo que podía tratarse de un principio de neurosis o de esquizofrenia y le recomendó que visitase a un psiquiatra o a un neurólogo. Ella le dijo que no había tiempo, que trataría de seguir su consejo, pero que antes tenía que pedirle un favor. La mujer extrajo del bolso un frasquito como los antiguos de penicilina y se lo entregó al doctor Grey. El doctor lo tomó, lo examinó alzándolo contra la luz y tornó a posar su mirada sobre la mujer.
–No entiendo –dijo el doctor Grey.
La mujer le prometió que se lo explicaría la próxima vez que se vieran. A continuación se levantó y salió apresuradamente de la consulta. El doctor Grey volvió a examinar el frasquito. ¿Qué contendría? Decidió guardar el pequeño recipiente en el bolsillo de su americana y llevárselo a casa. No quería que nadie confundiese el frasco con otros similares que guardaba en el expositor de su consultorio. Cuando volviese la mujer, le pediría explicaciones. Sin dar mayor importancia al suceso, el doctor Grey pidió a la asistente que avisase al siguiente paciente y se sumió en la rutina de su trabajo.
A la mañana siguiente, cuando el Dr. Grey llegó al edificio donde tenía su consultorio, salió a recibirle la asistente que trabajaba para él, la mujer toda nerviosa y balbuceando algo que el doctor no lograba entender. Una vez calmada, la asistente le informó de que alguien había entrado esa noche en su oficina y lo ha revuelto todo. El doctor le preguntó si habían sido ladrones, o drogadictos buscando sustancias estupefacientes, pero la asistente no lo sabía. Lo que sí sabía, y se lo dijo, era que la policía, avisada por algún vecino, estaba ahora en su despacho buscando indicios.
El doctor Grey subió a su consulta. Con rostro preocupado observó los cajones por el suelo y la documentación de sus pacientes esparcida por la habitación. Un policía se le acercó. Se identificó como el inspector Rossi. Sin mayores preámbulos le preguntó si tenía alguna idea de a qué podía deberse esta intromisión, habida cuenta de que ninguna de las oficinas aledañas había sido asaltada. El doctor Grey le dijo que ignoraba la razón de semejante vandalismo. El inspector Rossi, después de decirle que su experiencia le enseñaba que nada se gesta sin aviso, le preguntó por algún paciente inusual al que hubiera tratado durante los últimos días. El doctor Grey le informó de las dos visitas de la mujer de aspecto árabe, le comentó sobre sus dolencias imaginarias y la impresión que le dio de que tuviera algo que confesarle, pero que finalmente no se animó.
–¿Cuándo fue la última vez que la vio?– preguntó el inspector.
–Ayer–contestó escuetamente el doctor.
El inspector Rossi le pidió que describiera minuciosamente a la paciente y que procurase rehacer la conversación que mantuvieron. El doctor Grey trató de ser fiel a sus recuerdos, pero ocultando el asunto del frasco. Al rato los policías dieron por completadas sus indagaciones y se despidieron. El doctor y su asistente se pusieron a arreglar el desbarajuste. Ese día suspendieron las consultas, que fueron desviadas a un colega que tenía su oficina en el mismo edificio.
Al día siguiente, el doctor Grey atendió su consulta como cualquier otro día. Había arreglado el desorden y devuelto los documentos a sus archivos. En un rincón había un mueble roto, faltaba alguna planta, pero el aspecto de la oficina era limpio y aseado. A mitad de mañana, interrumpiendo el flujo de pacientes, se presentaron el inspector Rossi y un ayudante. El inspector puso una foto sobre el escritorio del doctor Grey y le dijo si conocía a la persona retratada. El doctor Grey reconoció a la mujer de aspecto árabe que días atrás vino a su consulta. El inspector le informó que esa mujer había sido asesinada ayer. Era una súbdita iraní de nombre Shirin. El doctor Grey sintió una punzada de lástima. Le dijo al inspector que la mujer parecía tener miedo, que incluso le confesó sentirse perseguida, pero que él consideró que se trataba de algún trastorno psicológico. Pensó que los calmantes la ayudarían.
El doctor Grey siguió ocultando el asunto del frasquito. Como si quisiera ser fiel a la memoria de la mujer, que ahora sabía que se llamaba Shirin y no Shelma, pero sin explicarse por qué esa inútil fidelidad. Quizá un antojo de la disposición de su ánimo en ese momento. El inspector le pidió que si recordase algún detalle más sobre la mujer, se lo comunicase. Le entregó su tarjeta y él y su ayudante salieron del consultorio. El doctor Grey leyó la tarjeta, la sacudió mecánicamente contra una mano y luego se la guardó en un bolsillo.
Esa tarde, solo en su apartamento, el doctor Grey tomó el frasquito y lo examinó. De reducido tamaño, semejaba a los primeros frascos de penicilina que había en casa de su padre, que fue practicante, y con cuyos tapones de goma solía él jugar de pequeño. Caviló sobre lo que podría contener, una sustancia por la que habían matado a una persona. No podía ser droga, no era cantidad suficiente para provocar un asesinato. Grey reflexionó sobre la mujer, sobre los sutiles elfos que consuman los encuentros. Recordaba la suavidad de sus pechos, la blancura de esa piel apenas expuesta al sol. ¿Qué hacía ella con un frasco tan peligroso? ¿Y si no estuvieran relacionas ambas cosas? Esas sensaciones de angustia y aceleraciones cardiacas, ahora parecía claro, se debían a saberse vigilada, perseguida. ¿Pero cómo podía él haberlo sabido? No son síntomas a los que los médicos no especialistas se enfrenten habitualmente. Era normal que hubiera confundido las causas. Consideró, mientras contemplaba con minuciosidad el pequeño recipiente, entregarlo a la policía y olvidarse del asunto. Pero, ¿cómo les explicaba su primera ocultación? Lo llevaría a la consulta y se lo pasaría a un amigo que tenía en el laboratorio que trabajaba para ellos, para que analizase el contenido. Quizá el conocer el tipo de sustancia arrojase luz sobre el asunto.
A la mañana siguiente el doctor Grey se metió el frasco en el bolsillo de la americana y se dirigió, como todos los días, a su consultorio. Ese día la consulta estaba más abarrotada que de costumbre y se le olvidó llevar el frasquito a analizar al laboratorio donde trabajaba su amigo. Terminó la jornada tarde, se encontraba cansado y decidió irse directamente a casa. Al llegar a la puerta de su apartamento se quedó paralizado. La puerta estaba abierta. Con precaución, se introdujo en su vivienda. El piso, como anteriormente el despacho, estaba patas arriba. Cajones y puertas de armario estaban abiertos, algunos arrancados. El contenido de los mismos se hallaba desperdigado por los suelos. Instintivamente se tocó el bolsillo de la americana y comprobó que el frasquito seguía allí. En cuanto logró sosegar su ánimo, llamó por teléfono al inspector Rossi y le contó lo que ocurría. Éste le indicó que no tocara nada, que se dirigían para allí.
Media docena de agentes, encabezados por el inspector Rossi, llegaron al cabo de diez minutos. El grupo de la policía científica se apresuró a tomar fotos, recoger evidencias y escrutar cualquier detalla significativo. El inspector Rossi, no de muy buen humor, le preguntó al doctor Grey si le ocultaba algo. El doctor Grey repitió que lo único que sabía de la chica asesinada era lo que ya le había dicho. No había nada más. El inspector Rossi no pareció muy convencido, pero dejó de hacerle preguntas y se ocupó de dirigir las pesquisas. Terminado el escrutinio policial, el inspector Rossi le dedicó al doctor Grey una mirada de sospecha y se despidió. Grey se quedó solo. Consideró empezar a recoger y ordenar el caos que era su apartamento, pero no lo hizo. Lo que hizo fue cerrar todas las ventanas, limpiar la mesita del salón, sentarse frente a ella y sacar el frasquito. Lo volvió a observar poniéndolo contra la luz. Al rato de observarlo decidió abrir el frasquito. Se levantó, fue a la cocina, llenó un vaso con agua y volvió a sentarse frente a la mesita del salón. Para eliminar la lámina de fino metal que sellaba el recipiente tuvo que recurrir a un cuchillo. Sin pensárselo dos veces, abrió el frasquito y lo olió. Parecía inodoro. Con cuidado, echó unas pocas gotas en el vaso de agua. Al instante el agua comenzó a ponerse verde, luego ocre y finalmente negra, pero de un negro ominoso, putrefacto, como si el agua se hubiera ulcerado hasta su última partícula. La rapidez del proceso le sorprendió. Nunca había visto una reacción tan intensa. Grey, algo asustado, volvió a cerrar el frasquito y arrojó el agua negra por el desagüe del fregadero. No sabía lo que contenía el pequeño recipiente, pero intuía que no era nada bueno, ni siquiera que valiese la pena averiguarlo. Decidió desprenderse de la sustancia mañana de camino al consultorio. No quería saber nada del asunto. Quizá fuera más peligroso de lo que hubiera imaginado. El doctor Grey se arrepintió de no haberse franqueado con el inspector. Se sentía muy cansado, casi exhausto. Al duro día de trabajo se había venido a añadir el asalto a su morada. Resolvió irse a la cama a dormir. Por la mañana puede que viera las cosas con un cariz más optimista.
El doctor Grey se despertó con una extraña sensación. Se sentía afiebrado. Miró al despertador de la mesilla. Ya casi era hora de levantarse. Dejó la cama y se dirigió al cuarto de baño. Allí se miró al espejo y se quedó horrorizado. Tenía el rostro, y el torso que dejaba al descubierto el desabrochado pijama, cubierto de pústulas. El horror dio paso al espanto. Intuyó lo que podría contener el frasquito y fue presa del pánico. Recordó que había tirado el agua contaminada por el desagüe del fregadero y su miedo se tornó apocalíptico: “Dios, mío”, se dijo, “¿qué he hecho?”
Dos días después de que el doctor Grey, consciente del grave error cometido, se inclinaba desolado sobre el borde de agua oscura de la catástrofe presentida, en otro continente, en una fortaleza construida en medio del desierto de Arizona, un edificio rodeado de altos muros y con artilugios de vigilancia electrónica que circundaban su perímetro, el Consejo Rector de la Humanidad Depurada se reunía alrededor de una mesa con forma elíptica en un recinto que ellos habían bautizado como “nuevo despacho oval”. Se componía el consejo de seis miembros, cuatro hombres y dos mujeres, todos de raza caucásica. En varios puntos de la sala había banderas estadounidenses y las paredes mostraban fotos y pinturas que claramente ensalzaban la raza blanca. El que ejercía de presidente, denominado Líder 1, se dirigió a los otros componentes del consejo:
–Acabamos de saber que el primero de los tres frascos enviados en misión depuradora, ha sido abierto y su contenido está ya trabajando en favor de nuestra causa. Aunque se neutralizasen los dos que faltan, el crecimiento del virus es ya imparable. Su eficacia letal y sus extraordinarias propiedades contagiosas garantizan que en una o dos semanas la práctica totalidad de la humanidad habrá muerto. Este arma que la providencia ha puesto en nuestras manos permitirá erradicar cualquier traza de melanina en la especie humana. Es el designio de Dios, designio al que los simples mortales no debemos oponernos. Muy pronto, los mil ocupantes de esta fortaleza seremos los únicos seres humanos vivos del planeta, al menos de las zonas pobladas. A partir de ese momento podremos engendrar una humanidad pura desde el punto de vista racial y ético. Los quinientos hombres y quinientas mujeres que componen nuestro censo, crearán una nueva humanidad depurada. Dejaremos por fin atrás un período mediocre de la historia e inauguraremos una nueva era donde la conciencia adquiera los rigores de la superioridad racial. Demos gracias al Señor.
El resto del consejo dio gracias al Señor.
En el laboratorio de la fortaleza, el profesor Ashbery reñía a su ayudante el doctor Cecil Rhodes, que, con aire de inocuo pasatiempo, sostenía en una mano enguantada un frasquito como el que abriera, infaustamente, el doctor Grey:
–Te dije que no debías traer a este refugio ninguna muestra del virus. Sólo debía haber tres frasquitos, los tres en misión depuradora, los tres en el mundo exterior.
–Pensé que podría ser útil si se perdían las muestras o fueran interceptadas. Siempre tendríamos la posibilidad de crear cepas más letales. Lo guardaré en la nevera hermética.
El doctor Rhodes, asiendo el frasquito con los guantes de goma, se dirigió hacia el pequeño refrigerador de seguridad. Pero su bata se enganchó en la esquina de una mesa, trastabilló y el frasco se le resbaló de las manos. El doctor Rhodes y el profesor Ashbery contemplaron cómo el recipiente de vidrio descendía hacia el suelo. El pavor hizo que esas décimas de segundo se ralentizaran hasta parecer interminables. Finalmente el frasquito dio en el suelo y se partió. Los dos hombres de bata blanca se miraron. En sus rostros se reflejaba un horror desconocido, el horror de haber sentenciado a la extinción al último bastión puro de la especie humana.
Lamberto García del Cid, España © 2009
lambgar@gmail.com
Lamberto García del Cid nació en Portugalete, Vizcaya (España), en 1951. Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao.
Ha publicado dos libros: La sonrisa de Pitágoras (Matemáticas para diletantes) (Editorial Debate, 2006, Madrid; Debolsillo 2007, Madrid) y Numeromanía (Números, mística y superstición) (Editorial Debate, enero 2006).
En la actualidad mantiene dos blogs, uno de humor irreverente: La oveja feroz ( http://laovejaferoz.blogspot.com/) y otro de literatura: Lector en desvelo (http://lacomunidad.elpais.com/lector-en-desvelo/posts).
Click here to see the English tr
anslation of this story ![[AQUI]](aqui.gif)
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: