Regresar a la portada
El violinista en el estrado
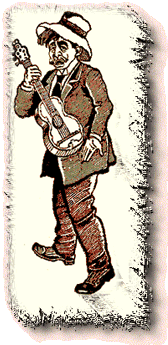 Joe Hortiz se paseaba nervioso por entre los miembros de la orquesta. Llevaba casi media hora en el foyer del Albert Hall. Había acudido temprano con la esperanza de encontrarse con su ídolo, el prestigioso director búlgaro Ladislaw Borovitz. Apenas faltaban diez minutos para el comienzo del concierto y no había rastro del director. Los músicos deambulaban tranquilos por el recinto. Unos pocos fumaban, otros meditaban con la cabeza baja, la mayoría gesticulaba con los ojos entornados, sin duda practicando su instrumento con los dedos de la imaginación.
Joe Hortiz se paseaba nervioso por entre los miembros de la orquesta. Llevaba casi media hora en el foyer del Albert Hall. Había acudido temprano con la esperanza de encontrarse con su ídolo, el prestigioso director búlgaro Ladislaw Borovitz. Apenas faltaban diez minutos para el comienzo del concierto y no había rastro del director. Los músicos deambulaban tranquilos por el recinto. Unos pocos fumaban, otros meditaban con la cabeza baja, la mayoría gesticulaba con los ojos entornados, sin duda practicando su instrumento con los dedos de la imaginación.
Joe Hortiz se impacientaba. Para mayor incomodidad, el frac alquilado le apretaba en la entrepierna. Para asegurarse de que dicho constreñimiento no amenazaba con reventar las costuras de la prenda, Joe Hortiz se miró en un espejo que, casi sin lustre, se encontraba en un rincón del pequeño foyer. Notó entonces, no sin cierta sorpresa, que su frac era igual al del resto de los músicos. ¿Lo habrían alquilado en la misma tienda? Ahora entendía por qué nadie le había llamado la atención durante todo ese tiempo, siendo el pequeño foyer donde se encontraba un lugar reservado para los componentes de la orquesta. A tenor de como iba vestido, él mismo podría pasar por músico.
Joe Hortiz, con claros signos de inquietud, no cesaba de golpearse la palma izquierda con el programa del concierto que, enrollado, asía férreamente con su mano derecha. De repente se produjo un gran revuelo. Rodeado de periodistas y admiradores, hizo su entrada en el foyer el esperado Ladislaw Borovitz. Alto, pelo blanco que le caía en mechones sedosos sobre la altiva frente, de aspecto saludable a pesar de sus setenta años, el director búlgaro iba haciendo aspavientos con los brazos para apartar a los moscones de la prensa y los caza-autógrafos que se arremolinaban en torno a él. A su genio le desagradaba semejantes muestras de adoración.
Quedaban apenas cinco minutos para que comenzase el concierto. Joe Hortiz presentía que no iba a poder acercarse a su ídolo, era prácticamente imposible traspasar la barrera de admiradores y periodistas. Cuando había renunciado a su propósito de conseguir el autógrafo del genial director, una ilusión que había albergado durante meses, Joe Hortiz fue abordado por un músico que portaba un violín. El violinista, un hombre de edad madura, corta estatura y peinado con cuatro pelos, cuatro hileras negras paralelas y desplegadas sobre un cráneo exageradamente rosado, asió a Joe por los hombros, le propinó una acelerado abrazo y, con lágrimas en los ojos, le hizo entrega de un violín con su arco. Sin esperar respuesta, el tipo, secándose con una manga la humedad de los ojos, salió disparado del recinto. Joe Hortiz, boquiabierto de asombro, sostuvo el violín en una mano y el arco en la otra y los contempló ora a uno, ora al otro. ¿Qué significaba todo aquello? Sumido en la más absoluta perplejidad, en sus labios una sonrisa forzada, Joe Hortiz miró a su alrededor con la esperanza de que alguien hubiese sido testigo del suceso y acudiera en su ayuda. Pero los músicos, concentrados en la inmediata actuación, no le prestaron la menor atención. Antes de que Joe Hortiz pudiera explicar a nadie su situación, se encendió una luz roja en una pared del foyer y los componentes de la orquesta se dirigieron en ordenado tropel hacia la puerta que daba acceso al escenario. Joe Hortiz, atrapado en medio de la marea de músicos, cuando quiso darse cuenta se encontraba plantado en medio del proscenio sosteniendo como un bobalicón el violín en una mano y el arco en la otra. Mudo de angustia, medio cegado por las luces que alumbraban el escenario, Joe Hortiz se dirigió a un señor de avanzada edad que pasaba en ese momento por su lado.
- Perdone -balbuceó Joe mientras alzaba con ambos brazos el arco y el violín para ayudarse gráficamente en la explicación-, podría...
El veterano músico, un fagot que acababa de cumplir treinta años en la orquesta, observando la juventud de lo que supuso un nuevo violinista, cortó el apenas iniciado discurso de Joe con un ademán de su mano derecha y, sonriendo de forma paternal, le indicó con el índice los asientos donde se hallaban sentados ya el grupo de primeros violines de la orquesta. Habiendo cumplido lo que consideraba su deber para con un novato, el anciano fagot, acariciando la madera de su instrumento, se dirigió a ocupar su sitio. Joe Hortiz, sin saber qué hacer, en plena zozobra mental, giró sobre sus talones buscando la salida más próxima. Al encarar el patio de butacas, quedó deslumbrado por las luces. Y entonces fue consciente de que tras la pantalla cegadora se hallaba el público, melómanos y aficionados, quizás ya algo impacientes, sentados cómodamente en sus localidades. Y pensó que ahí es donde debería encontrarse él, arrellanado en su asiento, esperando tranquilamente que comenzase el concierto, un concierto para el que se había desplazado desde la norteña ciudad de York a Londres, uno de los mayores eventos musicales de la temporada, una función especial en favor de las viudas de los ferroviarios del tercer mundo, un concierto que iba a dirigir la más prestigiosa batuta del momento: el búlgaro Ladislaw Borovitz.
Joe Hortiz volvió en sí y descubrió que era el único músico que aún permanecía de pie. Deseando terminar de una vez por todas con la comprometida situación en la que se encontraba, se dirigió resuelto hacia la salida del escenario. Pero no había avanzado un par de metros cuando, por la puerta a la que se dirigía, la que daba al foyer, hizo su aparición Ladislaw Borovitz. Su entrada fue apoteósica. No bien hubo puesto un pie en el escenario, una cerrada ovación ensordeció el Albert Hall. Joe Hortiz, plantado en mitad del proscenio, sosteniendo el violín cual papanatas, se quedó inmóvil e indeciso. A fin de evitar llamar la atención, volvió sobre sus pasos y se encaminó hacia el rincón donde el resto de los primeros violines, imperturbables a las ovaciones, preparaban las partituras. Joe Hortiz tomó asiento en una silla libre situada en medio de sus circunstanciales colegas. Éstos le observaron unos instantes con algo parecido a la sorpresa, pero quizás habituados a cambios de última hora, no dijeron nada. Mientras continuaban los aplausos al director, Joe Hortiz ordenó la partitura colocada en su atril tal como había visto hacer a sus compañeros. Notó que su mano le temblaba y sintió correr por su espalda gotas de sudor. Tras arreglar la partitura, Joe Hortiz asió el violín. Sabía cómo hacerlo porque había asistido a muchos conciertos, y porque él era músico, y esas cosas se saben.
¿Qué narices hago yo ahora? -pensó Joe aturdido-. Cuando comience el concierto no tendré más remedio que fingir que toco. ¡Maldita sea! ¡En vaya lío me he metido!
Las notas tan pulcramente dispuestas sobre los pentagramas le eran familiares, pero el instrumento no. ¿Qué hacía un pianista como él metido a improvisado violinista? Joe Hortiz notó que se mareaba. ¿Y si simulaba un desmayo para que así tuvieran que sacarlo del escenario? Y el maldito pantalón que seguía apretándole en la entrepierna.
Los aplausos fueron decayendo hasta su completa extinción.
Ladislaw Borovitz, subido en su pedestal, pasó con parsimonia la primera hoja de su partitura. Miraba hacia el suelo, como concentrándose. Ése era su estilo, el personalísimo estilo que tanto Joe Hortiz como otros miles de aficionados admiraban tanto. Sin levantar la cabeza, Ladislaw Borovitz dio un golpe seco con la batuta sobre el atril. El silencio era total en el Albert Hall. Ladislaw Borovitz fue levantando despacio los brazos hasta transformarse en un estilizado pingüino a punto de iniciar unos pasos de ballet, alzó de súbito la cabeza desplazando su sedosa cabellera blanca hacia atrás y, con un rápido ademán de manos, hizo que brotara la música. Los primeros acordes de la Sinfonía número 41 de Mozart, "Júpiter", se esparcieron con energía por la atmósfera del recinto. Se trataba, como ya hemos dicho anteriormente, de un concierto especial, un concierto en el que sólo se interpretaría la mencionada sinfonía.
Joe Hortiz se había colocado el violín a semejanza de los músicos que le rodeaban: con la barbilla sujetaba la caja del instrumento mientras la mano izquierda se encorvaba sobre el delgado tronco; con la mano derecha Joe Hortiz sostenía el arco, arco que movía sin parar por encima de las cuerdas, procurando no tocarlas. Nervioso, Joe Hortiz miraba sin cesar a sus compañeros para tratar de seguir la pauta de sus movimientos. Joe Hortiz transpiraba sin parar. Además, el pantalón le apretaba cada vez más. Para colmo, la muñeca derecha le empezó a doler. El trasladar el arco rápida y constantemente por encima de las cuerdas sosteniéndolo a pulso, era mucho más cansado de lo que hubiera podido suponer.
A lo largo del primer movimiento sinfónico, la principal dificultad de Joe Hortiz consistió en pasar las hojas de la partitura a tiempo. Y ello no porque lo necesitase para seguir el concierto, pues Joe tan sólo simulaba que tocaba, sino para no desentonar con relación a los otros violinistas. Las primeras veces el cambio de pagina le pilló desprevenido y en una ocasión casi se le cayó el violín al tratar de apresurarse. Sus compañeros sin embargo, absortos en su propia labor, no parecieron notarlo. También, aunque su nerviosismo no le permitió prestar la debida atención al asunto, Joe Hortiz creyó percibir que Ladislaw Borovitz le había mirado un par de veces de forma expresa. Con motivos de preocupación más apremiantes, no dio importancia a este hecho. Sabía que muchos directores tenían la costumbre de mirar a todos los miembros de la orquesta durante las ejecuciones como una forma de deferencia y ánimo.
Durante el segundo movimiento, un lento "adagio", Joe Hortiz se calmó un poco, ya que, más experimentado, realizaba los falsos gestos con mayor precisión y por ello desentonaba menos del conjunto. Eso sí, el brazo derecho le dolía cada vez más y el cuello, debido a la constante y forzada inclinación para sujetar la caja del violín, presagiaba claros síntomas de tortícolis. En el transcurso de este movimiento Joe Hortiz advirtió, esta vez de forma clara y precisa, que Ladislaw Borovitz le había dedicado varias miradas especiales, miradas selladas por un entrecejo fruncido. ¿Se habría dado cuenta de la farsa?
Acabado el segundo movimiento, Joe Hortiz trató de distender los músculos de su brazo derecho. El brazo izquierdo también le dolía, pero menos. Mientras Joe Hortiz abría y cerraba los dedos de su mano diestra observó con cierto temor que Ladislaw Borovitz, pasando las página de su partitura, le echaba una mirada de lo más singular. Afortunadamente para Joe Hortiz, comenzó el tercer movimiento.
Este movimiento, de ejercicio lento y predominio de la cuerda, hizo que Joe tuviese que esmerarse para seguir el apacible ondear de los arcos de los violinistas que le rodeaban. Le animaba el hecho de que sus compañeros no hubieran dado muestras de haber notado el engaño hasta ahora. Más tranquilo, Joe Hortiz no tuvo dificultad en acompasar sus movimientos al tempo lento de los pasajes, e incluso pudo seguir la música a través de las notas del pentagrama y cambiar las hojas de la partitura a la vez que sus colegas. Sin poder llegar a afirmar que le estaba gustando la situación, si que se podría decir que Joe Hortiz se encontraba cómodo, sereno, y que se sentía capaz de escuchar la sinfonía como un espectador privilegiado. Se hallaba lejos del desasosiego que le había embargado en los primeros momentos. Lo único que empañaba este estado de serenidad eran las cada vez más frecuentes miradas del director, unas miradas llenas de incertidumbre e interrogantes que a Joe Hortiz no le presagiaban nada bueno.
Acabó el tercer movimiento. El próximo, cuarto y último, era muy rápido, un "allegro vivace". Joe Hortiz era consciente de que tendría que mover el arco con mayor rapidez. Comenzó el postrer movimiento. Desde el principio el ritmo se hizo frenético, infernal, velocísimo. A Joe Hortiz la muñeca de la mano derecha le dolía horrores. El cuello lo tenia casi entumecido. Las costuras del pantalón que aprisionaban su entrepierna, debido a la postura forzada a que le obligaba la silla de tijera, amenazaban con reventar. Joe Hortiz deseó con toda su alma que acabara el concierto. Durante este movimiento las ojeadas de Ladislaw Borovitz a Joe Hortiz se hicieron tan evidentes que incluso algunos músicos también se dedicaron a observar de vez en cuando al falso violinista. Las miradas del director búlgaro estaban cargadas de algo difícil de definir, pero que bien podría identificarse con manifiesta animadversión, odio, o algún sentimiento de la misma familia. Los deseos de Joe Hortiz se hicieron contradictorios. Por una parte deseaba que se acabase el concierto, pero por otra temía el inevitable enfrentamiento con Ladislaw Borovitz, el cual, no cabía ya duda, se había dado cuenta del engaño, de la usurpación. ¿Cómo le explicaría lo sucedido? Aparte del entumecimiento del cuello y de las manos, Joe Hortiz transpiraba copiosamente debido al calor de las luces del escenario. Para colmo los pantalones del frac le apretaban cada vez más en la entrepierna. En una de las miles de pasadas del arco sobre las cuerdas del violín, Joe Hortiz no pudo evitar que éste las rozara levemente. El instrumento emitió un quejido desagradable. El resto de sus compañeros pareció no notarlo, pero a Joe Hortiz le pareció que el chirrido se había tenido que oír en las plateas más lejanas. A partir de ese incidente Joe subió el arco un par de centímetros sobre el plano de su recorrido habitual, agudizando el esfuerzo de su muñeca y, en consecuencia, el dolor que ello le causaba. Joe Hortiz, el cuerpo bañado de sudor, no sabía si podría aguantar mucho más. La mano derecha amenazaba con derrumbarse, el forzado cuello con quebrarse, y las costuras de su pantalón con reventar. El desastre podía tener lugar de un momento a otro. Joe Hortiz se animaba diciéndose que ya quedaba poco, que todo acabaría en unos pocos minutos. En medio de tales angustias, Joe Hortiz no pudo evitar pensar en lo cómodo que hubiera estado él en el patio de butacas, arrellanado en su asiento, envuelto en la sencilla pasividad del público y disfrutando de la música. En la situación en la que se encontraba no era capaz de gozar del concierto, el desasosiego no le permitía enterarse de lo que se estaba tocando. Además, Ladislaw Borovitz no dejaba de
mirarle. Ahora, próximo el final del concierto, apenas apartaba la vista de él, sonriéndole de forma extraña, una sonrisa que Joe interpretaba como un: "ya te cogeré yo a ti luego, cuando termine el concierto, falsario."
Y por fin finalizó la sinfonía. Y concluyó de forma apoteósica, y ello por varios motivos. Con el último acorde, las costuras que retenían el escroto de Joe Hortiz cedieron y se rajaron con un ruido que, afortunadamente, fue engullido por el fuerte acorde final. Al aire quedó parte del calzoncillo de Joe Hortiz, un calzoncillo que, para su desgracia, era blanco con estampados de diminutos Mickey Mouses. Lo blanco de la íntima prenda, al contrastar con lo negro del frac, hacía particularmente visible el percance. Joe Hortiz, ruborizándose hasta la médula, se tapó la abertura con el violín. El público, enardecido por la buena ejecución musical al mando de Ladislaw Borovitz, vitoreaba y aplaudía enardecido. Habían asistido a un verdadero festín para los oídos y agradecían con sus "bravos" la extraordinaria actuación del director búlgaro. Ladislaw Borovitz entraba y salía del escenario. Cada vez que retornaba al estrado los aplausos se redoblaban, arreciaban los vítores. Ladislaw Borovitz, subido en su tarima de director, indicó a los músicos que se levantasen. Éstos obedecieron la orden para recibir ellos también la parte de los aplausos que les correspondía. Joe Hortiz, cubriéndose la entrepierna con el violín, se levantó también y, al igual que el resto de la orquesta, realizó las habituales reverencias. Ladislaw Borovitz dedicó a Joe Hortiz una aviesa sonrisa y a continuación pidió con gestos enfáticos al público que ovacionase de nuevo a los músicos. Joe Hortiz interpretó la mirada de Ladislaw Borovitz como un: "ahora te tocará el turno a ti. Aguarda y verás".
Y llegó el final de la función. El público, tras haber aplaudido durante diez minutos, fue silenciando sus palmas. La gente comenzó a desalojar la sala. Los músicos empezaron a recoger, sin prisas, sus instrumentos. Una vez los instrumentos debidamente guardados en sus fundas, los músicos se dirigían, sin apremiarse, hacia la puerta que daba al foyer. Joe Hortiz, atemorizado, se sentó en su silla y, abrazando el violín como si de un bebé se tratara, permaneció inmóvil. No sabía qué hacer. De vez en cuando abría las piernas y contemplaba el descosido. Con un suspiro de resignación volvía a juntar las piernas, apretando con fuerza las rodillas, como si quisiera sellarlas para así ocultar para siempre su vergüenza.
Pasaron varios minutos. El escenario se encontraba casi vacío. Apenas si quedaban una par de músicos enfundando con parsimonia sus instrumentos. Joe Hortiz continuaba sentado inmóvil en su silla. Al final sabía que no tendría más remedio que levantarse y afrontar lo que viniera, pero de momento la inmovilidad le servía de refugio. Consideró por un instante el saltar del escenario al patio de butacas y salir corriendo. Pero rechazó la idea. Podría resultar contraproducente. Quizás, al ver que huía, algún agente o empleado celoso diese la voz de alarma, le persiguiesen y terminase en Comisaría. No, lo mejor y más sencillo era enfrentarse al director y contárselo todo. ¿Qué podrían hacerle?
Por fin Joe Hortiz se decidió a abandonar el escenario. Se levantó, se colocó el violín a manera de hoja de parra y se dirigió a la salida. A pocos metros de la puerta, se detuvo en seco. Allí, en la puerta que daba acceso al foyer, con visibles signos de impaciencia, le esperaba Ladislaw Borovitz. Alrededor del director búlgaro, los músicos se agolpaban curiosos. Joe Hortiz tragó saliva, aspiró profundamente y se lanzó al encuentro de su destino.
No bien hubo atravesado Joe Hortiz el umbral de la puerta que daba al foyer, Ladislaw Borovitz, alzando los brazos al estilo de un banderillero español, se abalanzó sobre él. Joe Hortiz se cubrió la cara con las manos temiendo el abofeteamiento del temperamental director. Sin embargo, el director búlgaro, con grandes muestras de emoción, le abrazó efusivamente.
- Maravilloso, genial, ¡GENIAAAL! -exclamaba Ladislaw Borovitz propinándole sonoras palmadas en la espalda-. ¡Qué delicadeza, qué finura, qué movimiento de arco!
Joe Hortiz, medio asfixiado por los potentes achuchones, dejó caer el violín al suelo, que produjo al aterrizar un ruido armonioso. El asombro le mantenía mudo, no sabía qué decir, qué hacer. Decidió, a falta de mejor alternativa, dejar su cuerpo a merced de los vaivenes causados por los abrazos de Ladislaw Borovitz.
- ¡Qué sutileza! -seguía celebrando el afamado director- Parecía enteramente que no tocase usted las cuerdas, el sonido que se desprendía de su violín apenas era audible de tan etéreo. Etéreo, ésa es la palabra clave, el adjetivo que ha impregnado el alma de toda la obra. Ha sido mi mejor interpretación de Mozart. Y todo gracias a usted. ¡Genial, genial! Usted tiene futuro, joven, se lo digo yo. ¿No le gustaría tocar en la Orquesta Sinfónica de Berlín? ¡Genial, genial!
El resto de los músicos sonreían complacidos y un poco cómplices, como si ellos también hubieran advertido la delicadeza de sonidos que emanaban del instrumento de Joe Hortiz. Les agradaba, a fin de cuentas, que un hombre de reconocida fama como Ladislaw Borovitz encomiase a un miembro de su orquesta. Si bien es cierto que no conocían al joven, pues debía ser nuevo, una sustitución a última hora del veterano Dalgiesh, quien últimamente se hallaba un poco deprimido, no dejaba por ello de ser un miembro de la orquesta, uno de sus componentes. ¿De qué escuela provendría?
Ladislaw Borovitz, con gestos efusivos, dio un último abrazo a Joe Hortiz, le sonrió y se marchó, como era su costumbre, de forma súbita, con brusquedad, dándole la espalda. Joe Hortiz tuvo que sufrir entonces las palmadas en la espalda y las felicitaciones de sus compañeros, que le rodearon en cuanto hubo desaparecido el director. Joe Hortiz, dando las gracias a todos, se fue abriendo paso como pudo hasta llegar a la puerta que daba al pasillo. Una vez en el corredor, y ante la mirada atónita de varios espectadores rezagados que se quedaron mirando la tela blanca estampada que brotaba de su entrepierna, Joe Hortiz se encaminó veloz hacia la puerta de salida.
Una vez fuera del Albert Hall, y tapándose el descosido con un programa del concierto que encontró en el bolsillo, Joe Hortiz paró un taxi, se echó exhausto en el asiento de atrás y dio al chófer la dirección de su hotel. "Un concierto memorable" -se dijo-, no lo olvidaré mientras viva".
Lamberto García del Cid, España © 2002
lgdelcid@telefonica.net
El autor es español, nacido en 1951 en Portugalete, Vizcaya, pero reside en Zaragoza. Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao, pero su vocación no son las finanzas sino la literatura. Tiene escritas varias novelas y bastantes relatos, pero los editores españoles no encuentran hueco en sus "apretadas" agendas editoriales para los mismos.
Ha publicado diversos relatos y artículos de divulgación científica (una de sus pasiones) en la red, de entre las que destaca:
La salamandra (http://www2.gratisweb.com/revsalamandra): El discreto orig
en de la vida (Febrero 2001)
Red científica (http://www.redcientifica.com/index.html): Criterios estéticos en las teorías científicas.(Junio 2001); ¿Hombres o engranajes? (Diciembre 2001)
El viejo faro (www.arkania.org/elviejofaro): El amor y la oscuridad (Diciembre 2001); El nuncio de la muerte (Enero 2002).
Lo que el autor nos comentó sobre el cuento:
"El violinista en el estrado", como otros cuentos míos, tiene su origen en un sueño. O, más exactamente, en una pesadilla. Una noche soñé que, sin que quedasen claros los motivos, se me forzaba a formar parte de un grupo musical. Se me adjudicaba un instrumento y se me subía a un estrado. El presente relato no muestra la angustia que experimenté en mi pesadilla, díficil de plasmar en cuartillas, pero sí esa perplejidad que perdura al despertar. Pero si el final de mi sueño era un brusco despertar, el de mi relato quiere jugar con la ironía. De pesadilla a divertimento. Una clara ganancia.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade:
El poder del augurio
La casa del último placer
El libro infinito
El noveno pasajero
Dulce color de oriental zafiro
Cuatro hombres buenos
Al final será el verbo
La ofensa
Manuscrito encontrado en Buenos Aires
El gato
Regresar a la portada
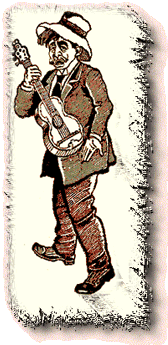 Joe Hortiz se paseaba nervioso por entre los miembros de la orquesta. Llevaba casi media hora en el foyer del Albert Hall. Había acudido temprano con la esperanza de encontrarse con su ídolo, el prestigioso director búlgaro Ladislaw Borovitz. Apenas faltaban diez minutos para el comienzo del concierto y no había rastro del director. Los músicos deambulaban tranquilos por el recinto. Unos pocos fumaban, otros meditaban con la cabeza baja, la mayoría gesticulaba con los ojos entornados, sin duda practicando su instrumento con los dedos de la imaginación.
Joe Hortiz se paseaba nervioso por entre los miembros de la orquesta. Llevaba casi media hora en el foyer del Albert Hall. Había acudido temprano con la esperanza de encontrarse con su ídolo, el prestigioso director búlgaro Ladislaw Borovitz. Apenas faltaban diez minutos para el comienzo del concierto y no había rastro del director. Los músicos deambulaban tranquilos por el recinto. Unos pocos fumaban, otros meditaban con la cabeza baja, la mayoría gesticulaba con los ojos entornados, sin duda practicando su instrumento con los dedos de la imaginación. ![[AQUI]](aqui.gif)