![[AQUI]](aqui.gif)
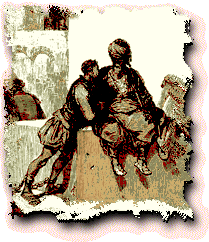 Jacobo enturbia las horas de la noche con el humo azuloso que exprime codicioso y en chupada larga de su cómplice el cigarro aferrado a su mano de pergamino, su amigo se esfuma en espiral y sin rencor, la ceniza acompaña, silenciosa y fría sobre su rodilla, en gesto último al hombre viejo.
Jacobo enturbia las horas de la noche con el humo azuloso que exprime codicioso y en chupada larga de su cómplice el cigarro aferrado a su mano de pergamino, su amigo se esfuma en espiral y sin rencor, la ceniza acompaña, silenciosa y fría sobre su rodilla, en gesto último al hombre viejo. El Centro Español que otrora acogió su juventud y ansias, ahora ajeno al opaco transcurrir del entorno, está incrustado en la calle Victoria de Valparaíso. La ciudad vivió ya idos días de esplendor; sus cuartos traseros encaramados en los cerros boscosos, recostados su puerto y comercio bullente en el escaso terreno plano, clavaba antaño ojo negociador en el mar y en los buques que recalaban con finas mercancías. Hoy la calle Victoria con sus afeites rancios y orgullo añejo por lo que ya no es, coquetea a los parroquianos, en último estertor. El club creaba de día un meandro de paz con su ostentoso antejardín y sus leones de cemento, celosos custodios, remendados y vueltos a pintar tantas veces; el Centro cuando respiraba a placer, era en la noche. Escuchaba discusiones apasionadas, entrechocar en sordina de fichas y el sedoso deslizar de cartas. Si se preguntara a los asiduos el porqué del salto desde Europa a este paisito, dirían: “por joder”.
Había adoptado el Centro a Jacobo. Era uno de los pocos comerciantes no españoles de la calle. La relación se estrechó singularmente con el tiempo y los gustos afines.
Sigue Jacobo la trama del juego ajeno, con la transparencia acuosa de su ojo anciano que ya no luce prístino ni “azul-celeste” como otrora, cuando se revolvía impetuoso y galopaba su día entre apuestas en el hipódromo, el resoplar de caballos vertiginosos, la carne mechada, el vino rojo y correr niñas. Remataba en el Centro; allí iluminaba su noche...
No jugaba hoy. Pero igual cercaba a los jugadores plomizos y de mirar plomizo, inmersos en retorcidas estrategias; Jacobo las descifraba al apenas chispear en esas mentes. Gozaba el hijo de beduinos con rostro de cuero tensado y reminiscencias de arena y sol, insertas a fuego en su retina en la niñez; cuando retozó en el calor sensual de la arena ancestral. Allá en el “país”.
Era este suceder, en el “Centro Español”; en el deslizar de cartas, resonar de dados y reminiscencias, se contaban historias verdaderas y de las otras –entre un jerez tío pepe y otro tío más– a la generación joven, que poco tamizaba lo que oía y se asombraba con la fuerza gozosa de su juventud.
Desconectado un instante del círculo de hierro del juego, su vista rasga errática el espeso azul de la sinuosa danza de los distintos humos, se cuelga de las lámparas de arabescos, se detiene en los cálidos paneles de madera, así como en la hilachuda alfombra, que no será cambiada en vida de los reunidos; la curva de su decrepitud recorre una más lenta pendiente que la de los atareados jugadores. Su recordar, con ojeriza rabiosa, ancló con seco chasquido en la mañana. A la hora de su solitario ritual del café negro. La tos ahogadora, no por el cigarro con el que durmiera abrazado sino por el resfrío que se le colgó en la noche, le aprisionó el grito con que airado urgió al torpón del hijo mayor a que se desenrollara del sopor vinoso y alzara la cortina del negocio en la calle allá abajo. El local mantenía flojamente la cuenta de almacén y las de juego, más imperativa la última. Abrir era la diaria angustia del mayor; el rollizo hijo menor dormía inexpugnable a intereses ajenos, arropado con el pisco de anoche y el de anteanoche, en su pieza al extremo del angosto pasillo. La casona decrépita guarecía a los tres y a una mujer de edad indivisa quien por inercia quedó enredada en labores de geisha pasiva. Eso desde el remoto “cuando la señora…” Como se referían a la muerta que en vida dirigió férrea a estos tres rezagados de una época decimonónica. Cubría su arte las áreas de ropa, aseo y otros demases. Se las componía lo más bien con lo poco que entre quejas se le tiraba para armar el rancho. Uno que otro gruñido reconocía su presencia. Hasta las uñas de los pies recortaba a sus varones; atendió las mañas de sus hombres, “…Desde que la señora”
Iniciaba Jacobo su día sentado en la taza del baño –desde allí insistía en sus gritos desoídos como cada mañana de Dios- pantalones en los tobillos, el diario de ayer entre las canilludas piernas de blanquecino y raleado vello y el cigarro entre los dedos. Lanzó un último llamado al grandullón de mierda; lo sacudió de la mente y urgió en letanía cariñosa al segundo hijo, quien a ratos le esbozaba un breve gesto de cariño pero intenso. Es que los enyuntaban los mismitos vicios para los que habían casi nacido, con desfase de treinta años, uno y otro. El mayor era ensimismado, de mirar taciturno. Su mente no lograba emerger hasta los otros dos.
Hijo de su hermana menor, presentía yo en mi fondo que apegado a los hermanos palparía el sexo misterioso que merodeaba en su entorno como otra bestia más. Caía por ahí en días robados a la tenaza paterna. Horas que se esfumaban rápido como aroma de perfume robado. Mi esmirriada contextura empalidecía al lado de esos prodigios de carne.
Esa mañana era otra más. Gritos y refunfuños. Aunque trasnochado como ellos pero sin trago ni cartas, “al cabro tíralo al billar y que no tome,” igual estaba enfurruñado por la diaria tortura del hombre y padre. Sufría yo por la impotencia rabiosa del viejo que no agarraba la base del ovillo para tejer su día. Lo agobiaba la desidia de los hijos.
Por otra parte a mí me excitaba el transcurrir de los hermanos, mi piel se erizaba agónica en fantasías, orillándome a un éxtasis de frenesí y miedo. Una parte de mí admiraba la sensualidad brutal del trío y su energía primitiva dilapidada noche y día con derroche oriental. Desde un distinto ángulo, mi estrechez beata me decía sentenciosa: “anatema sobre ellos; son malditos”.
Estrangulando, convincente, mi aprensión y prejuicio el menor me inició en el sexo de mano resbalada, creí morir de deleite, fue una secuencia de sobajadas en comunidad con sus revistas de gordas en pelota que incendiaron mi virginidad. Luego de sopesarlo di un no rotundo a las gordas porosas de tetas caídas y un sí vibrante a mis eróticos diseños que alzaban al límite lo que debía alzarse. Deslicé mi palma a solas con mi imaginación.
Fui guiado por el gordo en mi primera aventura erótica “con más gente que yo solo”, me hizo saltar el rutinario “de a dos”. El “instigador me empujó a un trío promiscuo; en el circo. Una flaca gitanita de trece recostada entre los dos, de resbalosa y serpentil caderita. Como gocé aquel desliz primero, agarrones, mordidas y sobadas a concho, un piso de aserrín fue lecho de seda; la cortina nupcial fue la carpa del circo, ya que el nervioso disfrute sucedió al borde de calle. Caía a plomo la carpa sobre los traseros varoniles. Retorné a casa con rico acopio de material para mis sesiones privadas. Así me deslicé hasta mi segunda vez. Para incrustación formal dentro de una mujer me llevó mi primo con una prostituta “ya caduca” de veintidós, si no lloré gelatinizado de placer, fue por la vergüenza a que el gordo, resollando a mi lado, me sobrara. Que ensalada de patas gordas y otras flacas y saltarinas, caderas giradas, levantadas, entrechocar de dientes ansiosos que no atinaban a encontrar labios que morder; desgasté mi vigor en espasmos juveniles y en arremeter incansable e inacabable en meter y sacar de los ardientes e inexpertos trece.
Mi corazón me llevaba a pena por el anciano, decrépito antes de su hora. Mi cariño intuía la pendiente de no retorno por la que transitaba. No se empañaba mi cariño, cuando cruel y cascado se burlaba de mí, por no saber mear alto sin sostenerlo o si no sobrepasaba mi cabeza con el chorro humeante. Le escuchaba triste su reidor “para que estudias cabrito, si vas a terminar vendiendo cachivaches como mi papá, tu papá y yo; es plata botada,” concluía tosiendo. O me aplanaba con un exasperante “Háblame de mujeres, o ¿pura manopla, cabrito?” Y desgranaba sus risas coreadas por los dos cavernícolas. Intuía yo en ese temprano entonces, que no era un mal sentimiento sino su impotencia al no poder salvar a sus mastodontes, que veía quedar a la vera del camino. Dolía, dolía. Pero el orgullo, no el cariño. No capté ni entendí, la compleja mezcla de admiración y rabia que sentía por mí; yo ponía mi vara más alta que sus hijos.
Carecía yo de habilidad para enfrentar los acertijos y desafíos del hoy. Pero lo quería sin necesidad de entender ni profundizar en cuestiones raras.
Cae Jacobo a realidad brusca con el escurrir de las piezas del dominó sin que él se percatara del fin del juego de naipes y la llegada ruidosa del hijo mayor, quien perdido el escaso peculio, lo busca para retirarse. “Ya Jacobo, se acabó” dice con cariño rudo y parten a pié en ya aclarando. “¿Vas a abrir tú o tu hermano,” adelanta Jacobo, por entonar un dialogo, cierto de que será el quien lo hará, en su cansancio de mercader con décadas a cuestas.
–¿Quien te provoca, Jacobo? –inquiere el peluquero al otro día, quien lo afeita a diario desde que no podrían recordar, quizás fue para Ibáñez del Campo o cuando recién el peluquero llegó de Italia, pero que importa–. ¿El quinteto español o el del árabe? –Jacobo como todas las veces, no sabe y mueve la cabeza con gesto adusto. Eso no será óbice para que el barbero, la semana entrante, le repregunte lo mismo con interés renovado. Es un juego que arrastran por años y que no dejarán. Inician el ritual con seriedad de niños viejos. Ameniza su rutina. Jacobo es por los pingos. Se afana en el hípico los domingos de diez a cuatro y después se las echa al “Centro” donde lo esperan impacientes las cartas. Se salta el almuerzo, que es pura jodienda.
Jacobo, por estos días, ya no se asoma al club. La tienda está en ajena mano; el hijo mayor, mal trabaja para otros y vive con una mujer de los tiempos viejos quien, apiadada y necesitada de compañía, lo atiende comprensiva. El menor ya casado vive con Jacobo. El viejo, más gastado, más gris, casi no sale de la pieza, pasa con el oído acariciado por su música de opera o vibra con las carreras en su vieja radio, la vista embutida en relatos del oeste. En mis esporádicas visitas nostálgicas; me hurguetea las manos, ansioso por los libritos y dulces de menta que sabe le llevo. No le preocupa el deterioro paulatino de su cuerpo ni atina por indagar quien está a su lado. No es senilidad. Es que libre y rebelde ha decidido que su mundo es aparte y otro. Sé por su mirar cazurro, cuando decide asomarse al mundo de los otros. Disfruta la charla con el amigo peluquero que va ahora a su casa una vez a la semana, más por conversa que por afeite, ambos siguen el juego de recortar pelo y discutir.
Al menor le es inaccesible prescindir de los vicios olvida, miserable, por tirar un par de cartas -y lo sabe bien el maldito- comprar alguna medicina que aliviará al hombre mayor. Muy a ratos, algún pariente próspero, cálido y afectuoso como vidrio, suple una necesidad urgente y el hijo traga agua amarga: “Este Jacobo... sus hijos se embuten lo que damos ¡Menos mal que nos tiene a nosotros!”
Llegó para Jacobo a eso del amanecer “la silenciosa e ineludible” a la hora que los espíritus de los hombres están más descuidados y los corazones temerosos de no se sabe qué. Me golpearon con el aviso por la mañana. Encontré al llegar que la carencia se enseñoreaba altiva. Los parientes estaban al llegar para el funeral. El cuerpo del anciano yacía tendido en su cama, ajeno y esmirriado, como en los últimos meses... un poco más quizás.
“¡Primo, primo! ¿Que hacemos?,” me decía el menor retorciendo sus manos desolado, lejos de su aplomo natural. ¡Quería, quería al anciano el garañón! Era ya tarde para su energía sensual y salvaje, derrochada en mujerzuelas y licor, volcarse en una caricia de amor al padre ido ya. Cuánta noche de lluvia, irrecuperable para la amistad, pasó el hombre solo, en tanto el hijo alborotaba con putas aguardentosas y bullangueras. Cambiaría hoy todas sus noches por venir, por una noche más con el padre oyendo sus palabras de cariño tierno y compasivo, de jugador a jugador, de noctámbulo a noctámbulo, de solitario a solitario. Pero ya nunca, nunca más. Y esa perra cosa mordiente, no sabía como echarla fuera y me miraba rugiendo de pena silenciosa, exigiéndome mudo y rabioso que lo entendiera. Lo miré.
Fuimos a la funeraria muy juntos, como cuando niños y tan distintos ahora como antes, pero éramos uno en el amor al anciano. En nuestra inexperiencia y nerviosismo nos fuimos de cabeza a un ataúd recubierto en ordinario género negro con arabescos que nos pareció del mejor gusto. Rechazamos unos feos y ostentosos de madera reluciente y carísimos. ¿Cómo podían dar tan barato lo fino? No podíamos creer la suerte de nuestro querido muerto. “Tengo” dijo mi hermano en desgracia, “que echarle su última afeitada al viejo lindo.” No había pensado, casi sonreí, en las urgencias rutinarias que te muerden hasta el hueso en tanto no las satisfagas, aunque haya honda pena. “Haz el último gasto por mi viejo y por mí,” su súplica muda se cuelga de mis ojos, esperando quizás un reto amistoso. Lo reto y partimos donde el peluquero. “Peinaré y afeitaré a Jacobo como al Mío Cid antes de la batalla,” nos dice emocionado. Al irnos mira dolido el cheque a fecha en mi mano: “Es mi despedida a un caballero, con quien disfruté mañanas plácidas, por la vitrina de la barbería vimos a la gente escribir su día a día. Hemos opinado de Hitler, de Mussolini. Discutido de caballos y admirado las mismas mujeres, disfrutamos las pequeñas fechorías de Uds. Vayan con Dios y su cheque, déjenme con mi recuerdo y mis inviernos solitarios”.
En el funeral, odiándome por oírlo y odiándolo por su decir, escuché a un pariente: “¡Que escándalo, embutirlo en esa basura de caja. ¡Ni al más pobre...!” Me sentí acosado en mí más recóndita víscera y pateado mi ego artístico. Cobarde, retrocedí mudo sin interpelarlo y maldije mi asqueroso gusto estético. Todavía hubo más que soportar. Retumbó en mi oído el seco tamborileo contable de otros parientes bondadosos, en ritmo con las paletadas de tierra al cajón: “¿Cuanto habrán botado en esa afeitada de lujo? y mira el corte de pelo. Ni yo –que puedo darme el gusto y soy tan exquisito– me lo permito. ¿¡Habrase visto!?”
“Mierda, eso sería todo Jacobo,” le confidencié en privado. Al mirar en un último despedir a mi viejo tendido ya por siempre, me pareció ver esbozada en su cara bondadosa de cuero gastado una sonrisa tenue de complicidad cálida. No diré nada de un guiño. No fue para tanto y no seré farsante, hoy en nuestro hasta más rato, con Jacobo.
Jorge Carmi, Chile © 2008
jck@vtr.net
Jorge Carmi: Chileno. Los Talentos Bíblicos. Dios, en humor del negro los dejó caer entre los hombres. De los que agarré: habilidad comercial, la arrojé al terreno infértil, el año de la crisis empresarial generalizada en mi país. Alcancé a quedar inscrito en una línea del libro del economista Fernando Dashe, “La extrema riqueza”. Mi flexibilidad y el emprender con mi cuerpo, en gimnasia y Yoga, los tiré al camino; fue en mi último y espectacular salto: desde mi rugidor y cómplice auto. A una silla de ruedas. Y… no me quejo: es la BMW de las sillas. En ella está asaetada una parte de mí. La otra vuela, imagina, danza y se refocila ilimitada. De la Escribiduría: dos galardones nacionales estudiantiles; la abandoné por el vértigo de los negocios y la retomé, en humildad, ya sentadito y quitado de bullas, por terapia. He sido publicado en varias páginas de la Red. Es mi corta aventura literaria. Y mí terapia y movilidad.
Lo que puedo decir sobre mi cuento:
Jacobo; en un vívido recuerdo, recuperado desde los añorados recodos y encrucijadas de mi niñez, rescaté el cariño del niño por un anciano tierno, sagaz y a la vez de ojo observador y con leve toque de sarcasmo. Y a través de mi vivencia en esos mis primeros años, graficar el tímido adentrar de un niño al misterio y magia del erotismo.
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar
![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: