![[AQUI]](aqui.gif)
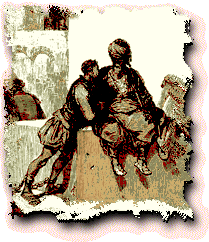
«Si te animas, entonces ya sabes: ponte algo de color rojo que, sin ser aparatoso o fosforescente, resulte muy llamativo. Lo demás, es lo de menos». Así fue como, entre juego y juego, comenzó esta historia íntima que, a pesar de todo, todavía está por escribirse.
Al principio, Martín lo hacía por diversión o por algo que se le asemeje (quién sabe lo que oculta el alma de la gente). Luego, como que le gustó la idea de ir amasando dinero «caído de la generosidad de la noche», y, al poco tiempo de iniciado en esas lides, hasta se pudo comprar la magnífica moto Kawasaki que tanto le quitaba el sueño.
A veces los viernes, pero sobre todo los sábados por la noche, con la prenda roja de rigor –pantalones, chompas, bufandas, chalinas–, se apostaba en algún portal de la Plaza de Armas y, mientras chupaba un cigarrillo barato, buscaba con la mirada que algún auto «ficho» se detuviera.
«La mayoría son tías viudas, arrechas o insatisfechas», me había contado con lujo de detalles, y en más de una oportunidad, mientras compartíamos nuestras buenas jarras de cerveza al salir del instituto de informática: «otras, en cambio, sólo quieren que te la corras y termines en sus manos, pues dicen que el semen fresquito es maná para las arrugas. Las más avezadas te piden que lo hagas en su propio rostro. En serio, así sin asco: que eyacules de frente en sus caras. Eso ya depende de ti y de cuánto sean capaces de ofrecerte. Pero, siendo sinceros, hay pocas atractivas… Casi todas están matadas, entonces tienes que estimularte pensando en flacas ricas o, si quieres, pensando en tu propia flaca… para que puedas llegar, si no es por las puras».
–¿Y más o menos cuánto pagan? –empecé a indagar con fingido desinterés.
–Eso es muy relativo, chino. Algunas de frente se mandan con cien lucas o
más. Pero, si tienes una mala noche, te puedes encontrar con viejas tacañas que
te ofrecen un chifita y sólo veinte mangos: ¡así de arrancadas son algunas!
Pero, te repito, no todas quieren sexo. Hay señoras que sólo te tocan por
encima, ni siquiera te la chupan, sólo se frotan contra ti, se calientan, te
dicen palabrotas, y a cobrar, ¿no te parece facilazo? La noche es la mejor
escuela. Es por eso que contándote estos pequeños detalles te estoy diciendo
bien poco, o casi nada: en la cancha se ven los gallos. ¿No quieres intentar?
Yo estaba pasando por apuros económicos. No tenía cómo pagar el alquiler del cuarto y acababa de abandonar el instituto («abandonar» es un eufemismo, me habían echado por mi paupérrimo rendimiento académico).
Cuando vi a mi amigo estrenando la moto, pensé que yo también tenía derecho a
acceder a esos pequeños lujos que, poco a poco, se fueron incrementando:
–Pero, Martín… ¿No hay lugares más caletas que la Plaza de Armas? Ahí te
encuentras con cualquiera.
–Claro, hay full points en toda la ciudad,
gil. Por ejemplo, en la avenida Ejército, o en el Parque del Avión. Ya te dije,
a veces el lugar es lo de menos, lo importante es la facha, la percha, loco. Una
buena chompa roja y una cara de angelito te pueden sacar de misio en un dos por
tres.
–No sé –le decía vencido por ese temor que nos produce lo
desconocido–. Como que…
–Como que te faltan huevos: es normal, ¡yo pasé por
lo mismo! Entre gitanos no nos vamos a leer las cartas.
Era cierto: mi necesidad era grande, pero me faltaba el coraje suficiente como para incursionar en lo que Martín llamaba el «mundillo de la noche arequipeña», aquel que le proveía de ingresos suficientes como para vestirse a la moda y empezar a vivir a cuerpo de rey.
No sé qué me llevó a insistir en esa actitud errabunda que me arrastró hasta la esquina de la iglesia de La Compañía, con la Plaza de Armas. Ahí me detuve para descansar, pues me dolían los talones, síntoma inequívoco de mi vieja talalgia. Busqué un cigarrillo en mis bolsillos y no encontré nada más que dos monedas de veinte céntimos. Me sentí el hombre más misio del mundo.
«La Compañía de Jesús», pensé mirando la fachada de la iglesia y recordando aquella fe perdida de punta descalabros y desazones: «nada me puede pasar, estoy en compañía de Jesús».
En ese preciso instante, sentí que, detrás de mí, un auto se detenía. Al voltear noté que era un moderno Toyota Yaris de lunas polarizadas. Ahí fue cuando descubrí que el polo que traía puesto era del bendito color que hacía las delicias de mi amigo Martín, es decir, rojo: el mismo que me había regalado mi viejita el día de mi cumpleaños: «Este color te sienta muy bien, hijito».
La ventana del asiento del conductor fue descendiendo despacio y, poco a
poco, logré reconocer el perfil de un tipo que frisaba los sesenta años.
–Te
ofrezco 50 soles por veinte minutos, algo rápido porque no tengo mucho tiempo
–me dijo mirándome el polo–. ¿Te parece bien o cómo hacemos?
–Perdón,
señor –repuse, atolondrado, tratando de asimilar su propuesta–. No lo escuché
bien: ¿qué me dijo?
Un flashback perentorio acudió en mi ayuda. Claro, ¡era Martín!,
recordándomelo: «para ser un flete de veras, un flete con todas las de la
ley, tienes que estar dispuesto a abrir tu mente. En otras palabras: jugar con
las dos piernas, ¿captas o te lo paso a limpio? A veces son tíos, viejos
arriolas que se plantan para que te los atores y con los que puedes sacar hasta
un sueldo básico en una noche. No te estoy exagerando, esos son los más
regalones. Mente abierta, loco, lo demás se arregla conversando, porque a veces
lo que quieren es romperte el culo. Duele un poco, pero todo sea por las
fichas».
–Ah, entonces quieres más –agregó, imperturbable, y me señaló
el asiento del copiloto–. Sube y arreglamos, ¿te parece?
Empecé diciendo que esta historia todavía está por escribirse porque estoy subiendo al coche. Sí, lo estoy haciendo con un temor atroz. ¿Que en qué pienso? En todo: en mi mamá, en mi novia, en Martín y en sus putos consejos.
Afloran algunas imágenes de Mystic River y pienso que el viejo que conduce este hermoso automóvil, luego de sodomizarme, me ahogará en el río Chili. Pero más que temerle al conductor o a la misma muerte, pienso en qué pasos debo dar para rehacer mi vida y no defraudar a mis padres: «Lo siento, señor», le digo angustiado: «No puedo hacerlo, nunca lo he hecho. Mejor me bajo». El asiente de buena gana, dibuja un vago gesto de decepción antes de frenar. Me señala la calle y, así, me da una nueva oportunidad. Quizá la última.
–La Compañía de Jesús –me digo a mí mismo y me juro que seguiré escribiendo historias cuando los motivos sean menos ingratos.
Una moto pasa por mi costado. Pero no es Martín. Él debe andar en otro lado.
Orlando Mazeyra Guillén, Perú © 2010
http://orlandomazeyra.blogspot.com/
mazeyra@gmail.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif) Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade:
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: