![[AQUI]](aqui.gif)
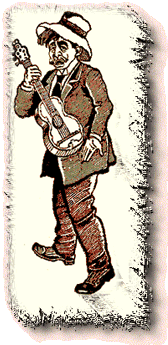 Desde que tengo memoria, en esa vieja calle mollendina de los veranos de mi infancia y juventud había un anciano que todas las tardes tocaba el acordeón y vendía vistosos aviones hechos con cartones reciclados. Se llamaba Francisco y era muy flaco e inextricable. El sol le había tostado la piel por completo.
Desde que tengo memoria, en esa vieja calle mollendina de los veranos de mi infancia y juventud había un anciano que todas las tardes tocaba el acordeón y vendía vistosos aviones hechos con cartones reciclados. Se llamaba Francisco y era muy flaco e inextricable. El sol le había tostado la piel por completo.Decían de él que había viajado por buena parte del mundo y que no era peruano. ¿Dónde había nacido aquel tipo y qué hacía en Mollendo? Poco importaba a la hora de escucharlo tocar ese hermoso instrumento musical que lucía muy bien conservado. Lo más extraño de todo es que no aceptaba propinas, aplausos —cuando se los empezaban a dar se iba—, ni dádivas. Uno tenía que comprarle los aviones por una cifra que, luego de un tira y afloja, fuera lo suficientemente aceptable. Yo le pude comprar uno de los avioncitos que se me hizo trizas cuando, apenas llegué a la casa de mi tía Rosita en la calle Huamachuco, intenté hacerlo volar de una manera insólita como si fuera una cometa.
—Estos no son de los que vuelan —me dijo él cuando, al día siguiente del desastre, le informé que me sentía un niño estafado por un vejete.
—Entonces no son aviones —le reclamé de mala gana—, pues para serlo tienen que volar.
—Son aviones de los que se miran nomás.
—Así no hay chiste.
—Chiste es lo que intentaste hacer con él, mocoso.
¿Por qué recuerdo ahora al viejo Francisco? Pues porque, cuando crecí y él terminó de hacerse viejo, me contó que su verdadero oficio era la escritura. Sí, por las noches antes de dormir escribía relatos que luego fotocopiaba y compartía con pocos (y privilegiados) lectores. Quizá fue el primer escritor —anónimo y soterrado— que conocí en mi vida.
Francisco decía que el acordeón le ayudaba a darle ritmo —musicalidad— a sus escritos. Por otra parte, los aviones constituían apenas un divertimento que le hacía recordar a su padre, un piloto que presumiblemente falleció en un accidente aéreo del que nunca quiso soltar prenda (o acaso sí en alguna de sus narraciones, lamentablemente no pude leer todos sus relatos).
—Veo que siempre andas con libros —me dijo el viejo Francisco una tarde de verano de los años noventa.
—Los leo en la playa para no aburrirme —le conté mostrándole la portada—. Este es de Maupassant. Son cuentos.
—¿Ya has leído a Poe y a Chéjov? —me preguntó.
—Sí. Pero sólo algunos cuentos.
—¿Entonces te gustan los cuentos?
—Muchísimo, señor.
—Yo he escrito algunos.
—¿Usted escribe? —pregunté desconfiado.
—Sí. ¿Te sorprende tanto?
Lo miré de arriba abajo antes de responderle:
—Disculpe, pero pensé que no había terminado el colegio.
—Y no lo terminé —me anunció con un destello de orgullo—. Para ser escritor no hace falta terminar el colegio… apenas necesitas aprender a leer y escribir.
—¿Y quién le enseñó a leer y escribir?
—Mi madre.
—¿En dónde?
—Eso ya lo conté en uno de mis relatos. ¿Te gustaría leerlo?
—Sí.
—Te lo daré con una sola condición.
—¿Cuál?
—No se lo podrás contar a nadie. Lo lees y me lo devuelves. Tampoco me dirás nada sobre él. Guárdate tus comentarios para siempre porque no me interesan en absoluto.
—¿Eso hace con todos sus lectores?
—Sí —afirmó esbozando una sonrisa—. Es la única manera de llevar la fiesta en paz.
—Está bien —le dije—. Entonces mañana paso como a esta hora para que me dé su cuento.
Al día siguiente me entregó las fotocopias y no me cobró por ellas.
—Ya sabes —me advirtió el anciano—. Es sólo para ti.
—No se preocupe, señor Francisco.
El cuento sobre un niño con principios de poliomielitis que aprende a leer y escribir con el concurso de su madre en las playas de un puerto innominado fue deslumbrante. Incluso dudé de su autoría, tengo que reconocerlo, porque realmente quedé maravillado con esa mujer que dibujaba las letras en la arena todas las mañanas… A través de mi vida (y precisamente debido a la escritura de relatos) he roto todas las promesas que hice. Todas. Menos ésta. A nadie le conté la historia del señor del acordeón y de los aviones que no volaban. El verano del año 2014, arrancando enero, ya no lo encontré en Mollendo. Dicen que por fin decidió irse a su tierra. Otros, en cambio, afirman que lo mataron. Fue un ajuste de cuentas, me dijo una señora chismosa que —dice ella— lo conocía muy bien: “los asesinos ni siquiera se llevaron el acordeón”.
En la calle Huamachuco —allí tenía su casa de verano mi tía e invitaba a toda la prole de los Mazeyra— algunos vecinos me reconocieron, me invitaron a esas cremoladas que no suelo encontrar en Arequipa y me dijeron que el viejo sólo dejó papeles y cuadernos viejísimos con anotaciones.
—Cuentos —les dije emocionado—. ¡Son sus cuentos!
Nadie sabía qué había en esos papeles y ni se tomaron la molestia de leerlos.
—¿Y qué hicieron con los papeles?
El silencio dijo mucho. “Nunca volveré a Mollendo”, me prometí en silencio.
Luego, cuando ya me despedía de todos, don Calixto —un sastre ochentón que hablaba muy despacio, tan lento que adormilaba a sus interlocutores— se animó a decirme algo.
—Creo que esos papeles se los quedó un pintor. Estoy casi seguro de eso.
—¿Y cómo se llama ese pintor?
—No sé, todos le decían Porotito.
—¿Le decían?
—Sí, lo encontraron muerto en el castillo Forga.
—¿También lo mataron?
—Mira, acá la gente ociosa inventa muchas cosas, hasta dicen que por las noches el acordeón empieza a sonar dentro del castillo y, mientras dura la melodía, alguien pinta en las paredes… ¡Puros cuentos! Lo que yo sé es que el Porotito se mató luego de leer los cuentos, así que mejor olvídate de ellos. ¿O quieres que te pase lo mismo?
Me fui sin decirle nada.
Contemplé, desde el malecón, el castillo Forga por última vez y lancé un pequeño avión de papel con dirección al mar. Voló apenas unos cinco segundos. Un niño lo alzó y, mirándome con una mueca de decepción, lo rompió.
Cerro Colorado, 26 de abril de 2020
Orlando Alonso Mazeyra Guillén, Perú © 2020
mazeyra@gmail.com
Para enviar un comentario sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Para ver lo que los lectores han dicho sobre este cuento pulsar ![[AQUI]](aqui.gif)
Otros cuentos del autor en Proyecto Sherezade: